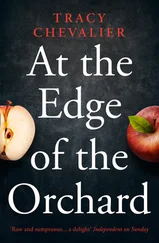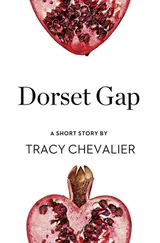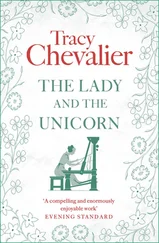– Sí, y eso es lo raro. Está pintada con muchos colores, pero cuando la miras, piensas que es blanca.
– Pintar azulejos es mucho más simple -susurró mi padre-. Sólo tienes que usar el azul. Azul oscuro para los perfiles y azul claro para las sombras. El azul es azul.
Y un azulejo es un azulejo, pensé, y no tiene nada que ver con sus cuadros. Yo quería hacerle entender que el blanco no es blanco sin más. Mi amo me lo había enseñado.
– ¿Y qué está haciendo la chica? -me preguntó pasado un momento.
– Agarra con una mano la jarra de peltre que está encima de la mesa y con la otra mantiene entreabierta la ventana. Está a punto de levantar la jarra y echar el agua que contiene por la ventana, pero se ha parado a mitad de lo que estaba haciendo llevada por una ensoñación o por algo que ha visto en la calle.
– ¿Cuál de las dos cosas?
– No sé. Unas veces parece que una y otras que otra.
Mi padre se dejó caer contra el respaldo de la silla, perplejo.
– Primero me dices que la cofia es blanca, pero no está pintada con blanco. Luego que la chica está haciendo tal cosa o tal otra. Me confundes -se pasó la mano por la frente como si le doliera la cabeza.
– Lo siento, Padre. Estaba intentando describírselo con toda precisión.
– Pero ¿qué cuenta el cuadro?
– Sus cuadros no cuentan nada.
Mi padre no respondió. Había tenido un invierno difícil. De haber estado allí, Agnes habría podido alegrarlo un poco. Ella sabía cómo hacerlo reír.
– ¿Enciendo los braseros? -pregunté, dirigiéndome a mi madre para que no se diera cuenta de mi impaciencia. Desde que se había quedado ciego, cuando le interesaba, enseguida adivinaba de qué humor estabas. No me gustaba que se mostrara tan crítico con un cuadro que no había visto o que lo comparara con los azulejos que pintaba él. Quería decirle que si pudiera ver la pintura comprendería que no había en ella nada confuso. Puede que no contara ninguna historia, pero no por ello dejaba de ser un cuadro del que resultaba difícil apartar la vista.
Mientras mi padre y yo charlábamos, mi madre había estado trajinando a nuestro alrededor, removiendo la olla, alimentando el fuego, poniendo los platos y los vasos en la mesa, afilando el cuchillo del pan. Sin esperar a que me contestara, cogí los braseros y me los llevé a la leñera, donde se guardaba el carbón. Mientras los llenaba me reproché a mí misma el haberme irritado con mi padre.
Volví con los braseros a la cocina y los encendí con la lumbre. Después de ponerlos debajo de la mesa, conduje a mi padre hasta su silla, mientras mi madre servía el guiso y llenaba de cerveza nuestros vasos. Mi padre probó un bocado y puso mala cara.
– ¿No te has traído nada del Barrio Papista que dé un poco de sabor a estas gachas? -murmuró.
– No me fue posible. Tanneke ha estado enfadada conmigo y no me he acercado mucho por la cocina -lamenté haber dicho estas palabras no bien salieron de mi boca.
– ¿Por qué? ¿Qué has hecho?
Mi padre intentaba cogerme en falta, a veces incluso se llegaba a poner del lado de Tanneke.
Pensé con agilidad.
– Derramé un poco de cerveza. Una jarra entera.
Mi madre me lanzó una mirada de reproche. Sabía que estaba mintiendo. Si mi padre no hubiera estado tan triste puede que también hubiera notado en mi voz que estaba mintiendo.
Pero cada vez lo hacía mejor.
Cuando me disponía a regresar, mi madre insistió en hacer parte del camino conmigo, aunque caía una lluvia intensa y gélida. Al llegar al canal Rietveld y torcer en dirección de la Plaza del Mercado, mi madre me dijo:
– Pronto vas a cumplir diecisiete.
– La semana que viene -asentí.
– No te falta mucho para ser una mujer hecha y derecha.
– No, no mucho.
Miré fijamente las gotas de lluvia que empedraban el canal. No tenía ganas de pensar en el futuro.
– Me han dicho que el hijo del carnicero te pretende.
– ¿Quién le ha dicho semejante cosa?
A modo de respuesta, mi madre se limitó a sacudirse la lluvia de la cofia y de la toquilla.
Yo me encogí de hombros.
– Estoy segura de que no me hace más caso que a cualquier otra muchacha que pase por su puesto.
Esperaba que me advirtiera, que me dijera que tenía que ser una buena chica, que no debía manchar el nombre de nuestra familia, pero en lugar de ello, dijo:
– No seas antipática con él. Sonríele y muéstrate agradable.
Sus palabras me sorprendieron, pero cuando la miré a los ojos y vi el ansia de carne que podía colmar el hijo de un carnicero, comprendí por qué había dejado a un lado su orgullo.
Al menos no me hizo ningún comentario sobre la mentira que les había contado antes. No podía decirles por qué estaba enfadada conmigo Tanneke. Esa mentira ocultaba otra mentira aún mayor. Tendría que explicar demasiado.
Tanneke había descubierto lo que hacía yo por las tardes cuando se suponía que debía estar cosiendo.
Le estaba ayudando a él.
Había empezado hacía dos meses, una tarde de enero no mucho después de que naciera Franciscus. Hacía mucho frío. Franciscus y Johannes estaban los dos malos con bronquitis y problemas respiratorios. Catharina y el ama de cría se estaban ocupando de ellos junto a la estufa del lavadero, mientras que el resto estábamos sentadas cerca del fuego de la cocina.
Sólo faltaba él. Estaba arriba. El frío no parecía afectarle. Catharina se acercó y se detuvo en el umbral entre la cocina y el lavadero.
– Alguien tiene que ir a la botica -anunció muy sofocada-. Necesito unas cosas para darles a los niños.
Me miró intencionadamente.
Normalmente yo hubiera sido la última elegida para hacer ese recado. Ir a la botica no era como ir a la carnicería o la pescadería, unas tareas que Catharina siguió dejando a mi cargo después del nacimiento de Franciscus. El boticario era una persona muy respetada, y a Catharina y a María Thins les gustaba ir a verle. A mí no se me permitían esos lujos. Sin embargo, cuando hacía frío, todos los recados le eran encomendados a la persona menos importante de la casa.
Por una vez, Maertge y Lisbeth no me pidieron que las dejara ir conmigo. Me cubrí con un manto de lana y varias toquillas mientras Catharina me explicaba que tenía que pedir flor de saúco y jarabe de tusílago. Cornelia zascandileaba alrededor viendo cómo me remetía las puntas de las toquillas.
– ¿Puedo ir contigo? -me preguntó sonriendo con un candor bien ensayado. A veces me hacía pensar que tal vez la juzgaba con demasiada severidad.
– No -respondió por mí Catharina-. Hace demasiado frío. Ya basta con tener dos enfermos, para que caigas tú también mala. Vete ya -dijo, dirigiéndose a mí-. Y apúrate.
Cerré la puerta y salí a la calle. Estaba muy silenciosa: con muy buen criterio, la gente estaba acurrucada al calor de sus hogares. El canal estaba helado; el cielo, de un gris amenazador. El viento me daba de frente y hundí la nariz entre los repliegues de lana, entonces oí que me llamaban. Miré alrededor, pensando que Cornelia habría venido detrás de mí. La puerta estaba cerrada.
Miré arriba. Él había abierto la ventana y asomaba la cabeza.
– ¿Sí, señor?
– ¿Adónde vas, Griet?
– A la botica, señor. Me ha mandado la señora. Para los pequeños.
– ¿Podrías traerme algo a mí también?
– Pues claro, señor.
De pronto, el viento parecía menos gélido.
– Espera, voy a apuntártelo -desapareció y yo esperé. Pasado un momento volvió a aparecer y me tiró una bolsita de cuero-: Dale al boticario el papel que va dentro y tráeme lo que te entregue él.
Yo asentí y me metí la bolsita bajo la toquilla, contenta de hacer este encargo secreto.
Читать дальше