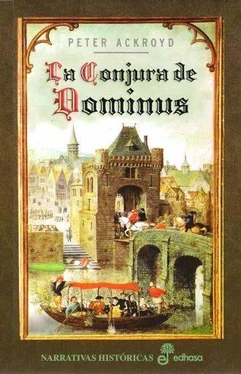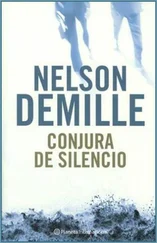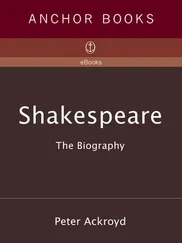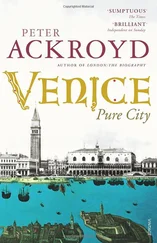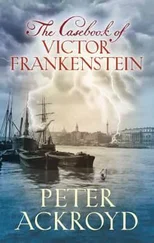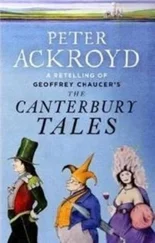– Cuando el fuego se avive, todo esto se convertirá en cenizas azules -comentó a Exmewe.
– Tenga buen corazón. Es el velo.
En sus tiempos de aprendiz, Marrow había quedado poderosamente impresionado al enterarse de que Jesucristo había sido carpintero; era naturalmente piadoso y, tras aprender el abecé en la escuela gratuita de la abadesa local, asimiló las migajas de lengua inglesa a las que pudo acceder. Era un hombre reflexivo, poco dado a hablar, aunque con William Exmewe conversaba sobre cuestiones espirituales. Se habían conocido mientras Marrow reparaba dos mesas laterales del refectorio de San Bartolomé, donde Exmewe había sido cocinero antes de que lo eligiesen subprior, y no tardaron en ponerse de acuerdo sobre la naturaleza del ejemplo de Jesucristo.
Salieron de Duck Lane cerca de Aldersgate, puerta en la que la cuneta se utilizaba como retrete. Iba contra la ley y las costumbres de la ciudad, que imponía severas reglas de limpieza a sus ciudadanos aunque, según las palabras del alcalde, el orfebre Drew Barrantyne, «la naturaleza humana se abre paso en medio de la mugre y la locura». La frase se repitió de calle en calle hasta convertirse en un refrán popular. A la larga, pasó a formar parte de una de las «canciones londinenses», de las que durante varios días o semanas poblaban el aire y luego desaparecían. Entre la cuneta y el muro habían levantado varias tiendas y moradas de madera y colocado planchas como puente para acceder a ellas. Exmewe señaló un pequeño cobertizo pintado de verde Nápoles.
– Lo encontrará allí. Allí es donde estará su fuego. Llévelo al oratorio. Está algo más lejos, en Saint John's Street.
Al final del Aldersgate, delante de la puerta propiamente dicha, un ciego y una ciega esgrimían varitas delgadas de sauce, de color blanco, y cantaban al unísono:
– ¡Ora! ¡Ora! ¡Ora! ¡Pro nobis!
Exmewe observaba con atención a Marrow.
– ¿Por qué no dice nada? -De repente se encolerizó-. ¿Vacila ante este elevado propósito? Escuche, Marrow, nuestra obra será infernalmente ardua. ¿Lo sabe? ¿Lo sabe o no?
Franquearon la puerta en silencio y entraron en la ciudad. Estaban en la calle llamada de Saint Martin, con una hilera de casas de cuatro plantas a cada lado. Más adelante, alguien preparaba un guiso en un caldero colocado sobre un cuenco lleno de carbón y una anciana lo desgrasaba con una cuchara agujereada. Un sacamuelas que llevaba sobre los hombros una guirnalda de dientes pasó junto a ellos y volvió la vista atrás con expresión de deleite, al tiempo que deambulaba entre los puestos desbordados de grandes pilas de ajos, trigo, queso y aves de corral. Las últimas lluvias habían logrado que la calle apestase a verduras viejas y a orina. Exmewe seguía dominado por esa ira misteriosa e inesperada. Tal vez se trataba de la insondable cólera de Dios.
– ¿Oye la cháchara de la humanidad? -preguntó a gritos a Marrow en medio del flujo de la gente y los caballos-. ¡Dios se ha quedado sordo!
Tropezó con una gran carreta que arrastraban por la calle y el mozo chilló:
– ¡Hombre, abra los ojos! ¿Acaso no ve por dónde va?
Vaya si veía. Vio que el sacamuelas caminaba hacia ellos y abordaba a Marrow. El carpintero estaba echando un vistazo a una tienda de instrumentos musicales.
– Señor, ¿me permite verle la cara?
– ¿Para qué? -quiso saber Marrow.
– Por curiosidad. Me encantan los dientes.
Marrow apartó la capucha de cuero y el sacamuelas suspiró.
– Claro que sí. Lo conozco. Lo he visto con los lolardos de Coleman Street. -El sacamuelas miró a su alrededor en busca de testigos y Marrow se apresuró a situarse a la sombra del letrero de la tienda-. ¡Lolardo! -El sacamuelas lo señaló-. ¡Falso lolardo!
En ese momento, alguien se arrojó sobre el sacamuelas y le golpeó salvajemente la cara con el brazo. Hamo Fulberd había acudido al rescate de Marrow.
El sacamuelas retrocedió conmocionado y se desplomó en medio de las cítaras, los violines, las trompetas y los tamboriles que colgaban del techo de la tienda. Se oyó el caótico sonido de distintos instrumentos cuando Hamo pateó la cabeza del postrado. Ante el primer indicio de violencia, la gente cruzó la calle con impaciencia, también dispuesta a apelar a la violencia, si bien Marrow mantuvo la cabeza fría.
– Corre, Hamo -susurró. A continuación acotó de viva voz-: ¡Dios está aquí! -Señaló al sacamuelas-. Este hombre es un lolardo.
En el acto, varios gritaron que había que apalearlo.
William Exmewe se había esfumado y, por su parte, Hamo bajó rápidamente por Bladder Street. Un niño con gorra de cuero y abrigo largo lo miró con atención y subió corriendo por una escalera exterior hasta una cámara del primer piso. A menudo, Exmewe había dicho a Hamo que Londres no era más que un velo, el paño de una procesión que había que desgarrar a fin de ver el luminoso rostro de Jesucristo. En momentos como ése la ciudad parecía bastante real. El niño llamaba a alguien. Hamo giró en la esquina de Paternóster Row y se adentró en la calle de los iluminadores y los fabricantes de pergaminos, cuyo trabajo estaba expuesto a su alrededor. Vislumbró un santo con los brazos en alto, en pleno éxtasis, al tiempo que, en la parte inferior de la página, un simio trepaba entre las enredaderas. También vio una imagen de la Virgen, aunque en los márgenes había ocas, perros y zorros. Había una hoja con una canción titulada Mysteria tremenda.
Exmewe había caminado por Saint Anne Lane y torcido a la derecha en Forster Lane; tras los acontecimientos de la mañana, experimentó el deseo súbito de catar carne. La ira le había aguzado el apetito. Estaba enfadado porque, en parte, se despreciaba a sí mismo. ¿Cuál era la expresión? «No se pueden tener dos cabezas bajo la misma capucha.» Ansiaba tordos, urracas, pies de cerdo, lo que fuese. Sin embargo, debía tener cuidado. Siempre había que ser precavido. Era consciente de su tendencia a la melancolía, por lo que se privaba de la carne frita y de la que estaba demasiado salada. Claro que para los melancólicos la carne hervida es mejor que la asada y, en concreto, evitaba el venado; el ciervo es un animal que vive atemorizado, y el miedo sólo sirve para agudizar el humor melancólico. De haber comido venado, habría huido de Aldersgate incluso antes. En las proximidades, había una casa de comidas en la que artesanos y peones ingerían huesos de cordero hervidos y bebían peniques de cerveza. Habría mucha charla y muchos gases, por lo que el aire estaría sumamente corrompido.
En algunas ocasiones, disfrutaba de una compañía tan próxima y olorosa, del mismo modo que le agradaba oír la confesión de los pecados de los pobres. Se trataba del aroma de la humanidad, al que los habitantes de la ciudad ya se habían acostumbrado. Incluso había quienes acogían de buena gana el olor humano y lo buscaban en lugares malsanos; se los conocía como «olisqueadores» y recorrían retretes o letrinas para darse ese placer. Seguían a los ciudadanos poseedores de un olor determinado o penetrante hasta que se sentían saciados de ese aroma perverso. Exmewe se acercó a la puerta de la posada pero, al igual que el estrépito de un molino, el ruido y la confusión que imperaban en el interior le obligaron a retroceder. Alguien cantaba «Mi amor ha marchado tierra adentro». No podía comer en esa compañía. Se detuvo en un puesto de carne asada, compró una par de pinzones por un penique y arrojó sus huesos pequeños y frágiles al centro de la calle mientras caminaba hacia el oeste, rumbo a Newgate.
Richard Marrow dejó al sacamuelas a merced del pueblo y logró bajar por Saint Martin hacia Old Change. En la zona, en el recinto de San Pablo, había muchos trabajos de construcción, y en la calle resonaban exclamaciones de toda clase. Caballos o mastines tiraban de las carretas de los constructores, y los peones jugaban a la pelota o cantaban mientras bebían en los cortos aunque frecuentes ratos de descanso. Así era Londres.
Читать дальше