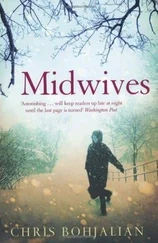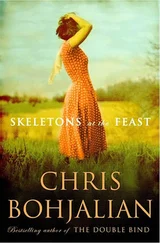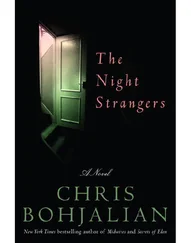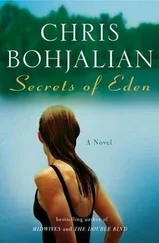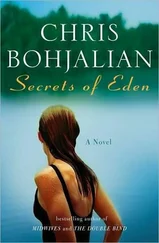De fondo, Laurel oyó los acordes que anunciaban el principio de la obertura de El rey y yo. Martin acababa de poner el CD en el reproductor, y se lo podía imaginar enfundándose el majestuoso chaleco de Siam y los pantalones de seda que le había cosido su madre.
– ¿Murió de adolescente? -le preguntó a su tía, un poco aturdida. Cogió la foto de los dos niños. El chico llevaba unos pantalones cortos a cuadros escoceses sujetados con tirantes. La chica llevaba un vestido de fiesta de verano con cuello ancho y mangas abultadas.
– Sí, estoy segura. ¿Por qué te sorprende?
– Es que ese indigente que te digo, el que era muy anciano… Bobbie Crocker… Pensaba… Bueno, todavía pienso… que pertenecía a la familia Buchanan.
– Pues ahora que lo dices, puede ser que el niño se llamara Bobbie… O tal vez William… Quizá Billy… Sí, Billy me suena más. Pero también Robert… De todos modos, no importa, porque aquel chaval falleció en un accidente cuando tenía dieciséis o diecisiete años.
– El hombre del que te hablo estuvo un par de semanas en el albergue antes de que le encontráramos un apartamento -añadió Laurel-. Pero se pasaba muy a menudo por las oficinas y el centro de día. Se murió hace muy poco sin que supiéramos si tenía familia. La asistente social que se encargó de deshacerse de sus posesiones encontró un sobre con viejas fotografías. Algunas son de la mansión de los Marshfield, donde vivieron Tom y Daisy Buchanan. También hay una imagen de una niña y un niño con la vieja casa de fondo y junto a un coche de los años veinte.
– ¿Estás segura de que se trata de la misma casa?
– Sí, totalmente segura. También hay otra foto de la casa de Jay Gatsby, el club de campo, y de él mismo con su coche deportivo.
– Bueno, pero todavía no veo por qué sacas la conclusión de que ese indigente era un Buchanan. El chico murió. Todo el mundo sabe que el hijo de Tom y Daisy falleció. Además, has dicho que el hombre se apellidaba Campbell, ¿no?
– Crocker -le corrigió Laurel.
– Entonces, creo que no hay más que hablar. ¿Por qué iba a hacerse llamar Crocker si su apellido era Buchanan? ¡Caso cerrado!
Laurel se reclinó en la silla y aspiró profundamente para tranquilizarse. Podía ver la nariz y los labios de su tía arrugándose como solía hacer cuando discutía de algo que consideraba desagradable. La madre de Laurel tenía el mismo hábito. Parecía como si estuvieran comiendo limones, era un tic familiar muy poco atractivo.
– Caso cerrado… o puede que no -dijo Laurel-. ¿Cómo piensas que consiguió todas esas fotos?
Laurel era consciente de que estaba subiendo el tono de la conversación, pero no podía quitarse de la cabeza las cosas que Bobbie le había contado de su infancia. Por un momento, temió que a ella también se le estuviera arrugando el gesto.
– Laurel, por favor, no te enfades.
– No lo hago.
– Sí que lo haces, lo noto en tu voz. Estás molesta porque no comparto tu opinión de que ese mendigo…
– No era un mendigo… Le encontramos un hogar. Nos dedicamos a eso.
– Vale. Entonces, ese ex mendigo… Mira, sé que estás enfadada porque tengo mis reservas. Puede que los niños que aparecen en la foto sean realmente Pamela y Billy, o Bobbie. No importa. Pero ¿cómo sabes que ese señor no encontró las fotos en un contenedor en cualquier parte?, ¿o en una tienda de antigüedades? Puede que se encontrara un viejo álbum de fotos en la basura y decidiera salvar algunas imágenes. Tú misma me has contado que los mendigos, perdón, los ex mendigos, a veces guardan las cosas más inverosímiles.
Laurel contempló por unos instantes al niño de la foto, intentando buscar algún parecido con Bobbie Crocker: el brillo de los ojos, la forma de la cara… Pero no fue capaz. No es que no hubiera similitudes entre ambos, pero resultaba muy difícil apreciarlas debido a que gran parte del rostro de Bobbie estaba oculto tras su impenetrable barba.
– Y claro -continuó su tía-, presupones que el niño de la foto es el hermano de Pamela y que la niña es ella. ¿Por qué sacas esa conclusión? ¿No podrían ser un par de niños que estaban de visita en la casa? Invitados, por ejemplo.
– Podría ser.
– Sí, podrían ser amigos de la familia. O unos primos -añadió la mujer, recuperando la cadencia agradable de su voz.
De fondo, Laurel escuchó que Martin había ido saltando pistas del CD hasta llegar al primer gran número del rey, y que estaba cantando a voz en grito la canción «A puzzlement» con su peculiar estilo. Lo que le fallaba en pronunciación lo compensaba con su entusiasmo.
– Pero todavía tengo el presentimiento de que hay algo detrás de estas fotos -dijo Laurel.
– Entonces quizá deberías hablar con Pamela Marshfield. ¿Por qué no? Enséñale las fotos y a ver qué te dice.
Laurel sostuvo el auricular contra el hombro y se acercó la foto para contemplar a la niña. Parecía engreída y susceptible. Si intentaba imaginársela como una anciana, la veía como alguien bastante intimidatorio.
– ¿Sabes dónde vive?
– No tengo ni idea. Pero puede que los Dayton lo sepan. O los Winston.
– ¿Los Dayton no son la familia que le compró la mansión?
– Eso es. Y los Winston los que construyeron esa casa estilo Tudor en los terrenos que fueron propiedad de Pamela. La señora Winston es ya muy mayor, y creo que su esposo falleció. Me parece que todavía vive allí ella sola.
De repente, la puerta del despacho de Laurel se abrió y vio a un joven de ojos saltones, orejas de soplillo y el pescuezo escuálido como el de un pavo sosteniéndose en el pasillo. Llevaba el pelo teñido de naranja fosforito y tenía grandes cicatrices en sus demacrados brazos, una de las cuales se extendía hasta desaparecer bajo la manga de su camiseta gris llena de manchas de sudor. Estaba hecho un desastre, y Laurel podía afirmar por su mirada de conejo asustado que no se podía creer que estuviera en el albergue municipal para indigentes.
– Ha llegado un cliente -le comunicó a su tía-. Voy a tener que dejarte.
– Vale. Avísame si encuentras algo interesante sobre tu hombre misterioso -dijo la tía Joyce, antes de que intercambiaran unas palabras de despedida y colgaran.
Laurel se incorporó para saludar a su nuevo residente. Le dio la sensación de que el hombre llevaba bastante tiempo sin llevarse nada a la boca, así que le sugirió que pasaran a la cocina para tomar unos sandwiches de mantequilla de cacahuete y mermelada. Los formularios de admisión podrían esperar hasta que hubiera comido algo.
Su madre le puso Whitaker, como su abuelo. Más tarde, su hermano mayor, con quien reñía constantemente cuando vivía con su familia en Des Moines, le transformó el nombre en Witless [3]. Después, el coordinador de la residencia universitaria en la que se alojó durante su primer año de carrera lo rebautizó como Witty [4], basándose en que el novato tenía tendencia a ocultar su nerviosismo e inseguridad tras un espeso velo de ironía. Una ocurrencia que el veterano tuvo por inteligente. Durante un tiempo, Whitaker temió quedarse para siempre con este apodo pero, gracias a Dios, no fue así. Habría supuesto demasiada presión. Casi todo el mundo le llamaba Whit. Así era como él mismo se presentaba, y el resto de inquilinos del edificio donde vivía, incluidas Talia y Laurel, le llamaron por ese nombre durante ese verano y ese otoño.
Aunque Whit se trajo a un par de amigos para que lo ayudaran con la mudanza, uno de ellos, un muchachote grande como un armario con el que había jugado a rugbi, Talia y Laurel se ofrecieron para echar una mano ya que andaban por casa esa mañana de sábado. Al instante, el joven se enamoró de las dos. Talia tenía una exquisita piel color almendra y una melena negra como el azabache que recogía en una única trenza cayéndole casi hasta la cintura. La muchacha conseguía hacer que unos pantalones grises de chándal y una camiseta amarilla de la Universidad de Vermont parecieran un par de piezas de un catálogo de lencería. Era cautivadoramente alta y se movía con la gracia y el porte de una bailarina. Supuso que todos los adolescentes de su parroquia estarían colados por ella, a no ser que los intimidara y los mantuviera a raya, y que todas las chicas querrían emularla. Parecía evidente que era toda una catequista con afición al rock.
Читать дальше