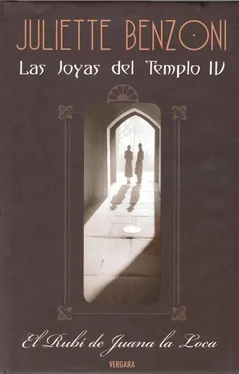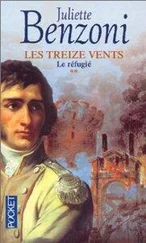—No olvides que vamos a actuar en una propiedad privada y que hay que evitar a toda costa causar desperfectos. Por lo menos visibles.
—¿Qué crees que he traído? ¿Dinamita?
—No me extrañaría…
—Y haces bien —dijo Adalbert con gravedad—. La dinamita es muy útil. Siempre y cuando sepas manejarla y conozcas las dosis, por supuesto.
El aire angelical de Adalbert, que muchas veces parecía Un querubín bromista, no engañaba a su amigo. No tendría nada de sorprendente que llevara en su «maletín» uno o dos cartuchos del descubrimiento del gran Nobel, pero era preferible no extenderse sobre el asunto. Se hacía tarde —el pinchazo de un neumático había retenido a los viajeros en la carretera más de lo previsto— y ahora Aldo estaba impaciente por llegar.
—Bueno —dijo, poniendo el coche en marcha—, vamos a ver más de cerca cómo es la ciudad. Desde aquí tiene un aspecto interesante, y además debemos instalarnos. Te propongo que mañana por la mañana, antes incluso de subir al castillo, busquemos la casa de Simón. Preferiría pedirles pico y pala a sus sirvientes que despertar la curiosidad local sobre lo que dos elegantes turistas extranjeros se disponen a hacer con esa clase de útiles.
—Buena idea.
—¿Cómo se llama el albergue?
—Zum goldener Adler. Los límites de Bohemia están poblados de gente que tiende más a hablar en alemán que en checo. Además, estamos en las tierras de los Schwarzenberg, que la Historia ha convertido en príncipes bohemios pero que no dejan de ser originarios de Franconia. Sin contar con que han dado a Austria muchos de sus más grandes servidores.
—Gracias por la clase magistral —lo interrumpió Morosini en tono burlón—. Conozco el almanaque Gotha. No aprendí a leer en él por muy poco.
Adalbert se encogió de hombros, fastidiado.
—¡Mira que puedes ser esnob cuando te lo propones!
—En algunos casos va bien.
No dijo nada más, atrapado de pronto por la belleza en la que penetraba. Ya desde Tabor admiraba el paisaje casi salvaje de bosques profundos, colinas abruptas a menudo coronadas por ruinas venerables, ríos tumultuosos que formaban una densa espuma en gargantas profundas, pero Krumau, encerrado entre los meandros del Moldava, le dio la sensación de ser un lugar en el que el tiempo se había detenido. La ciudad, con sus altos tejados rojo coral o pardo aterciopelado, parecía surgida directamente de la imaginería de la Edad Media. La torre arrogante que la dominaba, y que apuntaba como un dedo hacia el cielo, reforzaba esa impresión a pesar de que las antiguas murallas y otras obras de defensa hubieran sido destruidas: por sí sola bastaba para crear la atmósfera.
El albergue anunciado por Adalbert estaba junto a la iglesia. Su dueño se asemejaba mucho más, por su larga nariz puntiaguda y sus ojillos redondos, a un pájaro carpintero que al pájaro imperial que aparecía en el rótulo del establecimiento. Era muy moreno, en contraste total con su esposa, Greta. Ésta tenía el aspecto de una valquiria, con su porte imponente y sus gruesas trenzas rubias. Sólo le faltaba el casco alado, la lanza y, por supuesto, el caballo, que para ella habría sido sin duda una molestia, pues era imposible encontrar una persona más plácida. Una sumisión casi bovina se leía en su mirada azul permanentemente clavada en su menudo esposo, como la aguja de una brújula en el norte magnético. Pero poseía grandes virtudes domésticas y desde la primera noche demostró ser una excelente cocinera, cosa que sus huéspedes le agradecieron. Se ocupó también de que a éstos les dieran dos habitaciones de las que antiguamente sabían construir en una casa grande, cuyo alto tejado de cuatro alas debía de haber sido terminado alrededor del siglo XVI.
En esa época del año —finales de la primavera— había pocos viajeros y los recién llegados recibieron toda clase de atenciones, tanto más cuanto que los dos hablaban alemán. El dueño, Johann Sepler —un austríaco que se había casado con la hija de los propietarios—, era hablador y, seducido por la amabilidad de aquel príncipe italiano, se empeñó en hacerle probar, después de la cena, un aguardiente de ciruela que casaba de maravilla con un café tan bueno como el de Viena. Y puesto que nada desata tanto la lengua como el aguardiente de ciruela, Sepler se sintió enseguida en confianza.
Habían ido a Krumau, explicaron los viajeros, con la idea de obtener autorización para visitar un castillo que interesaba sobre todo a Morosini, deseoso de documentarse sobre los tesoros desconocidos de la Europa central con vistas a escribir un libro —ese pretexto siempre funcionaba—, y después, de ir a ver a un viejo amigo cuya residencia se encontraba en los alrededores de la ciudad.
—Tal como está situado, debe de conocer usted toda la región e incluso más allá —dijo Aldo— y seguramente podrá indicarnos dónde vive el barón Palmer.
El hospedero puso cara de consternación.
—¿El barón Palmer? ¡Dios mío!… Entonces…, ¿no lo saben?
—¿Saber qué?
—Su casa se quemó hace unos quince días y él desapareció en el incendio.
Morosini y Vidal-Pellicorne intercambiaron una mirada en la que asomaba un amago de pánico.
—¿Está muerto? —susurró el primero.
—Bueno… debe de estarlo, aunque no han encontrado el cuerpo. En realidad, no han encontrado absolutamente nada: la pareja de sirvientes que vive en la propiedad con el jardinero sólo rescató al sirviente chino, herido e inconsciente.
—¿Cómo se prendió fuego?
Johann Sepler se encogió de hombros en señal de ignorancia.
—Lo único que puedo decirles es que esa noche había tormenta. Los truenos no dejaban de rugir y se veían relámpagos, pero hasta poco antes de amanecer no empezó a llover. Cayó un verdadero torrente y eso apagó el incendio, pero de la casa ya no quedaba gran cosa. ¿El barón era… amigo suyo?
—Sí —dijo Aldo—, un viejo amigo… y muy querido.
—Siento muchísimo darles esta mala noticia. Aquí no veíamos mucho a Pane Palmer, [18] Señor Palmer.
pero estaba bien considerado; se le tenía por generoso. ¿Un poco más de aguardiente? Esto ayuda a pasar los golpes duros.
Era un ofrecimiento hecho de todo corazón. Los dos amigos aceptaron y, efectivamente, sintieron un poco de consuelo que los ayudó a superar el choque brutal que acababan de sufrir. La idea de que el Cojo hubiera dejado de respirar el aire de los hombres les resultaba insoportable tanto a uno como a otro.
—Iremos a dar una vuelta por allí mañana por la mañana —dijo Morosini—. Supongo que podrá indicarnos el camino. Es la primera vez que venimos.
—Es muy fácil: salen de aquí por el sur remontando el curso del río y a unos tres kilómetros verán a la derecha, entre los árboles, un camino cerrado por una vieja verja entre dos pilares de piedra. Está un poco herrumbrosa, la verja, y nunca está cerrada. No tienen más que entrar y seguir el camino. Cuando estén delante de las ruinas ennegrecidas, sabrán que han llegado… Pero ¿no han dicho que querían ir al castillo?
—Sí, es verdad —dijo Adalbert, haciendo visiblemente un esfuerzo—, pero confieso que se nos había ido un poco de la cabeza. Esperemos que el príncipe quiera recibirnos.
—Su alteza está en Praga, o en Viena. En cualquier caso, no en Krumau.
—¿Está seguro?
—Es fácil saberlo; no hay más que mirar la torre: si su alteza está aquí, izan su bandera. Pero no se preocupen; siempre hay alguien allí arriba. El mayordomo, por ejemplo, y sobre todo el doctor Erbach, que se ocupa de la biblioteca; él les dará toda la información que quieran… Ah, discúlpenme, por favor, me necesitan.
Una vez que su anfitrión se hubo ido, Aldo y Adalbert subieron a sus habitaciones, demasiado preocupados por lo que acababan de saber para hablar. Los dos sentían la necesidad de reflexionar en silencio, y esa noche ninguno de los dos durmió mucho.
Читать дальше