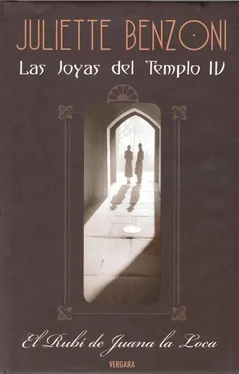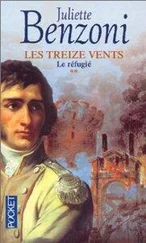—Perdona. Soy consciente de que es una mala costumbre, pero es por la voz. Necesita ser ejercitada constantemente.
Era la primera vez que Morosini, habitual de la Fenice, oía decir que el mantenimiento de la voz de una soprano exigiera proferir incesantes gritos, pero, después de todo, cada cual tenía su método.
—¡Ah! ¿Y qué programa tienes ahora?
—Dos días más aquí y después varias ciudades balnearias famosas: primero Karlsbad, por supuesto, después Marienbad, Aix-les-Bains, Lausana…, no sé exactamente. Pero, ahora que lo pienso —añadió, alargando sobre el mantel una mano con las uñas pintadas—, ¿por qué no vienes conmigo? Sería maravilloso, y ya que has venido hasta aquí para escucharme…
—Un momento, debo rectificarte: no he venido aquí para escucharte, sino por negocios, y he tenido la agradable sorpresa de ver que interpretabas Don Giovanni . Naturalmente, no he resistido la tentación…
—Eres muy amable, pero espero que al menos estemos juntos hasta que me vaya.
Aldo cogió la mano que se ofrecía y depositó en ella un rápido beso.
—Desgraciadamente, me marcho de Praga esta tarde en compañía de un amigo con el que trabajo. Es una lástima —añadió hipócritamente.
—¡Qué contrariedad! Pero ¿hacia dónde vas? Si es en dirección a Karlsbad…
Aldo dio gracias por que la célebre estación termal se encontrara al oeste de Praga.
—No. Voy al sur, hacia Austria. De no ser así, como puedes imaginar, estaría encantado de escucharte de nuevo.
Se esperaba lamentos, pero ese día Ida parecía decidida a tomárselo todo con cierta filosofía.
—No estés triste, carissimo mio . Tengo una sorpresa para ti: en otoño iré a Venecia. Debo interpretar el papel de Desdémona en la Fenice.
Morosini dominó perfectamente el juramento que afloraba a sus labios y encontró al instante la réplica:
—¡Qué suerte! Iremos con mucho placer a aplaudirte… mi mujer y yo.
La sonrisa se borró y dejó paso a una viva decepción.
—¿Estás casado? ¿Desde cuándo?
—Desde el pasado noviembre. ¡Qué quieres! No hay más remedio que acabar sentando la cabeza… Es curioso —añadió—, mi mujer se parece un poco a ti.
Ese ligero parecido era, por lo demás, lo que le había atraído de la cantante húngara, pero en aquella época estaba enamorado de Anielka y todo lo que le recordaba a ella le gustaba. Ahora las cosas eran distintas: ninguna mujer podía despertar emociones en él, a no ser que se pareciera a Lisa, pero Lisa era única y toda semejanza, incluso vaga, le habría parecido una blasfemia.
Lo que acababa de decir no consolaba a Ida. Con la mirada perdida en el vacío, removía el café con la cucharilla. Aldo aprovechó para observar el entorno. De pronto vio levantarse a alguien a quien había visto antes y al que no tuvo ninguna dificultad en identificar: era el hombre que hablaba la noche anterior en el bar con Aloysius Butterfield y que lo había librado de la insistencia del americano. Debía de haber comido en una mesa cercana y ahora se marchaba con un periódico doblado en la mano y ajustándose las gafas negras. Aldo no tuvo tiempo de observarlo más : la melancólica ensoñación de Ida había terminado y ésta volvía a ocuparse de él.
—Espero —dijo— que vengas a charlar conmigo durante mi estancia en Venecia. Yo creo en las coincidencias, en el destino, y si nos hemos encontrado de nuevo es por alguna razón. ¿Tú qué opinas?
—¿Yo? Estoy totalmente de acuerdo contigo —dijo Aldo sonriendo, feliz de haber salido tan bien parado.
Era evidente que Ida no perdía la esperanza: ¿ha impedido alguna vez una esposa legítima que un hombre tenga amigas atractivas? Los pensamientos de la cantante acababan de tomar una dirección distinta y, consciente de que enfurruñarse no le serviría de nada, estuvo encantadora hasta que se alejaron de Novacek, sus jardines y su choucroute.
«Es más inteligente de lo que creía», pensó Morosini, que en correspondencia se mostró más amable que al principio. Cruzaron juntos el Moldava por el admirable puente Carlos y la calesa dejó a Ida de Nagy en el teatro. La cantante tendió a su antiguo amante la mano, aparentemente sin rencor.
—¿Nos vemos en otoño?
—Será un placer —respondió él, inclinándose con galantería sobre los delicados dedos—. Lléveme al hotel Europa —añadió cuando las muselinas malva de la joven hubieron desaparecido bajo el peristilo del teatro.
Esa misma tarde, Morosini y Vidal-Pellicorne salían de Praga, el uno al volante y el otro con un mapa de carreteras extendido sobre las rodillas. Unos ciento sesenta kilómetros separaban Krumau de la capital, pero se podía ir por varias carreteras. Las más importantes pasaban por Pisek o por Tabor, y Adalbert escogió la segunda por parecerle más fácil; por lo demás, todas desembocaban en Budweis para formar una sola que pasaba por la frontera austríaca y por Linz.
Hacia última hora de la tarde llegaron a su destino después de un viaje sin incidentes. Cuando descubrieron su objetivo tras la última curva de una carretera secundaria trazada a través del espeso bosque bohemio, profirieron al unísono la misma exclamación —«¡Sopla!»— mientras Aldo detenía el coche en el arcén.
—Si en otra época era un pabellón de caza, ha crecido mucho —comentó Vidal-Pellicorne.
—Versalles también era un pabellón de caza en la época de Luis XIII y ya has visto en lo que Luis XIV lo convirtió. El rabino me advirtió que era un castillo importante.
—Sí, ¡pero tanto! ¿Llegaremos siquiera a entrar sin haberlo tenido sitiado varios meses?
Krumau era, efectivamente, un castillo enorme y no tenía nada de tranquilizador. Situada sobre un saliente rocoso por encima del valle del Moldava y de una pequeña ciudad a la que parecía cobijar, la propiedad más importante de los príncipes Schwarzenberg se componía de un agrupamiento de edificios pertenecientes a distintas épocas pero con bastante aspecto de cuartel bajo sus grandes tejados inclinados, todo ello dominado por una alta torre que parecía salir de una película fantástica. En los cuatro pisos se sucedían las estrechas ventanas geminadas de la Edad Media, una galería circular con delgadas columnillas que evocaban el Renacimiento y cubierta por un tejado, y una curiosa construcción coronada por dos pináculos y un pequeño mirador calado, rematado por un bulbo de cobre que debía de haber sido dorado. El edificio iba estrechándose de manera que presentaba un aspecto general de pan de azúcar decorado y falsamente jovial. Esa atalaya, de la que no debía de ser fácil desalojar a sus ocupantes, se asentaba cerca de la cima del campanario vecino, lo que daba una idea de su altura. El conjunto ofrecía una imagen altiva, llena de nobleza y de orgullo, pero muy poco tranquilizadora.
—¿Qué hacemos? —preguntó, suspirando, Morosini.
—Lo primero de todo, buscar un albergue e instalarnos. El recepcionista del Europa me ha proporcionado alguna información útil.
—¿Te ha dado también la dirección de un buen ferretero? Porque no conseguiremos abrir un panteón con un cortaplumas; ni siquiera con una navaja suiza.
—No te preocupes. Está todo previsto. En mi oficio uno no se embarca nunca en un asunto sin llevar un pequeño maletín de herramientas. El material de gran tamaño, como picos y palas, lo encontraremos fácilmente aquí. No me imaginaba cargando ese tipo de cosas en el coche ante la mirada atónita del personal del Europa.
Morosini dirigió una mirada burlona hacia su amigo. Sabía desde su primer encuentro que, en su caso, la profesión de arqueólogo se ampliaba casi de forma natural hasta abarcar tareas más delicadas que presentaban algunas afinidades con las del ladrón de guante blanco. Podía estar tranquilo: Adalbert nunca se embarcaba en una aventura con las manos vacías.
Читать дальше