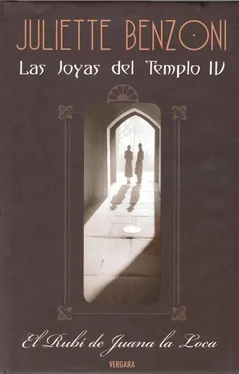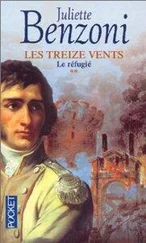—¿Por Rodolfo y su corte de magos, brujos y alquimistas?
—Ésa es la leyenda, pero ya lo era antes de él. Según nuestra tradición, después del saqueo de Jerusalén, ciertos judíos que se llevaron consigo algunas piedras del Templo incendiado por Tito se instalaron allí. Con esas piedras transportadas desde tan lejos construyeron una sinagoga, la más antigua de todas, la que actualmente se llama Vieja-Nueva. La verá si va allí, y creo que irá.
La mirada de Rothschild se distanciaba. Su voz se volvía lejana, como si contemplara una imagen venerada.
—Estaba pensando en eso —dijo en voz baja Morosini.
—Algo me dice que no lo lamentará. A veces tengo intuiciones, y ésta es muy fuerte, hasta el punto de que me gustaría ir a Praga con usted. Desgraciadamente, por el momento me resulta imposible, pero voy a intentar ayudarlo.
De un porta tarjetas de piel con los cantos de oro, extrajo una tarjeta con su nombre donde escribió unas palabras. Después la metió en un sobre que cerró con cuidado y arrancó de una libretita una hoja en la que escribió un nombre y una dirección. Este papel fue lo primero que le dio a su compañero.
—¿Puede memo rizar este nombre y esta dirección?
—Tengo una memoria excelente —dijo Aldo mientras fotografiaba el breve texto, presintiendo que no se lo daría—. Ahora que los he visto, no los olvidaré.
El barón encendió entonces una cerilla y quemó el papel dentro de un cuenco; cuando se hubo consumido, aplastó las cenizas con una cucharilla a fin de que se volvieran finas e impalpables, tras lo cual sopló y las miró revolotear como si fueran pequeñas moscas negras. Sólo entonces tendió el sobre a Aldo.
—Dele esto, y espero que lo reciba.
—¿No es seguro?
—Nunca hay nada seguro con él. Incluso mi recomendación puede ser papel mojado. Es un personaje sorprendente…, difícil, al que el presente no interesa. Goza de un profundo respeto. Se dice que posee extraños poderes e incluso el secreto de la inmortalidad.
—¿Simón lo conoce?
—De nombre, seguro que sí, pero no creo que se hayan visto nunca, probablemente porque Simón no ha querido. Es muy consciente de la violencia y los peligros que arrastra tras de sí para exponerse a mezclar en ellos a un ser de esta categoría.
—¿Y yo voy a atreverme a cometer ese… sacrilegio?
—No hay otro medio —dijo, suspirando, el barón Louis—. En el punto en el que nos encontramos, necesita su ayuda… No obstante, debo darle un consejo: no se embarque solo en esta aventura. En una ciudad como Praga, el peligro puede venir de cualquier sitio; hay que estar en condiciones de guardarse las espaldas.
—Entendido. Y en lo que se refiere a Simón, ¿qué hacemos?
—No tengo ni idea. Usted puede ir a Krumau, pero sea prudente. Es posible que Simón haya decidido enterrarse voluntariamente y que una búsqueda resulte inoportuna. Yo pienso recurrir a las otras ramas de la familia. Algunos lo conocen y lo aprecian, y nuestro servicio de información familiar funciona igual de bien que en los tiempos en que nuestro antepasado Mayer Amschel disparaba, desde su establecimiento de cambista en Fráncfort, las cinco flechas que convertimos en nuestro escudo de armas…, sus cinco hilos lanzados hacia todos los horizontes de Europa…
—¿Volveremos a vernos?
El barón no respondió. El hombre que estaba más cerca de ellos acababa de doblar el periódico y pedía la cuenta al camarero. Rothschild esperó a que éste se hubiera alejado para decir:
—Quizás, aunque no de forma inmediata. Me marcho de Venecia mañana por la mañana para dirigirme a Ancona, donde espero que hayan terminado de reparar el barco. Le mantendré informado…, si es que consigo averiguar algo.
En ese momento, la expresión siempre tan apacible de su rostro se tiñó de una especie de espanto:
—¡Dios mío! Creo que va a tener una visita. ¿Me permite que desaparezca un poco precipitadamente?
En efecto, navegando por la gran terraza llena de gente como un gran barco en medio de las pequeñas embarcaciones reunidas en un puerto, su cabeza arrogante tocada con un precioso bosque de plumas exóticas y arrastrando tras de sí muselinas de color escarlata, la marquesa Casati, sin duda intrigada por la larga conversación de los dos hombres, se dirigía con decisión hacia su mesa. El barón Louis se levantó, estrechó la mano a Morosini, se inclinó ante la dama con la gracia de un maestro de ballet del siglo XVIII y, sorteando las mesas, desapareció casi enseguida en la lejanía ya azulada del crepúsculo. Aldo se levantó también, pero para inclinarse sobre la larga mano constelada de rubíes y de perlas que se ofrecía a sus labios.
—Si no me equivoco —dijo la marquesa—, ese caballero es un Rothschild.
—Sí, el barón Louis, de la rama vienesa.
—Eso me parecía… ¿Y he sido yo quien lo ha hecho huir?
—No huye, se va. Su yate está averiado en Ancona y sólo ha venido a dar una vuelta por aquí para pasar el rato. Lo conocí en Viena y nos hemos encontrado por casualidad en el vestíbulo del Danieli… ¿Satisfecha?
Los grandes ojos negros y ostensiblemente pintados de Luisa Casati miraron a Morosini con una expresión un poco contrita.
—Cree que soy demasiado curiosa, ¿verdad? Pero, querido Aldo, por encima de todo soy su amiga y vengo a darle un buen consejo: no debería dejar que su mujer se exhibiera así.
Si había algo que a Morosini le horrorizaba era que se ocupasen de su vida privada cuando él no hablaba de ella.
—Tomar una copa en Florian al atardecer —repuso, arqueando una ceja con insolencia—, y con una prima, me parece que no tiene nada de indecoroso.
—¡No se suba a la parra! Para empezar, todo Venecia sabe que está peleado a muerte con Adriana Orseolo, lo que no tiene nada de sorprendente después de su escapada a Roma…
—Querida Luisa —la interrumpió Aldo—, no me dirá que se ha incorporado al escuadrón de venerables señoras ariscas que, olvidando los escarceos amorosos de su juventud, fusilan con sus impertinentes de oro a las que se permiten algunos interludios galantes…
—Pues claro que no. Sería absurdo que le reprochara lo de su sirviente griego cuando yo misma…, sí, en fin, dejemos eso. Lo más desagradable para nosotros, los venecianos de siempre, son sus relaciones actuales, relaciones que parece compartir con su esposa. ¡Mire!
Con el paso pomposo de un gallo desfilando, el torso abombado bajo el uniforme, las botas negras relucientes y el gorro inclinado de manera que disimulase una calvicie totalmente decidida a ganar la partida, el commendatore Ettore Fabiani, arrogante tentáculo del Fascio extendido sobre Venecia, acababa de llegar a la mesa de las dos mujeres y, con labios glotones y mirada brillante, se inclinaba sobre la mano de Anielka antes de tomar asiento junto a Adriana, con la que parecía llevarse a las mil maravillas.
—Dicen que no desaprovecha ninguna oportunidad de encontrarse con su mujer —susurró Luisa Casati—. Al parecer, está… perdidamente enamorado de ella.
—¡Cómo! ¿No tiene miedo de contrariar a su amo cortejando a la hija de un hombre perseguido por la justicia a causa de sus crímenes? —repuso Morosini, sarcástico.
—Ha pasado tiempo. Y además, Solmanski se ha suicidado; luego, según él, el honor está a salvo. Queda una mujer muy guapa ante la que ese gato vicioso se relame. Lo que no le impide mantener excelentes relaciones con la condesa Orseolo. Por cierto, desde hace unos días nuestra querida Adriana ofrece una imagen de más prosperidad.
Pese a su apariencia venenosa, Aldo estaba convencido de que las palabras de Luisa Casati estaban inspiradas por un deseo real de ayudarlo.
—Por lo que la conozco, Luisa, debe de llevar guardado en la manga un consejo para darme, ¿no es así?
Читать дальше