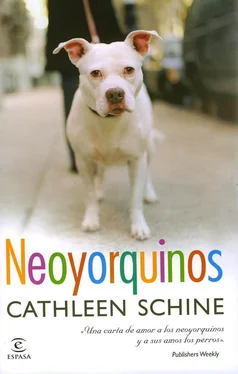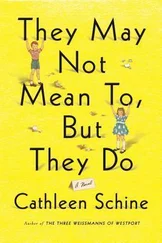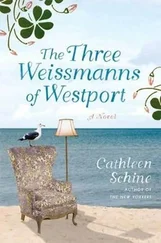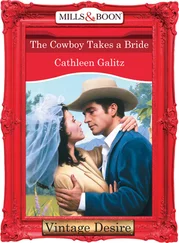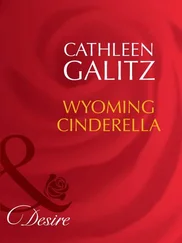– Ah -dijo Jody-. Ellos…, ya. -No le importaban sus referencias en absoluto. Le pareció de mal gusto que sacara a colación ese asunto en un momento tan crítico-. ¿Está bien? ¿Se pondrá bien?
El veterinario le dio un antiinflamatorio para Beatrice y le dijo que si seguía cojeando pasados unos días, volviera para hacerle unas radiografías. Jody subió las escaleras con Beatrice en brazos hasta el apartamento. Le dio mantequilla de cacahuete como premio y puso a Vivaldi. Dejó que bajara ella sola las escaleras cuando llegó la hora del siguiente paseo, y se fijó en que parecía cojear un poco menos. Las dos comieron bistec esa noche y se fueron a la cama a ver Antiques Roadshow.
Simon esperaba haber cenado con Jody para insistir en el cortejo, porque estaba cada vez más impaciente. Nunca le había pedido a nadie que se casara con él, así que no tenía ninguna experiencia en el asunto, pero por las novelas que había leído y las películas que había visto, esperaba una rápida y concluyente respuesta, ya fuera sí o no. La incertidumbre era perturbadora. Y también le hacía preguntarse cómo sería la vida de casados ¿Todas las decisiones serían de mutuo acuerdo, y tan prolongadas? ¿Significaba que tendría que esperar y esperar, acabar de los nervios mientras su novia decidía si debían hacerse un seguro temporal o de por vida? ¿Si debían construirse las estanterías? ¿Si, más que cuándo, él debía ir a Virginia? ¿Y qué decir de a qué lado de la cama debía dormir cada uno? En el apartamento de Jody, una vez que le permitió subir, ella prefería el lado izquierdo. En el suyo eligió el derecho. ¿Estaría todo el tiempo de acá para allá cuando estuvieran casados? Él podía dormir en cualquiera de los dos lados de la cama, pero Simon valoraba la coherencia, y, al parecer, era precisamente la coherencia lo que constituiría la piedra de toque. Y en cuanto a contrariedades, pensó, tenía que reconocer que los artículos de tocador de Jody le resultaban particularmente descorazonadores. Tantos frascos, tantos tubos, tantos cepillos y tarros pequeños y bolsas con cremallera. Le gustaban los olores que había en la ducha de Jody, el fresco aroma que asociaba con ella. Pero todos aquellos recipientes alineados en el lateral de la bañera y apretujados en cada uno de sus rincones eran sin duda un exceso.
Aun así, la echaba de menos cuando no estaba con él. Ojalá pudiera tenerla sin todos sus frascos, sin su entusiasmo por las carnes rojas, que él no comía, sin su esporádico cigarrillo, sin su necesidad de practicar el violín varias horas al día, que desviaba su preciosa atención de él. Pero incluso a pesar de esos inconvenientes, la quería, y estaba bastante seguro de que la conseguiría.
Esa noche se sentó en su silla de cuero, enfadado porque Jody no hubiera aceptado cenar con él. Hacía unas semanas que había devuelto la silla de montar a su estante de arriba, que había guardado las botas en las bolsas de fieltro y las había colocado en el fondo del armario del dormitorio. También había dado largas a su amigo Garden de Virginia con vagas excusas. Pero a lo mejor debería volver a sacar la silla y las botas de sus ignominiosos escondites y coger un avión a Virginia aquella misma noche. No había nada que se lo impidiera. Y quizá tampoco había nadie que se lo impidiera. Se imaginó la casa de huéspedes a la que Garden, su compañero universitario de habitación, le invitaba cada mes de noviembre. Garden había heredado la cuadra poco después de que se licenciaran. Todos los años Simon se tomaba sus cuatro semanas de vacaciones en la pequeña y prístina casita de campo levantada entre verdes y onduladas colinas, perfectas vallas de madera, encendidos atardeceres y un enrejado de fragantes rosas tardías junto a la puerta de atrás. En aquel momento se recreaba en el recuerdo de los sonidos de los caballos, resoplando de excitación y golpeando la hierba con los cascos. El chirriante cuero de montones de sillas y botas y bridas, la jauría de perros aullando frenéticamente, el chasquido de las ramas, el azote del aire rápido y cortante. Simon era un romántico. Todos los días iba de mala gana a un trabajo con el que no disfrutaba y regresaba a casa de mala gana. Murmuraba con timidez en respuesta a un mundo ruidoso y ajetreado. Pero en lo más profundo de su corazón albergaba grandes expectativas. ¿Expectativas de qué?, podrían preguntar. Y yo les respondería: ¿Acaso importa? A Simon no le importaba. Ese misterioso entusiasmo era indefinido, algo parecido a la nostalgia, a la esperanza, a una serena satisfacción personal. En la oscuridad, sentado en su sillón, soñando con el delicado impacto de los cascos de su caballo al aterrizar al otro lado de la valla de piedra, de una cerca, de un arroyo helado, Simon suspiró de placer.
Se quedó así sentado durante un buen rato, soñando con los gozos que estaba negándose a sí mismo por alcanzar otros nuevos, hasta que se dio cuenta de que tenía hambre y se fue a cenar al restaurante que había calle abajo.
Le sorprendió encontrarse a Everett allí solo sentado a una mesa con el enorme perro que pertenecía al camarero y una botella de vino tinto. Se sorprendió aún más cuando Everett le saludó con la mano.
– Siéntate -ofreció Everett, señalando una silla. El perro, que estaba tumbado, se sentó inmediatamente-. Tú no -indicó con cariño al perro-. Tú. -Y sonrió a Simon.
Simon se sentó sin decir una palabra. De pronto Everett parecía un buen tipo. Simon le creía un pelmazo, pero en aquel momento Everett sonreía con suma amabilidad, pidió enseguida otra copa y le sirvió vino. Estaba, quizá, un poco achispado, pero también salía con esa joven, Polly, y, por tanto, no representaba ningún peligro para Simon, y éste pensó que como no tenía a nadie con quien cenar esa noche y como estaba decepcionado, o al menos en situación de suspensión amorosa, le pareció una buena idea unirse a su nuevo amigo Everett.
– ¿Qué haces aquí solo? -preguntó Simon.
– ¿Qué? -respondió Everett, como hacía la gente a menudo cuando hablaba Simon. Este se había fijado en que, si esperaba un poco, la gente acababa procesando sus palabras, como si el tenue sonido de su voz necesitara más tiempo que la voz de otras personas para llegar a los oídos de los que le escuchaban-. Ah -dijo Everett-. No estoy solo. Me acompaña Howdy. -El perro levantó la vista al oír su nombre-. Y estás tú. Pídete un bistec. Nosotros estamos comiendo bistec, Howdy y yo.
Simon no mencionó que él nunca comía carne roja. Detestaba las explicaciones que se veía obligado a dar siempre que lo decía. ¿Es por motivos de salud o por principios?, preguntaba la gente. ¿Comes pollo? ¿Y pescado? ¿No echas de menos el beicon? Simon pidió pasta y bebió una copa de vino. Empezó a sentirse mejor.
– Normalmente me marcho en noviembre -dijo.
Everett se había inclinado hacia él en la primera palabra, escuchando atentamente.
– Polly está fuera, con su hermano. Con George. Yo cuido del perro -explicó, alargando la mano para acariciar la cabeza del animal.
Simon trató de mostrarse receptivo. Pero hay que ver, pensó, lo pesada que es la gente que tiene perros. Ya podían dedicarse a otra cosa. Entonces se fijó en la chica guapa que estaba entrando, con el pelo alborotado por el viento y las mejillas sonrosadas. Estaba preciosa, con esa parte del mundo exterior que traía consigo.
– ¿Y qué tal está la pobre Beatrice? -preguntó Everett.
– ¿Beatrice? -Simon no tenía ni idea de cómo estaba Beatrice. Imaginaba que Beatrice estaría como era ella: muy digna y con esa tendencia suya a subirse encima y mirar directamente a los ojos.
– Bueno, Jody parecía muy afectada. La he visto esta mañana. ¿Verdad que la hemos visto, Howdy?
Читать дальше