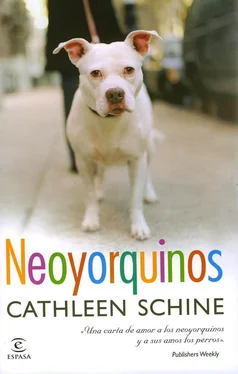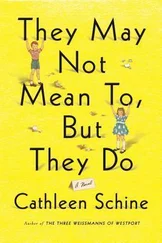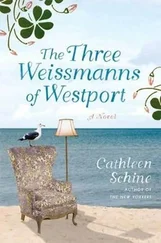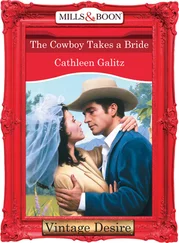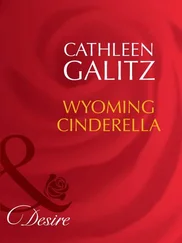Habla con el perro, pensó Simon. Con esa espantosa voz infantil que todos ponen. Simon observó cómo la chica guapa se quitaba la bufanda. Entonces asimiló lo que Everett había dicho. Esta mañana se repitió a sí mismo. Everett había visto a Jody esa mañana. No era justo.
– Venía del parque, supongo -seguía diciendo Everett-. La perra cojeaba. Jody la iba a llevar al veterinario.
– Está bien -replicó Simon. Jody no le había mencionado a Beatrice. No le había dicho nada de que estuviera afectada ni de que la perra cojeara ni de que fuera a llevarla al veterinario. No tenía ni idea de cómo estaba Beatrice. Por lo que él sabía, podría haber muerto o podrían haberla sacrificado esa tarde, un suceso, como tantos otros, que él sólo podía figurarse, y del que no se le había informado por no considerársele de la suficiente confianza. No le hizo ninguna gracia estar menos enterado de lo que le ocurría al perro de su novia que Everett.
– Beatrice está bien -repitió Simon.
La chica guapa estaba preguntando por George.
– ¿Tú eres George? -preguntó a Jamie, quien le sustituía en la barra mientras George estuviese fuera.
– No, gracias a Dios -respondió Jamie.
La chica paseó la mirada por el local.
Jamie se sintió un poco cohibido, como si la chica estuviera valorando su negocio. Es lunes por la noche, hay poco movimiento y es tarde, quería decir. ¿Qué esperabas?
– George está de viaje -dijo, en cambio.
La chica parecía muy defraudada. Simon lo vio desde el otro lado de la sala. Reconocía la impotencia de la decepción en cuanto la veía. Sintió una afinidad autocompasiva y gritó:
– Éste es el perro de George.
Everett le miró, alarmado.
– Eso no es del todo exacto, ¿sabes?
La chica se acercó a su mesa.
– ¿Así que conoces a George? Necesito encontrarle. Es urgente.
Por la actitud de la chica, Simon habría pensado que estaba embarazada y que quería encararse con George, el padre del hijo que esperaba, pero ni siquiera sabía cómo era George. Había confundido a George con Jamie, un hombre gay de cuarenta años. Seguro que al menos una de las muchas novias de George le reconocería, o al menos vería la diferencia entre el joven de pelo oscuro que era George y el hombre más bajo con el pelo rapado y canoso del otro lado de la barra. Simon estaba intrigado. Una chica guapa en apuros.
La chica se agachó a acariciar a Howdy.
– Lo estoy cuidando -dijo Everett un poco a la defensiva. Tiró del perro para acercárselo un poco más.
– Yo tengo perro -replicó la chica. Y se echó a llorar.
Jamie se dirigió al lugar del alboroto, esperando no tener que llamar a la policía. Hacía unos meses que había entrado un hombre al que le dio por quitarse la ropa en el servicio de hombres. Casi toda la ropa. Se había dejado las zapatillas de deporte y unos calcetines verde claro. Salió tan fresco y se tumbó boca arriba en el banco recién tapizado que iba de un extremo a otro de la pared del restaurante. Jamie llamó al 911 y se lo llevaron, sonriente, en una ambulancia atado a una camilla. Afortunadamente la chica no había empezado a desnudarse. Todavía.
Everett miraba con horror a la chica, que había logrado contener las lágrimas y estaba sentada en el suelo sorbiéndose débilmente la nariz. Pensó con añoranza en la tranquilidad de su apartamento, oscuro y fresco, libre de arrebatos femeninos. Estar solo tenía sus ventajas, pensó. Pero cuando se sinceraba consigo mismo, tenía que reconocer que su apartamento estaba igual de tranquilo y libre de arrebatos femeninos incluso cuando Polly se encontraba allí. No se trataba de que en su vida no abundaran los arrebatos femeninos. Lo que pasaba era que su vida estaba vacía.
Everett bajó la vista hacia la chica llorosa. Miró a Howdy, que estaba lamiéndole la mejilla a la chica. Everett alargó la mano y acarició al perro.
– No pasa nada -dijo a nadie en particular.
Simon, cambiando sin ganas al papel de asistente social, ayudó a la chica a levantarse y sentarse en una silla. Ella se secó los ojos con una servilleta que le ofreció Jamie. Sonrió acongojada.
– George volverá pronto -le dijo Jamie a la chica.
Mañana, pensó Everett. Mañana vería a Polly, una perspectiva que debería hacerle saltar de alegría y expectación. Pero al día siguiente Howdy le dejaría solo, como su mujer, como su hija. De repente, de una manera sentimental y arrolladora, se compadeció de sí mismo. Dejaría de tener un pretexto para pasear por el parque al atardecer y escuchar a los gansos llamarse unos a otros mientras volaban. La anciana vestida de negro que caminaba lenta y trabajosamente por la calle ya no se detendría a decirle cosas al perro en italiano, que siempre terminaban en chichi, chichi , a la vez que se inclinaba a acariciar la suave cabeza de Howdy. Everett ya no vería más a Zappa el chihuahua tratando de trepar por una pata de Howdy mientras su dueño, un pulcro anciano con sombrero de paja, le reprendía en un español lleno de ternura. Ya no le saludaría la mujer francesa, y la anciana alemana que había sobrevivido al Holocausto ya no tendría ningún pretexto para pararle, y él no tendría ningún pretexto para pedirle que le contara su valiente historia. La irlandesa de zapatos prácticos y un Boston terrier con sobrepeso, el apuesto joven belga con su grifón de Bruselas, el hombre de los tatuajes con sus caniches de juguete, el chaval de once años con Truly, el mestizo de pastor…; esos vecinos no volverían a fijarse en él. Los basureros no le saludarían por las mañanas mientras avanzaban pesadamente con sus camiones ecológicos. El inquieto y fornido bóxer, el elegante y diminuto pinscher, el alegre cachorro de labradoodle, ninguno de ellos volvería a enredarse entre las patas de Howdy ni entre las piernas de Everett, con las correas retorcidas y entrecruzadas. Todo eso se terminaría cuando Polly volviera a casa.
A Everett le parecía casi incomprensible. Había vivido cinco días con ese perro. En cinco días, su vida había vuelto a la vida. Su calle estaba llena de gente, y su ciudad, llena de calles. Su parque, que no había sido más que una enorme pista para hacer ejercicio, se había convertido en un paisaje, una pradera, un jardín, un bosquecillo, un promontorio, un pantano.
Everett vio que la misteriosa chica se disponía a marcharse.
– No pasa nada -murmuró otra vez con dulzura, medio para sí mismo.

Simon volvió a casa meditabundo. No le gustaban las tragedias en su vida. Ya veía bastantes en el trabajo. Llevaba mucho tiempo asociando la intensidad de sentimientos con los inadaptados sociales y los enfermos mentales. Le daba pena la chica del restaurante, pero también se daba pena a sí mismo. Había ido hasta allí con un humor de mil demonios y se había marchado igualmente con un humor de mil demonios. ¡Menuda suerte la suya!, verse abordado por una histérica. Después de enjugarse las lágrimas, de disculparse de la manera más sincera y conmovedora, la muchacha se apresuró a salir por la puerta del restaurante. Simon le deseó todo lo mejor, pero el encuentro, la tarde entera, de hecho, le habían dejado apesadumbrado e inquieto. ¿Por qué Jody no le había contado lo de Beatrice?
Cuando llegó a casa la llamó con el pretexto de preguntar por Beatrice, pero sobre todo para que se sintiera culpable por no confiar en él y, a ser posible, para despertarla.
Читать дальше