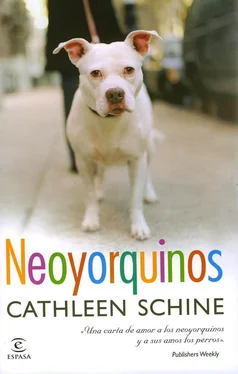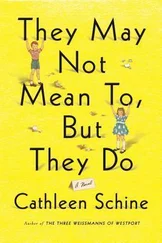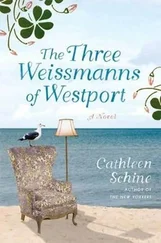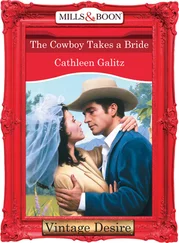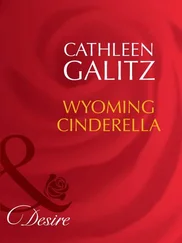George se preguntó si echaba de menos a Laura y por qué no había funcionado su relación. Era guapa, con mucho pecho, una chica exigente, casi tan impetuosa como su hermana. ¿Todas las chicas eran como su hermana? Y si no, ¿por qué no? Porque, verdaderamente, pensó, Polly es la mejor. Estaba sorprendido de lo bien que se lo pasaban juntos. Sus amigos al principio creían que era una locura que se fuera a vivir con su hermana, como lo creía él también. Pero los dos se habían dado cuenta de lo acertado que era tener un rincón agradable y un amigo agradable, que era lo que había resultado ser Polly. Podía hablar con ella o no, según de qué humor estuviera. Cuando estaba resfriado, ella le preparaba zumo de naranja y sabía cuáles eran las pastillas sin receta que le ayudaban a dormir. Siempre estaba dispuesta a ir al cine con él o a pedir una cena para llevar. Se peleaban por el mando a distancia y por la silla más cómoda del salón. Era como si los dos hubieran regresado a casa, no hubiera habido divorcio y sus padres tardaran mucho en volver de cenar fuera.
Por otro lado, si Polly era la mejor, ¿por qué perdía el tiempo con el viejo y desabrido Everett? E incluso si Polly era la mejor, lo cual, según esta lógica, puede que no lo fuera, ¿quería realmente tener una relación en serio con alguien como Polly? Probablemente no, pensó. Por una razón, ya tenía una relación seria con alguien como Polly: Polly.
Y lo más importante con Polly era, se recordó a sí mismo, que ella no necesitaba nada más de lo que él siempre le había proporcionado: su fraternal presencia. Y nunca podría hacer eso con alguien como Polly que no fuera Polly.
George se preguntaba si todo el mundo se preocuparía por la clase de cosas que se preocupaba él. Esperaba que no. Silbó para llamar a los perros, que trotaron dócilmente a su lado.
Doris los vio pasar, y aunque conocía la extraoficial pero arraigada costumbre de dejar sueltos a los perros en el parque hasta las nueve de la mañana, se detuvo, chasqueó la lengua y echó una mirada furibunda a la espalda de George antes de reanudar su caminata energética. Vio con agrado a varios jardineros que estaban arrancando plantas secas. Tenía una reunión a última hora de la mañana con esa ridícula Margaret y su encantador esposo, Edgard. Su hijo, Nathan, había vuelto a meterse en un lío. Había llevado al colegio una navaja suiza. Luego tenía una reunión de profesores. Y estaban las leyendas urbanas de las mamadas en los baños de las que habría que ocuparse. El día se le presentaba tan cuesta arriba como todos los demás, un pensamiento que le hizo ser consciente de sus propias necesidades y que le proporcionó una dosis de energía extra para su paseo energético. Harvey se estaba quedando sordo, lo cual era deprimente. Si en el colegio supieran la edad que tenía, seguramente la obligarían a jubilarse. Pero hacía un día radiante, y la calle en la que vivía, tan descuidada, tenía muchas posibilidades de mejora. El día anterior, sin ir más lejos, había recogido ocho botellas de cerveza, seis botellas de agua, y pilló a una mujer dejando que su Jack Russell terrier meara en la base de un árbol. «¡Controle a su perro!», le gritó, señalando el letrero clavado en el árbol, letrero que ella misma había colocado. Doris bajó el camino de herradura con renovada energía y mayor agrado, fijándose alegremente en los peligrosos hoyos escarbados sin duda por algún perro. Incluso aquellos que la querían pensaban que Doris era una persona negativa, mucho más los que no la querían. Pero si la negatividad indica desesperación, entonces no era en absoluto negativa. A decir verdad, las desgracias del mundo y sus malos hábitos eran la fuente de su considerable dicha.
Una mujer que empujaba un cochecito de niño pasó por la senda pavimentada que había cerca. En el cochecito había un perro de ojos grandes, cara chata y con un largo pelaje blanco.
Doris se paró, entre indignada y asqueada.
– Se llama Kissy -dijo la mujer, palmeando al animal con cariño.
Doris siguió caminando, aún más deprisa que antes, llena de energía y en paz.
Jamie estaba sentado a su mesa saludando a los clientes con su acostumbrada sonrisa. La noche era joven y ya se había bebido media botella de vino tinto. Tendría que bajar el ritmo.
– ¡Lois! -exclamó, levantándose a besar a una mujer en la mejilla-. Prueba la raya -le susurró-. Es un plato nuevo. Ya me dirás qué te parece.
Se arrellanó en la silla y esperó a que llegara Noah. Los padres de Noah estaban en la ciudad y todos -Noah, su madre, su padre y todos los niños- iban a pasar a recogerle para asistir a algún horrible espectáculo, circo o patinaje artístico o guiñol, no recordaba. Los padres de Noah odiaban a Jamie, o eso le parecía a él, pero no podía culparles. Todo el mundo tenía aspiraciones para sus hijos. Claramente un restaurador gay no eran las suyas.
Llegaron más clientes y Jamie se levantó a estrechar manos e intercambiar saludos. Le gustaba esa parte de su trabajo. Era rutinario y no le suponía ningún desafío, pero ¿acaso no ocurría lo mismo con la mayoría de los trabajos? Y con los años Jamie había descubierto que caía bien a la gente, que la atraía. De joven alguna que otra vez eso había sido un problema, pues había hecho sufrir a sus muchos admiradores. Pero en el restaurante había encontrado la manera de ser admirado sin causar dolor.
Miraba a su alrededor y no podía evitar sentirse orgulloso. Podía hacer feliz a la gente. Uno de sus ayudantes de camarero, el hijo adolescente de su contable filipino, tiró sin querer un trozo de pan en el regazo de un cliente y, aterrorizado, levantó la vista hacia Jamie. Jamie enarcó una ceja. El chico recobró rápidamente la serenidad, y el pan, y siguió con su trabajo. Jamie se preguntó si tendría que despedirle. Esperaba que no. Sabía que el chico necesitaba dinero para ir a la universidad al año siguiente. A lo mejor podría cambiarle a la hora del almuerzo.
Simon y Jody acababan de entrar y él les sonrió y les saludó con la cabeza. Formaban una extraña pareja, pensó. Ella, la señorita Cara Risueña, y él, una especie de animalillo del bosque, desproporcionado, perdido, nervioso, un ciervo desorientado. Trató de imaginárselos en la cama pero no pudo. Ambos le parecieron totalmente asexuados. Se distrajo imaginando juntas a otras personas que estaban en el restaurante: las dos mujeres jóvenes, madres en la noche en que sus hijas salían de juerga, supuso él, cotilleando y tomando margaritas; la pareja de mediana edad en lo que parecía su primera cita; los padres de un niño que se portaba bien y había salido guapo y su pequeña hermanita, probablemente europeos, tendría que darse una vuelta por su mesa para ver en qué idioma hablaban. El restaurante estaba lleno, y lleno de divertidas posibilidades de apareamiento. Se quedó pensando en los dos gays, uno bastante mayor que el otro, y después volvió a Jody y a Simon. Ambos parecían muy formales. Quizá eso era lo que les había unido, dos almas formales y solitarias. Volvió a su copa de vino, sintiéndose un mezquino voyeur.
– ¡Ahí estáis! -dijo al ver a sus cachorros entrando a empujones por la puerta. Los más pequeños en su cochecito doble, tan difícil de manejar. Los de cuatro años corrieron a sentarse en las altas banquetas. Su hija se le echó encima y le pidió zabaglione. Los perros empezaron a ladrar y a correr en círculos. Los bebés lloraban. Los chicos daban vueltas subidos a las banquetas de la barra. La chica se sentó taciturna, haciendo pucheros con el labio inferior.
Simon miraba a la familia de Jamie fascinado. Conocía a Noah de una vez anterior. Noah era incluso más alto que él, lo que sin duda les había unido, pensó. Le saludó con la mano, pero Noah, arrodillado junto a un niño que lloraba, no le vio.
Читать дальше