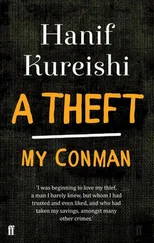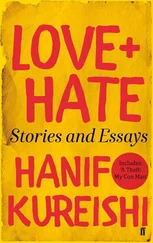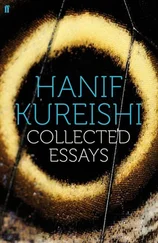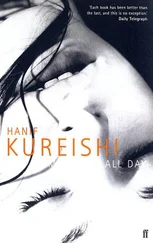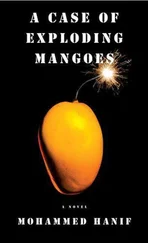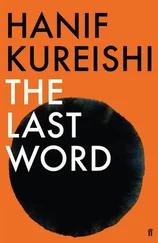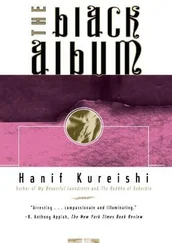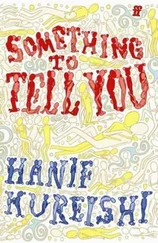– ¡Oye! -dijo Brownlow-. Échame una mano, ¿quieres?
Sin saber qué hacer y a la espera de que ocurriese algo, Shahid se puso a ayudar a Brownlow. Pero al disponerse a mover un montón de libros observó una cosa reseca, semejante al interior de la oreja de una vaca, colocada sobre una novela.
– ¡Por Dios! ¿Qué es esto? -preguntó, cogiéndola.
– ¿Qué crees que es?
– Tengo curiosidad por saberlo.
– En realidad es una berenjena rancia -confesó Brownlow-. Sí. Eso es.
– ¿La misma?
– ¿Cómo dices?
– ¿Es una que a Deedee se le olvidó poner en remojo, o es la del milagro?
Brownlow se mostró evasivo.
– Algo así. Bueno, sí. En realidad es… la misma.
– ¿Y qué pinta en su cuarto de estar?
– No ha sido intencionado. ¿Qué haría yo con un milagro?
– Dígamelo usted.
– Teníamos que enseñárselo a los colegas de Rudder.
– ¿No los tenían en sus manos?
– Tú deliras. ¿Has tomado drogas? Adivino quién te las ha dado. No puedes decir que no estás recibiendo una buena formación.
Brownlow sonrió maliciosamente.
Shahid abrió otra cerveza.
– Los cabrones no querían exponerla en el ayuntamiento sin haberla visto antes -prosiguió Brownlow-. Y el matrimonio que la descubrió estaba harto de que la gente le pisoteara la casa. Así que la cogimos y se la pasamos a los concejales. Cuando se les acabaron las sonrisitas, me la guardé en el bolsillo sin pensar.
– ¿Van a exponerla en el ayuntamiento junto al retrato de Mandela?
– No creo.
– ¿Cómo es eso?
– Rudder estaba dispuesto a hacer concesiones. Insistió en que daría su apoyo a la escuela islámica, que sin duda es uno de los proyectos de Riaz, pero se negó a exponer la berenjena. «No es el momento adecuado», repitió. La quema del libro los ha puesto en contra de Riaz: nazis y todo eso.
– ¿Y a usted cómo le ha sentado?
Brownlow empezó a tartamudear. Se llevó la mano a la boca y se inclinó hacia adelante, como si fuese a vomitar. Por fin fue capaz de articular:
– Debo admitir que la q-q-quema se me atascó en la ga-ga-garganta.
– Pero fue incapaz de resistirse a la solidaridad, ¿no?
– Naturalmente. ¿Qué importa si me gustó o no? Le dije a Rudder que Riaz y sus compañeros no son nazis. Y que vuestra causa tiene una extraña legitimidad.
– Ya. ¿Decepcionó a Riaz la negativa de Rudder?
Brownlow se dominó lo bastante para decir:
– D-después de la quema sabía que tendría mucha s-s-suerte si le dejaban siquiera entrar en el despacho de Rudder. Supongo que Rudder no tratará con él durante algún tiempo. Pero dijo una cosa.
– ¿Qué?
– Va a declarar que ese libro es una afrenta y pedirá que lo retiren. Es curioso que el dirigente conservador haya decidido lo mismo. Claro que los dos saben que no se retirará.
– Entonces, ¿por qué lo hacen?
– No seas ingenuo, aquí hay una importante comunidad asiática. Aparte de eso, Riaz es demasiado r-revolucionario para ellos. Para ser franco, al final parecía un poco dolido, como si Inglaterra siempre le tratase con superioridad. Pero no va a darse por vencido. Su obra, o su época, apenas ha comenzado. Ha tenido los obstáculos justos, no demasiados para que resultaran agobiantes pero sí suficientes para distinguirse entre tanto conformismo. Aunque tendrá que aceptar las normas y renunciar a la acción directa. ¿No te lo he dicho? Le han invitado a la televisión.
– ¿A Riaz?
– El productor de un programa de última hora de la noche le ha llamado para preguntarle si quería expresar sus opiniones.
– ¿Y va a ir?
– Dijo que tenía que discutirlo con los demás, pero se sintió halagado.
– Vaya.
– Los ojillos se le pusieron muy brillantes. Está impaciente. La seducción ha comenzado.
– No estoy seguro de que llegue muy lejos.
– ¿No? ¿Por qué?
– Acabará aislado.
– Ya veremos -repuso Brownlow-. Para esa gente de la televisión, Riaz es un fenómeno fascinante. En su vida han visto a un tipo así. Podría acabar teniendo un programa propio.
Brownlow siguió embalado, pero se interrumpía continuamente para mirar a Shahid, que daba vueltas a la berenjena entre las manos, como si quisiera decirle algo.
– El caso es que las religiones, el culto, las supersticiones, las formas de adoración, las plegarias…, algunas son bonitas, otras interesantes, todas tienen su sentido. Pero ¿quién podía imaginar que sobreviviesen al racionalismo? ¡Y justo cuando creías que Dios estaba muerto y enterrado, te das cuenta de que sólo esperaba el momento de resucitar! Cualquier gilipollas está ahora descubriendo que tiene una divinidad en su interior. ¿Y quién soy yo para ponerlo en duda?
– Exactamente. Yo diría que usted no es más que un hijoputa blandengue, doctor Brownlow.
– Gracias. ¿Son ellos los locos o soy yo? ¿En qué situación me deja eso?
– ¿En cuál podría dejarle? ¿Por qué dice eso?
– Porque…, porque todo en lo que creía se ha ido a la mierda, i-idiota. Ahí estuvimos, justo hasta el final de los setenta, discutiendo de la sociedad posterior a la r-revolución, del carácter de la dialéctica, del sentido de la historia. Y mientras tanto, mientras nosotros polemizábamos en nuestros periódicos, ellos nos estaban dando el pego. El pueblo británico no quería e-educación, viviendas, a-arte, justicia, igualdad…
– ¿Por qué?
– Porque son un hatajo de puñeteros gilipollas, avaros y miopes.
– ¿La clase obrera?
– ¡Sí!
– ¿Un hatajo de gilipollas?
– ¡Sí! -Brownlow hizo un esfuerzo por dominarse-. No, no, es más complicado. Es muy complejo. -Estaba sollozando-. No puedo decir que nos hayan traicionado…, ¡aunque lo creo, sí! ¡No es cierto, no es verdad! ¡Se han t-t-traicionado a sí mismos!
Se sacó la camisa del pantalón y se enjugó el rostro con ella. Bajó los brazos de golpe, echó la cabeza atrás y ladeó hacia el techo su frente de pensador, diciendo con labios temblorosos:
– De-de-degüéllame. Por favor. ¡Perdido, con más de cuarenta años…, sin rumbo ni casa! ¡Acaba conmigo antes de que em-m-peoren las cosas!
Shahid se levantó de un salto y se precipitó a la ventana. Creyendo haber oído la tos de Chad, se ocultó tras la polvorienta cortina y escrutó la calle.
– No tiene que suplicar, Brownlow, los degolladores están comprobando la dirección. Vendrán por la parte delantera. ¡Si se queda en esa postura, la redención se producirá en seguida!
Shahid no vio a nadie. Pero estaba oscuro, y si sus enemigos daban con él estaría perdido; y Brownlow, farfullando como el loco de Gogol a la espera de la camisa de fuerza, no estaba en condiciones de protegerle.
– ¿Qué más puede haber? -se lamentó Brownlow, sin haber oído a Shahid.
– ¿Qué me dice del amor?
– ¿El amor? ¿Por qué? ¿Estás enamorado?
– ¿Yo? Pues no sé.
– ¿De mi mujer?
– ¿Por qué me lo pregunta? Yo tampoco estoy seguro de nada.
– Lo sé. Cualquiera que te hubiese visto durante la manifestación contra el libro habría dicho: ese chico está hecho un lío.
– ¿Ah, sí?
– Las cosas se te presentan peor que a mí. -Brownlow logró esbozar una sonrisa afectada-. ¿De quién te escondes? Estás paralizado de miedo. ¿De tus «amigos»? ¿Quieren obligarte a que confieses tus crímenes?
Si Deedee no iba a aparecer, cosa que consideraba probable, Shahid no podía permanecer allí un momento más. No es que en aquel momento le disgustara Brownlow. A veces resultaba irritante, pero Shahid se sentía atraído por su franqueza demencial.
Inspeccionó la calle. No parecía haber peligro. Se volvió para despedirse de Brownlow, que estaba escudriñando los discos.
Читать дальше