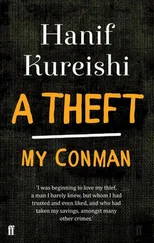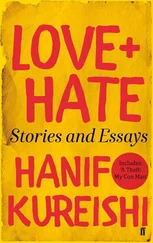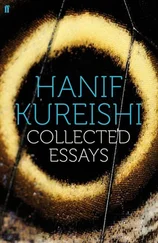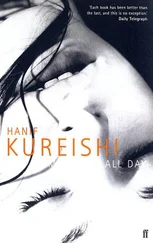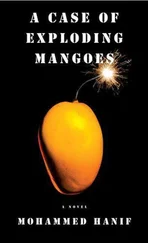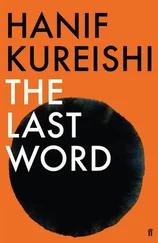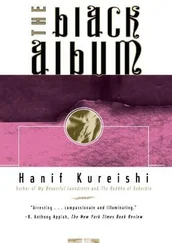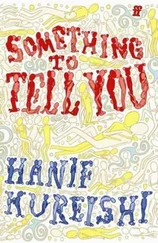Alzó la cabeza y vio a Chad, que cruzaba la calle. Quizá supiese que estaba allí, porque se dirigía hacia él. Cuando había subido al piso al comienzo de su conversación, Hat debió de llamarle por teléfono. No parecía venir en plan amistoso.
Shahid salió a toda prisa, siguió calle arriba, cruzó y torció la esquina, apartando con el codo a los transeúntes. Luego se detuvo y miró atrás. En efecto: Chad le estaba persiguiendo. Y aunque voluminoso y de pies grandes, acometía con la ferocidad de un jabalí. Apareció en la calle corriendo, sin mirar, con los puños en alto, la boca resuelta, dispuesto a embestir.
Shahid corría con todas sus fuerzas, pero de vez en cuando bajaba el ritmo y le flaqueaba el paso. Quería hablar con Chad, que parecía desinflarse poco a poco: arrastraba los pies, saltaba sobre una pierna y daba la impresión de querer tumbarse. Pero siempre que Shahid disminuía la marcha, Chad sacaba fuerzas de flaqueza, revivía y continuaba.
Shahid tenía más fuelle que Chad. Lanzándose a fondo lo dejó atrás. Buscó un escape metiéndose en una galería comercial y, a toda marcha, fue pasando Our Price, Habitat, Dixons y el Early Learning Centre. Al fin salió por la parte de atrás. Soltó un ligero grito de alivio al ver que había perdido a Chad. Tambaleándose, se sentó en la acera; el corazón le latía violentamente, la cabeza le daba vueltas.
Esta vez, cuando tocó el timbre de la casa de Deedee, le abrió Brownlow. Shahid le siguió al cuarto de estar y se quedó mirando mientras él quitaba libros de las paredes y los metía en cajas.
– ¿Dónde está Deedee, doctor Brownlow? -preguntó con voz ronca.
Brownlow, lleno de alcohol y agitación, se movía con rapidez, manipulándolo todo a golpes.
Había libros sobre China y la Unión Soviética; guías turísticas de Europa oriental -Deedee le había contado que, durante tres años seguidos, su marido insistió en que pasaran las vacaciones en Albania-; obras de Marcuse, Miliband, Deutscher, Sartre, Benjamin, E. P. Thompson, Norman O. Brown; libros de marxismo e historia, marxismo y libertad, marxismo y democracia, marxismo y cristianismo.
Había discos, y Shahid los miró en cuclillas, aprovechando el momento de calma: Traffic, King Krimson, Nick Drake, Carole King, John Martyn, Iron Stool, Condemned, Police, Eurythmics.
– ¿Dónde está?
– Me voy de aquí para no volver -repuso Brownlow.
– Si lo sabe, dígamelo, por favor.
– Afortunadamente, ya no estoy muy al corriente de las andanzas de mi mujer. Quizá esté proporcionando algunos nombres a la policía.
– Cállese, no sea gilipollas.
Aquello encantó a Brownlow.
– Vaya. ¿Es que no te cuenta cosas?
Shahid abrió una de las cervezas de Brownlow y bebió la mitad de un trago.
– No es eso.
– Menudo lío, de todas formas. Si yo fuera tan atractivo como tú, encontraría algo mejor.
– Pero ¿qué dice?
– Me parece bien que estés con ella, pero esa generación de mujeres espera demasiado de nosotros. ¿Adónde ha llegado el feminismo? Un puñado de mujeres amargadas de clase media que consiguen todo lo que quieren. ¿A qué vienen tantas discusiones y tanta agresividad?
– Doctor Brownlow…
– ¡Cállate! Esas mujeres te hacen bailar a su alrededor como un criado y luego te dejan sin blanca, sin orgullo, sin puñetera cosa, como si tuvieras la culpa de que sean menospreciadas. Un chico como tú, que puede lograr lo que quiera en la vida, debería buscar una rubia joven, tierna, que le diese de mamar…, una serie de novias complacientes. Ah, sí. Eso es lo que haría yo.
Brownlow se relamió los labios.
– Gracias -dijo Shahid-. Muy útil el consejo.
Se dejó caer en una silla. Su respiración era irregular; de los pantalones le subía el olor a chutney de mango. Acabó la lata de cerveza y la tiró al suelo, entre el desorden.
– ¿Quién te persigue? -preguntó Brownlow.
– Dígame primero por qué se lleva los libros.
– Son míos. ¿Por qué no debería llevármelos?
– A lo mejor podríamos hacer una hoguera con ellos para calentarnos, ¿eh?
– No te cachondees de mí.
– Pero ya se le ha acabado el rollo, ¿verdad? Del todo.
– ¿Cómo?
– Que adiós. Le han despedido.
– ¿Cómo lo sabes? De acuerdo, sí. No hace falta ser meteorólogo para saber en qué dirección sopla el viento. [5]Así que tengo mucho tiempo para leer, ¿no? Historia, filosofía, política, literatura. Estoy impaciente.
– ¿Sí?
Shahid se sentía acosado. No podía estarse quieto. Se acercó a la ventana y puso las manos en el cristal. La habitación estaba caldeada, pero sentía soplar el viento por las grietas. Se esforzó por descubrir algún rumor inhabitual proveniente de la ciudad. Temía que Chad y los demás entrasen por el seto con machetes, martillos, cuchillos de trinchar.
– ¿Qué se puede enseñar? -prosiguió Brownlow-. ¿Cómo va a haber algo que enseñar si ya no quedan conocimientos que transmitir?
Shahid cruzó cautelosamente la casa hasta la puerta trasera.
Inspeccionó el jardín antes de atrancar el picaporte con una silla.
– Me iré a vivir a Italia -decía Brownlow-. Aunque sea en una tienda de campaña. Allí saben que sólo se vive una vez y lo aprovechan al máximo.
Shahid se dejó caer en la butaca. Incontrolables temblores le sacudían el cuerpo. Más que cualquier otra cosa, deseaba volver a casa, tumbarse en la cama y pensar en lo que debía hacer. Pero a su habitación, con Riaz al lado, era el último sitio al que podía ir. A menos que cambiaran las cosas, tendría que largarse lo más lejos posible.
Brownlow, con la frente llena de sudor, se afanaba ruidosamente, gruñendo mientras dejaba huecos en los estantes y cargaba cajas hasta la puerta, murmurando entre dientes:
– Éste es mío. No. Es suyo. Me lo llevo de todos modos. No, ése no lo quiero, me trae malos recuerdos… -Empezó a tirar libros al suelo-. No tiene sentido que me lleve éste, ni ése, ni aquél. ¿De qué me servirán todos esos textos inútiles?
La relación de Brownlow con Deedee había concluido. Quizá no volvieran a verse más; o si acaso, apenas se saludarían.
Shahid pensó en lo que Riaz dijo un día en la mezquita: sin una moralidad bien definida, sin un marco donde pudiera florecer -determinado por Dios y establecido en la sociedad-, el amor era imposible. De otro modo, las personas se limitaban a celebrar un contrato mutuo durante cierto tiempo. En ese interludio sin fe, esperaban obtener placer y distracción; incluso confiaban en descubrir algo que les faltara. Y si eso no ocurría, abandonarían al otro y seguirían su camino. Una y otra vez.
¿Qué permanencia o conocimiento profundo podría haber en esas circunstancias? Deedee y él se habían entregado a una apremiante intimidad. Habían salido unas cuantas veces, confesándose y compartiendo las pasiones más desinhibidas que podían suscitarse en dos personas. Pero sin duda sus relaciones sexuales no eran más que un intercambio de técnicas y experiencias. Él hacía esto; ella hacía lo otro. ¿Cuánto se conocían el uno al otro? ¿Qué le impedía a ella elegir otros amantes asiáticos o negros? ¿Por qué no lo hacía? A lo mejor tenía uno diferente cada año y utilizaba a los hombres del modo en que Chili se había servido de las mujeres, despidiéndolos en época de exámenes.
Deedee quizá le abandonase. Él podría dejar de verla. ¿Por qué no? ¿Qué había entre ellos? Tal vez un día, no muy lejano, él estaría haciendo lo que Brownlow ahora, separando sus pertenencias. Y, como él, habría otra persona esperanzada guardando cola.
De todos modos, la idea de Riaz causó ahora a Shahid un estremecimiento de repulsión. ¡Qué personaje tan gris y mojigato; qué mentalidad tan estrecha y limitada, cuánto rencor y amargura!
Читать дальше