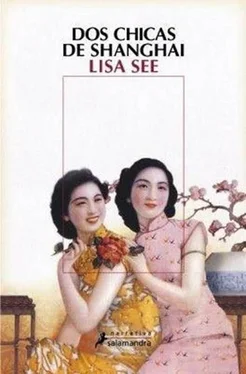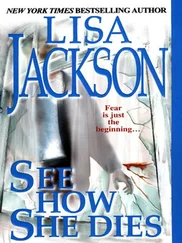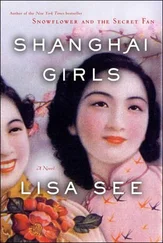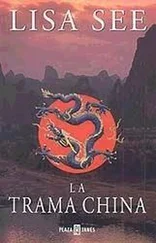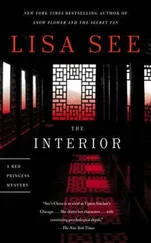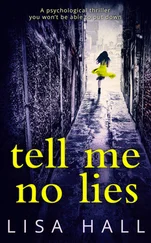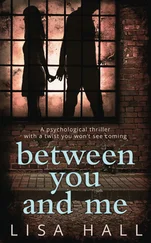Debería estar planeando adónde nos iremos, pero no hay nada que me anime a explorar más que mi estómago, donde se ha instalado la tristeza. Echo de menos cosas como los dulces cubiertos de miel, los pastelillos de rosa con azúcar y los huevos hervidos en té con especias. Como con la comida que prepara Yen-yen he adelgazado más que en Angel Island, observo a tío Wilburt y tío Charley, respectivamente el primer y el segundo cocinero del Golden Dragon, y procuro aprender de ellos. Me dejan acompañarlos a la carnicería Sam Sing, con su cerdo de pan de oro en el escaparate, a comprar cerdo y pato. Me llevan al mercado de pescado de George Wong, en Spring Street, que suministra a China City, donde me enseñan a comprar sólo los especímenes que todavía respiran. Cruzamos la calle y vamos a la tienda de comestibles International Grocery, y por primera vez desde que llegué aquí, vuelvo a percibir aromas hogareños. Tío Wilburt me compra, con dinero de su propio bolsillo, una bolsa de alubias negras saladas. Se lo agradezco tanto que, después, los tíos se turnan para comprarme otras chucherías: azufaifas, dátiles con miel, brotes de bambú, capullos de loto y setas. De vez en cuando, si en el restaurante hay un período de calma, me dejan pasar detrás de la barra y me enseñan a preparar un solo plato, y muy deprisa, con esos ingredientes especiales.
Los tíos vienen a cenar al apartamento todos los domingos. Un día le pregunto a Yen-yen si me dejará preparar la cena. La familia come lo que he cocinado. A partir de ese día, soy yo quien se encarga de la cena dominical. Al poco tiempo ya puedo prepararla en sólo media hora, siempre que Vern lave el arroz y Sam corte las verduras. Al principio, el venerable Louie no está satisfecho.
– ¿Por qué debo dejar que derroches mi dinero en comida? ¿Por qué debo dejarte salir a comprar comida? -Y lo dice pese a que no le importa que vayamos al trabajo y volvamos andando, ni que sirvamos a perfectos desconocidos, blancos por si fuera poco.
– No derrocho su dinero -replico-, porque tío Wilburt y tío Charley pagan la comida. Y no voy sola, porque siempre estoy con ellos dos.
– ¡Eso es peor todavía! Los tíos están ahorrando para volver a China. Todos, incluido yo, deseamos regresar a China; si no es a vivir, a morir, y si no es a morir, a que entierren nuestros huesos allí. -Como tantos chinos, el venerable Louie quiere ahorrar diez mil dólares y regresar a su pueblo natal convertido en un hombre rico; allí adquirirá unas cuantas concubinas, tendrá más hijos varones y se pasará el día bebiendo té. También quiere que lo consideren un «gran hombre», un concepto de lo más americano-. Cada vez que voy a China, compro tierras. Ya que no me permiten comprarlas aquí, las compraré allí. Sí, ya sé qué piensas, Pearl. Piensas: «Pero ¡si tú has nacido aquí! ¡Si eres americano!» Pues mira: quizá haya nacido aquí, pero en el fondo soy chino. Y acabaré volviendo a China.
Sus quejas y su habilidad para arrebatarles el protagonismo a los tíos son completamente previsibles, pero se lo perdono porque le gusta cómo cocino. Él nunca lo admitirá, pero hace algo aún mejor. Unas semanas más tarde, anuncia:
– Todos los lunes te daré dinero para que compres comida.
A veces estoy tentada de guardarme un poco de ese dinero, pero sé que mi suegro vigila cada centavo y cada receta, y que de vez en cuando habla con los empleados de la carnicería, la pescadería y la tienda de comestibles. Es tan precavido con su dinero que se niega a guardarlo en un banco. Lo tiene escondido en los diferentes establecimientos Golden, para protegerlo de cualquier desastre y de los banqueros lo fan.
Ahora que ya puedo ir sola a las tiendas, los vendedores empiezan a conocerme. Les gusto como clienta -aunque compre poco-, y para premiar mi lealtad a sus patos asados, su pescado o sus nabos en vinagre, me regalan calendarios. Las ilustraciones imitan el estilo chino, con intensos rojos, azules y verdes destacados sobre fondo blanco. En lugar de chicas bonitas reclinadas en sus tocadores, transmitiendo paz, relajación y sensualidad, los pintores han decidido plasmar paisajes inspirados de la Gran Muralla, la montaña sagrada de Emei, los místicos karsts de Kweilin, o retratar mujeres insulsas ataviadas con cheongsams confeccionados con una tela brillante de estampados geométricos, en posturas pensadas para transmitir las virtudes de la moralidad. Las obras de esos ilustradores son chillonas y comerciales, carentes de delicadeza y emoción; pero las cuelgo en las paredes del apartamento, como hacían los pobres más pobres de Shanghai, que las colgaban en sus miserables casuchas para poner un poco de color y esperanza en sus vidas. Los calendarios alegran el apartamento, igual que mis comidas, y mientras me los regalen, a mi suegro no le importa que los cuelgue.
El día de Nochebuena me levanto a las cinco de la mañana, me visto, dejo a Joy con mi suegra y voy con Sam a China City. Todavía es muy temprano, pero hace un calor inusual. Toda la noche ha soplado un viento muy cálido que ha dejado ramas rotas, hojas secas, confeti y otros restos de los parranderos de Olvera Street esparcidos por La Plaza y Main Street. Cruzamos Macy, entramos en China City y seguimos nuestra ruta habitual, que empieza en el puesto de rickshaws del Patio de las Cuatro Estaciones y luego bordea el corral de las gallinas y los patos de la Granja Wang. Todavía no he visto La buena tierra, pero tío Charley me ha aconsejado que la vea. «Es igual que China», me ha dicho. Tío Wilburt también me la ha recomendado: «Si vas, fíjate bien en la escena de la muchedumbre. ¡Salgo yo! En esa película verás a muchos tíos y tías de Chinatown.» Pero yo no voy al cine, ni entro en la granja, porque cada vez que paso por delante me acuerdo de la cabaña de las afueras de Shanghai.
Desde la Granja Wang, sigo a Sam por Dragon Road.
– Camina a mi lado -me invita Sam en sze yup, pero no acepto, porque no quiero que se haga ilusiones.
Si converso con él durante el día o hago algo como caminar a su lado, por la noche querrá tener relaciones esposo-esposa.
Todos los negocios Golden, excepto el de paseos en rickshaw, están en el óvalo donde confluyen Dragon Road y Kwan Yin Road. Esta es la ruta por donde los rickshaws realizan su serpenteante paseo. En los seis meses que llevo trabajando aquí, sólo me he aventurado dos veces hasta el Estanque del Loto y la zona cubierta que acoge el teatro de ópera china, el salón recreativo y la Asiatic Costume Company de Tom Gubbins. Quizá China City no sea más que una manzana con forma extraña y bordeada por las calles Main, Macy, Spring y Ord -con más de cuarenta tiendas apretujadas entre los bares, restaurantes y otras «atracciones turísticas» como la Granja Wang-, pero hay enclaves muy bien delimitados dentro de sus muros, y la gente de esos enclaves raramente se relaciona con sus vecinos.
Sam abre el restaurante, enciende las luces y empieza a preparar café. Mientras relleno los saleros y pimenteros, los tíos y los otros empleados van llegando e inician sus tareas. Para cuando los pasteles están cortados y expuestos, han entrado los primeros clientes. Charlo con los habituales -camioneros y empleados de correos-, anoto los pedidos y se los paso a los cocineros.
A las nueve entran dos policías y se sientan a la barra. Me aliso el delantal y muestro una amplia sonrisa. Si no les damos de comer gratis, siguen a nuestros clientes hasta sus coches y los multan. Las dos últimas semanas han sido especialmente malas, porque los policías iban de una tienda a otra recogiendo «regalos» de Navidad. La semana pasada, tras decidir que no habían recibido suficientes obsequios, cerraron el aparcamiento, lo que impidió que vinieran clientes. Ahora estamos todos atemorizados y dispuestos a darles lo que nos pidan para que no perjudiquen al negocio.
Читать дальше