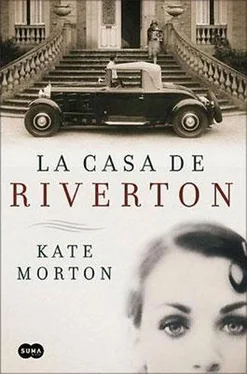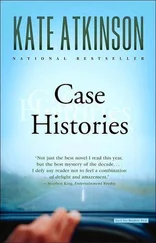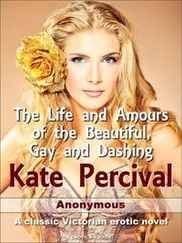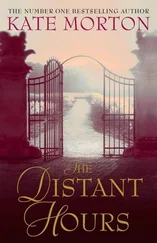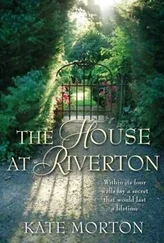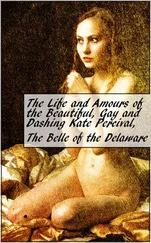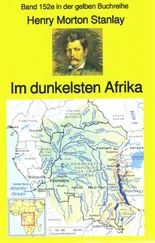Hannah simuló tener en cuenta la sensación de Boyle, aunque lo cierto es que éste había despertado su curiosidad.
– Si el caballero afirma tener algo que me pertenece, lo mejor será que lo recupere. Si su comportamiento no fuera honorable, lo llamaré inmediatamente.
– Sí, señora -respondió solemnemente Boyle. Hizo una reverencia y salió de la sala. Hannah se alisó el vestido. Cuando la puerta se abrió nuevamente, Robbie Hunter estaba de pie frente a ella.
No lo reconoció de inmediato. Después de todo, apenas habían compartido unos momentos durante un invierno, diez años atrás. Cuando lo conoció en Riverton, él era un chico de piel suave y lisa, grandes ojos castaños y modales corteses. Y muy tranquilo. Esa era una de las cualidades que enfurecían a Hannah. Con gran dominio de sí mismo, Robbie se había colado silenciosamente en sus vidas, la había inducido a decir cosas que no debía y le había arrebatado a su hermano.
El hombre que estaba de pie frente a ella ahora era alto, e iba vestido con un traje negro y una camisa blanca. Su ropa era bastante ordinaria, pero lo diferenciaba de Teddy y los otros empresarios que Hannah conocía. Tenía un rostro extraordinario, aunque demasiado delgado: los pómulos hundidos y marcadas ojeras. Advirtió la falta de porte a la que se había referido Boyle. Sin embargo, tuvo la misma dificultad para definirla.
– Buenos días.
Él la miró. Hannah sintió que los ojos del inesperado visitante penetraban en su esencia más íntima. Otros hombres la habían mirado antes, pero algo en su particular modo de observarla la ruborizó. Él sonrió.
– No ha cambiado.
Fue entonces cuando Hannah lo reconoció, por la voz.
– Señor Hunter -dijo incrédula. Volvió a observarlo, con un nuevo interés, sabiendo quién era. El mismo cabello oscuro, los mismos ojos castaños. La misma boca sensual, siempre sutilmente sonriente. Se preguntó cómo pudo no haberlo reconocido. Luego se irguió y trató de serenarse-. ¡Qué amable de su parte haber venido a visitarme!
En cuanto pronunció esas palabras, lamentó que fueran tan previsibles. Deseó que no hubieran salido de su boca.
Él sonrió, con algo de ironía, según pudo percibir Hannah.
– ¿Quiere sentarse? -le ofreció, señalándole el sillón de Teddy.
Robbie tomó asiento formalmente, como un escolar que obedece una instrucción con la que no vale la pena discutir. Una vez más ella sintió el tedio de su propio convencionalismo.
Él seguía observándola.
Hannah se arregló el cabello con ambas manos, se aseguró de que las peinetas estuvieran en su lugar, acomodó las ondas rubias que le rozaban la nuca, y luego sonrió amablemente.
– ¿Hay algo fuera de lugar, señor Hunter? ¿Algo que deba corregir?
– No. Su imagen no ha abandonado mi mente a lo largo de diez años. Sigue siendo la misma.
– No soy la misma, señor Hunter, se lo aseguro -replicó Hannah, tratando de que sus palabras no sonaran demasiado serias-. Cuando nos vimos por última vez yo tenía quince años.
– ¿Era realmente tan joven?
Allí estaba otra vez la falta de señorío. No se debía tanto a lo que decía -su pregunta era absolutamente formal- sino a la manera en que lo decía. Como si ocultara un doble sentido que ella no lograba desentrañar.
– Pediré que nos traigan una taza de té, ¿le parece bien? -ofreció Hannah. De inmediato se arrepintió. Eso prolongaría inevitablemente la visita.
No obstante, se puso de pie, tocó el timbre del servicio y se quedó junto a la chimenea, recolocando algunos objetos y tratando de serenarse mientras esperaba que Boyle acudiera a su llamada.
– Tomaremos el té. El señor Hunter era un amigo de mi hermano -explicó Hannah-. Lucharon juntos en la guerra.
El mayordomo miró a Robbie con desconfianza.
– Ah… -exclamó Boyle-. Sí, señora. Le pediré a la señora Tibbit que prepare té para dos. -La deferencia del mayordomo confería a la invitación un carácter totalmente convencional.
Robbie observaba la sala de estar. El mobiliario art déco que había elegido Deborah («la última moda»), y que Hannah había tolerado. Su mirada pasó del espejo octogonal que estaba sobre el hogar a las cortinas estampadas con diamantes dorados y marrones.
– Muy moderno, ¿verdad? -comentó Hannah, esforzándose por parecer espontánea-. No podría decir con certeza que me agradan, pero la hermana de mi esposo sostiene que es el punto culminante de la modernidad.
Robbie no parecía oírla.
– David hablaba de usted a menudo. Siento como si los conociera de toda la vida. A usted, a Emmeline, a Riverton.
Ante la mención de su hermano, Hannah se sentó en el borde del sillón. Se había adiestrado a sí misma para no pensar en él, para no abrir el cofre donde guardaba sus tiernos recuerdos. E inesperadamente tenía frente a ella a la única persona con la cual podía hablar sobre él.
– Sí. Hábleme de David, señor Hunter. Me pregunto si estaba… -Hannah dejó inconclusa su interrogación-. Tengo la esperanza de que me haya perdonado.
– ¿Perdonado?
– El último invierno que pasamos juntos, antes de que partiera, me comporté como una perfecta maleducada. Mi hermana y yo estábamos acostumbradas a tener a David sólo para nosotras. Temo que fui muy intransigente. No teníamos previsto que usted llegara con él. Pasé todo el tiempo ignorándolo, deseando que no estuviera en nuestra casa.
– No me di cuenta.
Hannah sonrió nostálgicamente.
– Entonces fue un esfuerzo inútil.
La puerta se abrió. Boyle traía la bandeja con el té. La dejó en la mesa, cerca de Hannah, y retrocedió unos pasos.
– Señor Hunter -continuó Hannah al ver que el mayordomo permanecía en la sala observando a Robbie-, Boyle me ha dicho que usted quiere devolverme algo.
– Sí.
Mientras Robbie buscaba en su bolsillo, Hannah le hizo un gesto al mayordomo para indicarle que todo estaba en orden y que podía retirarse. Cuando la puerta se cerró, el visitante sacó algo envuelto en una tela raída, con un cordel desgastado. A Hannah le pareció imposible que aquello pudiera pertenecerle. Al observarlo más detenidamente comprendió que era una vieja cinta, alguna vez blanca, ahora ocre. Robbie abrió el envoltorio con dedos temblorosos y le ofreció el contenido.
Hannah sintió un nudo en la garganta. Era un libro diminuto. Se inclinó para cogerlo, tomándolo con sumo cuidado. Observó la tapa, aunque sabía de sobra cuál era el título. Viaje a través del Rubicón.
La invadió una oleada de recuerdos. Las correrías en los jardines de Riverton, la excitación de la aventura, los secretos a media voz en el cuarto de los niños.
– Le entregué esto a David para que le diera suerte.
Robbie asintió.
– ¿Por qué se lo apropió?
– No lo hice.
– David jamás se lo habría cedido.
– No, desde luego, y no lo hizo. Yo soy tan sólo su mensajero. Él quería que usted lo recuperara. Lo último que dijo fue «llévaselo a Nefertiti». Y eso he hecho.
Hannah evitó mirar a Robbie. Ese nombre, su nombre secreto. Él no la conocía lo suficiente. Apretó entre sus dedos el pequeño libro, cerró los ojos y se recordó a sí misma valiente, indómita y llena de proyectos. Alzó la cabeza para mirarlo.
– Hablemos de otra cosa.
Robbie asintió con un gesto suave y volvió a guardar el envoltorio en su bolsillo.
– ¿De qué hablan dos personas que se reencuentran en una circunstancia como ésta?
– Hacen preguntas acerca de sus actividades habituales -sugirió Hannah, guardando el minúsculo libro en su escritorio-. Del rumbo que ha tomado su vida.
– En ese caso, podría preguntarle: ¿a qué se ha dedicado en los últimos tiempos, Hannah? Aun cuando tengo evidencia suficiente del rumbo que ha tomado su vida.
Читать дальше