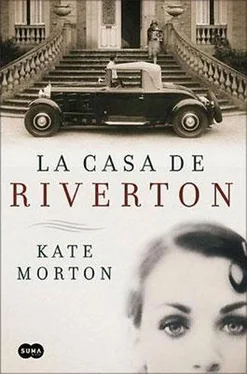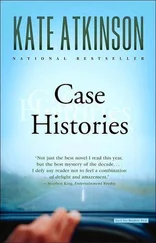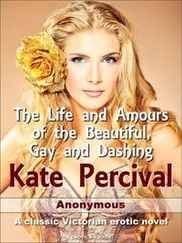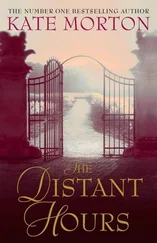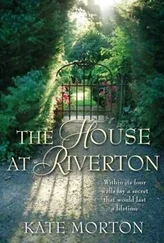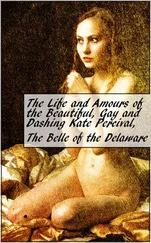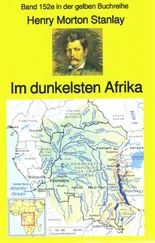Yo inspiré profundamente, él era tan guapo y rubio como sus hermanas.
– De todos modos, no os estáis perdiendo mucho. La escuela no es tan importante como creéis.
– Oh -exclamó Hannah, levantando la ceja en señal de desconfianza-. Pues a menudo pareces complacerte en demostrar cuánto me estoy perdiendo. -Sus ojos se abrieron exageradamente; parecían dos lunas azules y gélidas. La emoción impregnaba su voz-. ¿Acaso has hecho algo terrible por lo que vayas a ser expulsado?
– Por supuesto que no -respondió rápidamente David-. Sólo pienso que estudiar no es la única manera de aprender. Mi amigo Hunter sostiene que la vida misma es la mejor educación.
– ¿Hunter?
– Ingresó este año en Eton. Su padre es una especie de científico. Por lo visto ha descubierto algo lo suficientemente importante para que el rey le otorgue el título de marqués. Está un poco loco. También Robert, si creyera lo que dicen los otros chicos, pero a mí me parece que es genial.
– Bueno -repuso Hannah-, tu loco amigo Robert Hunter es afortunado. Puede darse el lujo de desdeñar su educación. Pero ¿cómo se supone que me convertiré en una respetable autora teatral si papá insiste en mantenerme en la ignorancia? -Hannah suspiró, frustrada-. Desearía ser un chico.
– Si tuviera que ir al colegio, lo detestaría -declaró Emmeline-. También detestaría ser hombre. No tendría vestidos, los sombreros serían de lo más aburridos, tendría que hablar todo el tiempo de política y deportes…
– Me encantaría hablar de política -afirmó Hannah, con tanta vehemencia que algunos cabellos se soltaron de sus rizos cuidadosamente peinados-. Empezaría por hacer que Herbert Asquith concediera a las mujeres el derecho de votar. Incluso a las jóvenes.
David sonrió.
– Podrías ser la primera autora teatral que se convirtiera en primer ministro de Gran Bretaña.
– Creía que ibas a ser arqueóloga -recordó Emmeline-, como Gertrude Bell.
– Política, arqueóloga, puedo ser ambas cosas. Estamos en el siglo XX. -Hannah frunció el ceño-. Si tan sólo papá me permitiera recibir una educación adecuada…
– Ya sabes lo que piensa sobre la educación de las niñas -apuntó David.
Emmeline expresó su acuerdo con una frase hecha:
– El sufragio femenino conduce a la perdición. De todos modos, papá dice que la señorita Prince nos da toda la educación que necesitamos.
– Lo dice porque espera que nos convierta en aburridas esposas de hombres aburridos, que hablan correctamente francés, tocan aceptablemente el piano y tienen la cortesía de perder en el extravagante juego del bridge. De ese modo causaremos menos problemas.
– Papá afirma que a nadie le gusta una mujer que piensa demasiado -señaló Emmeline.
David puso los ojos en blanco.
– Como esa mujer canadiense que lo apartó de las minas de oro con sus discursos políticos. Nos perjudicó a todos.
– No quiero agradarle a todo el mundo -aclaró Hannah aguzando tercamente el mentón-. Tendría una pobre opinión de mí si eso ocurriera.
– Alégrate entonces -declaró David-. Puedo decirte a ciencia cierta que a un buen número de nuestros amigos no les agradas.
Hannah frunció el ceño, pero su gesto se suavizó al asomar una leve sonrisa.
– Hoy no asistiré a sus apestosas lecciones. Estoy harta de recitar «La dama de Shallot» mientras ella estruja su pañuelo y lloriquea.
– Ella llora por su propio amor frustrado -precisó Emmeline suspirando.
Hannah entornó los ojos con fastidio.
– Es la verdad -insistió Emmeline-. Lo escuché cuando la abuela se lo contaba a lady Clem. Antes de trabajar en nuestra casa, la señorita Prince estaba comprometida e iba a casarse.
– Supongo que él recapacitó -ironizó Hannah.
– Se casó con su hermana.
La frase de Emmeline acalló a Hannah, pero sólo un instante.
– Ella debió haberlo demandado por no cumplir con su compromiso.
– Lady Clem dice que debía haber exigido una reparación aún mayor, pero la abuela cree que la señorita Prince no quiso causarle problemas.
– Entonces es una estúpida -declaró Hannah-. Está mejor lejos de él.
– Qué romántico -comentó maliciosamente David-. La pobre dama está desesperadamente enamorada de un hombre que no puede tener y a ti te molesta leerle de vez en cuando un triste poema. Crueldad, ése es tu nombre, Hannah.
– No soy cruel sino práctica -puntualizó Hannah con firmeza-. El romanticismo hace que las personas se comporten tontamente y pierdan la dignidad.
David sonreía divertido, como un hermano mayor convencido de que con el tiempo Hannah cambiaría su manera de pensar.
– Es la verdad -afirmó obstinadamente Hannah-. La señorita Prince debería dejar de sufrir y comenzar a ocupar su mente, y la nuestra, en cosas de interés, como la construcción de las pirámides, la ciudad perdida de la Atlántida, las hazañas de los vikingos…
Emmeline bostezó y David alzó sus manos indicando que se daba por vencido.
– Estamos perdiendo el tiempo -señaló Hannah, mientras recogía sus papeles-. Volvamos al momento en que Miriam enferma de lepra.
– Lo hemos ensayado cientos de veces -indicó Emmeline-. ¿No podemos hacer otra cosa?
– ¿Como qué?
Emmeline se encogió de hombros, dudando.
– No lo sé. -Su mirada se desvió hacia David-. ¿Podemos jugar El Juego?
No. Aquél no era momento para El Juego. Era sólo el juego. Un juego. Hasta donde yo podía comprender esa mañana, Emmeline podía referirse al juego de partir castañas, a las canicas o a las tabas. Pasaría algún tiempo hasta que El Juego se inscribiera con letras mayúsculas en mi mente y pudiera asociarlo con secretos, fantasías y aventuras inimaginables. Esa mañana húmeda y gris, mientras las gotas golpeaban los cristales de la habitación de los niños, ni siquiera podía sospecharlo.
Oculta detrás del sillón recogía los pétalos secos que se habían desparramado mientras pensaba cómo sería tener hermanos. Siempre había deseado tener uno. Se lo había dicho una vez a mi madre; le había preguntado si podía tener una hermana. Alguien con quien conversar y tener una relación de complicidad, con quien compartir secretos y soñar. Tan grande era el valor que le asignaba a la relación fraternal que incluso deseaba tener alguien con quien pelear. Mi madre se había reído, pero sin ganas, y había dicho que no cometería dos veces el mismo error.
Me preguntaba qué se sentiría al pertenecer a un grupo, al encarar el mundo como miembro de una tribu donde los demás eran, de hecho, aliados. Pensaba en eso mientras limpiaba distraídamente el sillón, cuando algo se movió debajo de mi trapo. Una manta se agitó y una voz femenina gruñó:
– ¿Qué pasa? ¡Hannah! ¡David!
Esa mujer era la vejez personificada. Estaba hundida entre los almohadones, oculta a la vista. Debía de ser Nanny. Había oído hablar sobre ella en voz baja y reverente en distintos lugares de la casa. Ella había criado al propio lord Ashbury cuando era un niño y era una institución familiar tan venerable como la casa misma.
Me quedé paralizada, con el trapo en la mano, ante la mirada de tres pares de claros ojos azules.
– ¿Hannah? ¿Qué ocurre? -repitió la anciana.
– Nada, Nanny -contestó Hannah-. Sólo estamos ensayando para el recital. Lo haremos en voz más baja desde ahora.
– Tened cuidado de no alterar demasiado a Raverley, encerradlo dentro.
– Sí, Nanny -declaró Hannah, cuya voz denotaba tanta sensibilidad como temperamento-. Nos aseguraremos de que esté bien y tranquilo. -Volvió a envolver a la diminuta anciana con la manta-. Eso es, Nanny querida, descanse.
– Bueno -susurró Nanny, adormilada-, dormiré un rato.
Читать дальше