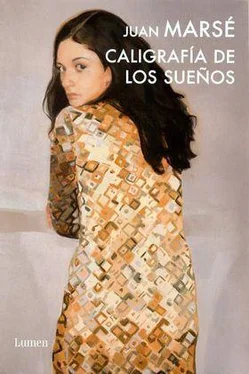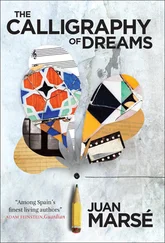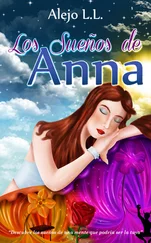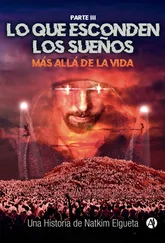– Claro.
– Pues ahí tienes, y mucho cuidado. Lávate la cara y péinate un poco antes de salir.
Contrariamente a lo que esperaba, el peso del maletín es liviano. Está a punto de preguntar qué hay dentro, pero intuye que no debe hacerlo. Su padre lo mira como si le leyera el pensamiento. Tiene otro encargo y más instrucciones:
– A ver cómo te portas. Deberás entregar estas cartas. -Se abanica con ellas, la copa en la misma mano, mirándole ahora con aire dubitativo-. No me gusta tener que pedirte eso, y tu madre se enfadará cuando lo sepa. Pero tal como están las cosas, es mejor que ella se quede en casa.
Le entrega las cartas. Ninguna lleva nombre ni dirección.
– ¿Dónde hay que llevarlas…?
– Tu madre te lo dirá en su momento. Mientras tanto recuerda esto: lo que uno no sabe, si le preguntan, no lo dice.
– ¿El qué?
– Lo que sea.
Este encargo es para más adelante, añade; primero está lo del bar Mirasol, donde deberá comportarse en todo momento de manera natural, sin llamar la atención.
– ¿Sabrás hacerlo, hijo, puedo confiar en ti?
– Claro.
– Cuando vuelvas, yo me habré ido. -Se ha levantado por fin y revisa el contenido de los bolsillos del pantalón, del chaquetón y la gabardina, poniéndolo todo sobre la mesa, cigarrillos, el mechero de hojalata, pañuelo, llaves, billetero y calderilla, antes de meterlo de nuevo rápidamente en los bolsillos-. Supongo que tu madre te contará algunas cosas, si lo considera oportuno… Recibirás instrucciones para la entrega de estas cartas y para lo que haga falta. Probablemente no volveré en bastante tiempo, así que deberás ocuparte de nuestra Alberta. Sé que lo harás, y que te portarás bien… Más adelante hablaremos de tu futuro, del trabajo que te conviene y todo eso. ¿Conforme?
Asiente agachando la cabeza. Sigue pensando que lo que vaya a depararle el futuro, cualesquiera que sean sus aspiraciones, a su padre le tienen sin cuidado, y que sólo su madre se preocupa de veras. Por otra parte, desde hace rato sospecha que esta vez se trata de una despedida en toda regla, y ya está pensando en un fastidioso abrazo y hasta, quién sabe, tal vez un beso. No recuerda que su padre le haya dado nunca un beso y tampoco recuerda que él deseara o esperara recibirlo en ninguna ocasión. Jamás echó de menos ningún asqueroso beso y tampoco le gustaría que se lo diera ahora, pues ya se ha acostumbrado al puñetero cachete, a la palmada en el hombro o a un simple guiño. Sin embargo, el Matarratas le sorprende con una especie de afectuoso achuchón rodeando repentinamente sus hombros con el brazo, sin mirarle y muy rápido, y él sólo tiene tiempo de percibir una vez más el aroma residual del torrefacto en el grueso jersey.
– Sé que puedo confiar en ti, calabacín con patas. Toma, para la gaseosa y el tranvía. -Le da tres pesetas-. ¿Te acordarás de hacerlo todo como te he dicho?
– Claro.
– Pues andando. Te bajas en Rambla del Prat y tienes el Mirasol a un tiro de piedra.
Ocurre todo según lo previsto, menos coger el tranvía. Decide ir y volver a pie, a trechos corriendo, y gastar lo justo para la gaseosa. Es un día de otoño soleado, casi caluroso. Todo parece normal e inalterable, los tranvías chirrían en la plaza Lesseps, el tráfico es escaso, hay dos mendigos cabeceando sentados en la escalinata de la iglesia, en la calle Salmerón y en la Rambla del Prat la gente va o viene a lo suyo con desgana o con premura, espaldas grises y cabezas gachas compartiendo el mismo peso del silencio.
En la pequeña terraza del bar Mirasol está sentado el tío Luis leyendo un periódico junto a un señor mayor con un perro atado a una pata de la mesa. Simula no verle con tanto énfasis que tropieza con una silla y al caer se da de morros en el canto de una mesa, pero sin soltar el maletín. Antes de alcanzar la barra ya tiene el labio superior inflado y maldice su suerte. Una vez hecho lo que debe, pedir una gaseosa en la barra y pagarla, ve al tío Luis entrar en el bar y dirigirse al fondo del local; enseguida le ve pasar de vuelta, y entonces pregunta al camarero dónde está el servicio. Termina de beber la gaseosa, entra en el lavabo y, sin soltar todavía el maletín, orina deprisa y nervioso mojándose la bragueta; maldice su suerte, tira de la cadena, deja su maletín y coge el otro, que es idéntico y pesa más o menos lo mismo, pero con un leve tintineo metálico -quizás en este sí que va la linterna y algún otro utensilio, piensa, incluso algún bote de veneno-, vuelve a tirar de la cadena porque el ruido del agua le tranquiliza, sale y se encamina directamente a la calle tapándose la bragueta mojada con la mano libre. Con el rabillo del ojo ve al tío Luis despegarse de la barra y dirigirse de nuevo a los servicios con premura. Se había quedado allí de pie, esperando para entrar él inmediatamente.
PROHIBIDO DAR CON LOS PIES A LOS COCHES, lee en el rótulo de la pista de autos de choque, al pasar por delante de las Atracciones Caspolino. Prohibido mearse en los pantalones, hostia.
El maletín que se lleva a casa no contiene la linterna ni nada que tenga que ver con el utillaje de un matarratas; sólo una madeja de lana verde traspasada por dos agujas de ganchillo, un bote de guisantes y un fajo grueso de revistas y periódicos enrollados para hacer bulto. Su madre tira a la basura los papeles y se queda con la madeja y los guisantes.
– Luis siempre tiene un detalle, el pobre -la oye decir con la voz triste. Y al cabo de un rato-: ¿Dónde tienes las cartas? Dámelas, yo me encargo.
– Dijo que tú no debías.
– ¡Dámelas ahora mismo! Tu padre debe de haberse vuelto loco. Mira que mandarte al Mirasol. Y encima las cartas.
– ¿Por qué llevan una letra?
– Por nada que te importe. Son noticias de amigos para sus familias… Trabajos y favores que coordina tu padre, una cadena de manos amigas que llega hasta aquí.
Al atardecer del día siguiente sabrá que tío Luis ha sido detenido por la policía, y que alguno más de la brigada podría correr la misma suerte, incluido su padre. La noticia le espera a la vuelta de un largo y solitario deambular por la Montaña Pelada con Amok bajo el brazo, un paseo tan errático en la andadura como en la cavilación para encontrarse a su madre en casa cuando ya debería estar en la clínica. No parece angustiada al darle la noticia, ni siquiera nerviosa; está revisando el contenido de su bolso de mano mientras termina de ponerse el abrigo con muchas prisas y sólo añade que se ha pasado la tarde intentando localizar al cuñado de tío Luis, un taxista con amigos en la Jefatura Superior de Policía, sin conseguirlo, y que tiene la cena en la cocina, empanadillas de atún y lentejas o arroz hervido, a escoger, sólo hay que calentarlo en el hornillo.
Esa noche, en la cama, abandona la lectura de Amok porque no puede dejar de pensar en el Matarratas. Pero tampoco consigue conciliar el sueño; no hace más que dar vueltas y más vueltas, y en una de estas, al dejar caer por enésima vez la aturdida cabeza sobre la almohada, siente de pronto como si se asomara al borde del vacío, abocado repentinamente a su propio vértigo. Despertando en otro ámbito, la conciencia intuye el fin de un tiempo cumplido y le dice salgamos de aquí, Ringo, fumiga esas dudas y acepta la verdad: tu padre es un contrabandista, o tal vez algo peor. Entonces, con las primeras brumas del sueño, recupera la memoria de un caluroso día de agosto de hace dos o tres años, cuando aún trabajaba de aprendiz. Después de comer, antes de volver al trabajo, se había acercado al quiosco de la plaza Rovira a examinar la nueva oferta de tebeos cuando escuchó a su espalda esas voces carrasposas y llenas de sorna que a menudo le confunden, la petulancia verbal del extravagante dúo de ancianos cotillas y coñones, aquellos reyes de la trola zanganeando a todas horas por el barrio. Esta vez discuten sentados en el banco junto al quiosco y a la sombra de un frondoso plátano.
Читать дальше