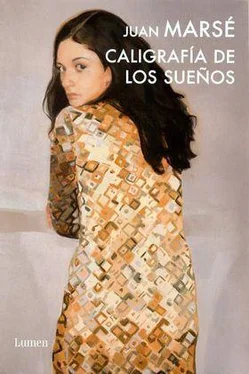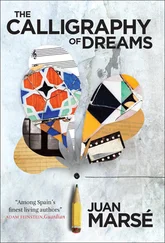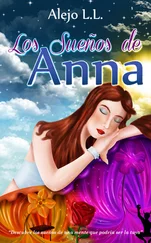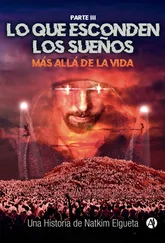– Quédate conmigo, hijo.
Ha visto esos dedos clavando la aguja hipodérmica en la piel gruesa y rugosa de una naranja, de muchas naranjas, probando el pinchazo una y otra vez con gesto inseguro y tembloroso, ensayando, perfeccionando el golpe. ¿Por qué no pruebas con la mano derecha, madre?, ha preguntado alguna vez. Ella ensaya todos los días unos minutos antes de acudir al trabajo y un rato cada noche antes de acostarse, sentada al borde de la cama con la mantilla sobre los hombros y dando la espalda al marido que esconde la cabeza debajo de la almohada. En la mesilla de noche, la pequeña imagen del Niño Jesús de Praga, y, para no turbar el sueño del Matarratas, la lámpara cubierta con una tela roja, como cuando él pasó el sarampión en la grata compañía de El libro de la selva . Después de unos tanteos inseguros, con la naranja en la mano derecha y la aguja en la izquierda, prueba el pinchazo, brusco y delicado a la vez, rápido pero suavizando el golpe. Así es como aprende pacientemente a poner inyecciones, cuando las monjas de las Darderas ya la han aceptado para cuidar ancianos en su Residencia de la calle Sors o a domicilio. Enseguida sabrá también poner vendajes y lavar culos de viejos, acostarlos y darles de comer y entretenerles jugando con ellos a las cartas o al parchís o leyéndoles un libro, pero clavar inyecciones es lo que más le cuesta aprender porque teme hacerles daño. En ocasiones se queja de tener poca fuerza para meter y sacar de la bañera alguna abuela gorda y tullida, pero está agradecida a las monjas por el trabajo y siempre encuentra algún motivo para alegrarse:
– Hoy he aprendido a jugar a la brisca.
Y en tales ocasiones es cuando se siente más unido a ella, cuando la oye hablar de los ratos buenos que le depara el trabajo y cuenta las travesuras y manías de los ancianos, sus miedos y flaquezas y caprichos, y sobre todo cuando la ve practicar infatigablemente con la aguja y la naranja y observa, con el ánimo en suspenso, su mano temblorosa tanteando una y otra vez el golpe sin dolor. ¡Pobre naranja!, la risa del Matarratas debajo de la almohada: Alberta flor de mi vida, si practicaras con el culo de un obispo, aprenderías antes.
La rechifla inoportuna y grosera de siempre. ¿Por qué se lo consiente?, piensa él. ¿Y por qué se deja llamar Alberta, cuando todo el mundo la llama Berta, y ella siempre dijo que prefería que la llamaran Berta?
Ahora voy a decirte algo acerca de nuestra Alberta, le explicará su padre en cierta ocasión, la copa de coñac en la mano y el gesto displicente, pero la voz firme, así que escucha con atención y no te confundas: Tu madre no es crédula, es creyente. Y recuerda: ser creyente y querer serlo a pesar de todo, serlo para sí misma y en silencio, sin contar con nuestra hipócrita y pomposa jerarquía eclesiástica, serlo de espaldas a los fastos de una Iglesia y unos clérigos encanallados que corrompen el alma de los niños en las catequesis y en el confesionario, que ofenden la memoria de los muertos en los funerales y la de los vivos en rabiosas homilías, serlo por encima de tanta infamia bendecida por obispos y cardenales, y sabiendo además disculpar el pitorreo y los chascarrillos a su costa en su propia casa y en boca de su propio marido, todo eso constituye ni más ni menos la otra existencia ejemplar que esta mujer discreta deja como testimonio, y que tú harás bien en recordar. El cantamañanas de su marido no comparte su fe ni sus prácticas piadosas, es cierto, es un blasfemo y un hereje, pero no es menos cierto que jamás, con todo y la mala sombra de sus bromas, se las reprochó ni mucho menos prohibió, que conste…
El humo blanquecino cada vez más cuajado de chispas y pavesas se enrosca subiendo hacia la noche, y en lo alto, durante una fracción de segundo, se resuelve en lívidas calaveras que fascinan al chico. Por un momento cree ver a Mowgli y al tigre Shere Khan retorciéndose achicharrados entre las llamas, pero no, aunque insiste en mirar y no tarda en distinguir fugazmente un volumen cuyo título, La conquista del pan , arde con sus muchachas que se vuelven cloróticas en las manufacturas de Manchester , las únicas palabras pilladas al azar un día que, solo en casa, abrió el sobado libro por curiosidad y pensó que era una novela de misterio y crímenes. En otro flanco desmoronado de la hoguera, un ejemplar de la colección Hombres Audaces, a 60 cts. y con llamativas letras en colores anunciando la aventura, Las alas de la muerte , súbitamente abre también sus páginas como un erizo ante el peligro y resbala y rueda hasta el borde de la pira. Las llamas ya han devorado la mitad de la ilustración en vivos colores de la cubierta, un avión surgiendo de una nube tormentosa y enfrentándose a un gigantesco cóndor con las alas desplegadas que amenaza derribarlo. Ringo reconoce en el acto al piloto en su cabina.
– ¡Oh, no, por favor! ¡Noooo!
Es una novelita de Bill Barnes, el famoso Aventurero del Aire. La falta de atención de su padre vaciando a toda prisa la estantería ha condenado al héroe de la aviación a morir achicharrado en una hoguera improvisada detrás de un cobertizo, en el recóndito jardín de una barriada pobre de la Barcelona de la posguerra. Bill nunca habría imaginado un final tan fulminante y poco lucido. ¡Mierda y mierda! Con el tembloroso dedo índice el niño señala el libro que injustamente se consume entre las llamas y le recrimina a su padre el tremendo error. ¡Bill no debería estar aquí, Bill y su avión no merecen acabar de esta forma, convertidos en ceniza y precisamente delante de sus ojos! Le arrebata el bastón a su padre e intenta apartar el libro del fuego, pero es demasiado tarde, el héroe y su hazaña se convierten en una rosa oscura que se contrae y se arruga rápidamente, una ceniza impresa en doble columna que aún se mantiene compaginada y fibrosa por un breve instante.
– ¡Se está achicharrando!
– Lo siento, hijo, habré cogido el tebeo sin darme cuenta.
– ¡No es un tebeo!
– Te dije que no pusieras nada tuyo en aquel estante…
– ¡¿Por qué no te has fijado?! ¡Por qué?!
– No hay que llorar por tan poca cosa. Ahora mismo se queman historias mucho más importantes, y mira, nadie se lamenta. Ya te he dicho que lo siento.
Mentira podrida, ¿cómo va a sentirlo, si en la cabeza en lugar de conciencia tiene una rata con el vientre lleno de veneno y soltando espumarajos verdes por la boca?, piensa detalladamente mientras fija la mirada en las páginas del libro carbonizadas y todavía enhiestas, hasta verlas desmoronarse y deshacerse del todo. ¡Desde las alturas, Bill te maldice, ratonero sin entrañas! Siente la mano de su madre de nuevo en la suya, pero ningún tirón, ninguna señal o gesto de querer apartarle de allí. El fuego no crepita, los libros consumiéndose no emiten ninguna queja, si acaso un débil silbido, y a su alrededor se mueven cautamente el señor Sucre y el señor Casal, que se han reído de su berrinche, de su gran disgusto por tan poca cosa. Los libros prohibidos huelen ciertamente a chamusquina, se lamenta el señor Sucre, siempre con su risita burlona en la garganta ávida de carajillos. Entonces ve acercarse al anciano señor Pujol, el vendedor de humo. Viene del otro lado de la fogata, de las sombras que se extienden más allá del rojo resplandor, y camina con las manos formando un cuenco delante del pecho. ¿Ves este humo, niño?, dice, abriendo y cerrando las manos por encima de una llama. Enseguida se vuelve hacia él con las manos fervorosamente juntas, pero no como si rezara, sino como si hubiese pillado una mariposa y no quisiera hacerle daño, o como si las manos fueran portadoras de una pequeña lámpara encendida. Y, mirándole a los ojos con media sonrisa, las abre muy despacio y libera un humo blanco.
Читать дальше