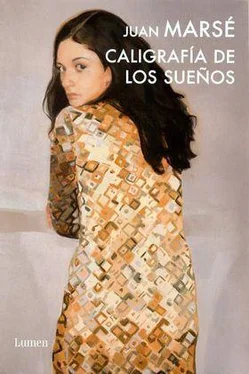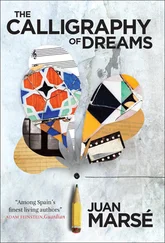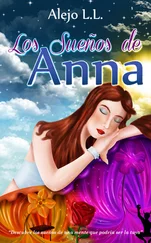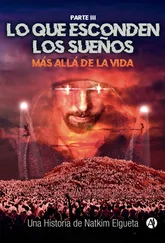– Y ya está, ya no hubo manera de que te soltara -concluye la abuela-. Quedaron en que la Berta se haría cargo solamente durante un tiempo. Como un ama de cría… ¿Sabes qué es un ama de cría? Bueno, pues pasó un año y luego otro, y otro, y la situación se fue alargando y las cosas quedaron así, de modo que ya ves, ahora resulta que tienes dos madres. ¡Caray, caray, vaya chiripa la tuya! ¿No sabes que tener una madre en el cielo es una bendición? ¡Eres un niño afortunado, sí, eso es lo que eres, un niño afortunado! Porque aquel hombre no podía criarte y habrías ido a parar al hospicio, seguro, así que lo mejor que puedes hacer es dar gracias al cielo por ser un niño tan afortunado… -Escruta su cara y añade-: ¿O todavía no estás convencido? ¿Y si mañana te coso una pelota con unos viejos pantalones de pana del abuelo? Venga, a ver esa cara… Está bien, si tienes ganas de llorar, no te contengas.
Ni ganas de llorar ni nada parecido. Ni un amago de lloriqueo, nada, y menos aún lo de sentirse afortunado. Maliciarse de todo lo que acaba de oír, eso es lo único que bulle en su cabeza, y es como una necesidad inmediata, como una salvaguarda ante nuevos e imprevistos avatares: el repentino y extraño convencimiento de que, en el fondo de su corazón, eso que acaba de oír siempre lo supo. Y una reflexión que le brinda la propia abuela y que le hará sonreír conforme pase el tiempo: si ese taxi con los faros encendidos hubiera pasado un minuto antes, solamente un minuto antes, con toda seguridad él ahora no estaría aquí contemplando las llamas del hogar, nunca habría venido a este pueblo, nunca habría entrado en esta casa, no habría ninguna escopeta de aire comprimido escondida en un armario y en el huerto tampoco habría ningún pájaro enterrado con dos balines en el cuerpo… Así que todo había sido causado por una chiripa, una fantástica chiripa, y en consecuencia su yo más inestable y especulativo gustará a partir de hoy de transitar a menudo por la vertiente más azarosa de esta historia, en la que siempre brillarán unos faros de taxi entre ráfagas de lluvia.
– Y cuidado con eso que tanto le gusta repetir al señor maestro -concluye la abuela con el mayor recelo-. Eso de una rica vida interior. ¡Vida interior! Mucho cuidado. No te busques líos.
– Claro, abuela. Y mira -dice él para despistar y cambiar de tema-, si la forramos de pana, la pelota, aguantará más. Y hasta parecerá de verdad.
Incluso las pelotas de trapo que tan primorosamente le cosía la abuela, ahora que lo piensa, ¿qué eran sino bondadosas falacias? A través del tiempo ella sigue mirándole muy de cerca y fijamente con una luz risueña en los ojos húmedos, bizqueando un poco por la cercanía y por el escozor ambiguo de un convencimiento que no sabría formular con palabras aunque quisiera: tan malaventurada, imprevisible y precaria puede ser la vida, tan marcada por la pérdida y el abandono, que a veces bien merece alguna compensación en forma de chiripa o de balsámico cuento chino.
Esa noche dormirá mecido por el perfume de los amarillos melones de invierno debajo de su cama. De madrugada, Gorry se posa silenciosamente sobre uno de los melones, clava las garras en la cáscara sedosa, encoge el cuerpo y dispara por el culo su pequeña metralla, oscuras culebrillas de mierda que dedica a Ringo mirándole torvamente a través del somier y el colchón. Se dispone a reemprender el vuelo cuando Ringo le dice:
No te vayas todavía. Espera un poco.
¿Para qué? ¿Para que me endilgues otro perdigón?
No. Para que podamos hablar un rato amistosamente…
¿Hablar yo contigo? ¡Pero qué dices, nano! ¿Alguien puede creerse que yo hable amistosamente contigo, con mi asesino?
Mañana la abuela le coserá otra pelota con la aguja gruesa de coser sacos, otra que acabará destripada entre los pies de los chicos jugando en la plaza. Pero a partir de este día él prefiere muchas tardes estar solo, leyendo en el huerto. Cuando venga su madre, le ha dicho la abuela, ella le contará toda la historia, porque hay muchas cosas que ni yo misma sé, que todavía no han querido decirme. Sin embargo, la tantas veces aludida mala racha que están pasando el Matarratas y la Berta allá en la ciudad, paliada de vez en cuando con viajes de la abuela llevando una cesta con huevos y aceite y un conejo o una gallina, hará que su madre tarde mucho en volver, y durante todo el invierno él pasará muchas horas solo en el huerto, en el columpio improvisado bajo el almendro, y también en la escuela.
En la primavera su madre le trae de Barcelona Genoveva de Brabante , La isla del Tesoro y las nuevas aventuras de Winnetou y Old Shatterhand, y escoge la ocasión propicia para hablarle. Con los ojos alegres, con delicadeza y sabiduría, junta los azares dispersos de la historia hasta fabricar un artefacto verbal que contiene según ella la verdad verdadera y que la obliga a admitir, ante la insistencia del chico por aclarar este punto, que fue ella, efectivamente, y no su padre, la primera en distinguir desde lejos las luces del taxi en medio de la tormenta.
– ¿Por qué te interesa tanto eso?
– Pensé que la abuela se lo había inventado. Porque de día los coches no llevan los faros encendidos. A que no.
– Pues este los llevaba. Quizá porque llovía un poco, o por descuido del taxista… ¿Lo ves?, todo tiene una explicación. Pero lo importante para mí no es eso. Lo importante es que tú me creas. ¿Me crees, hijo?
Su cara y su boca cariñosa tan cercana, el suave aroma del carmín rojo cereza en sus palabras, los hoyuelos de sus mejillas al sonreír, la presteza alada y cómplice de sus manos ásperas y enrojecidas, la lluvia y los faros del coche y el regalo de nuevos libros, nuevos tebeos y almanaques tan deseados, más y mejores que otras veces, leídos junto al fuego del hogar en días de lluvia. Asiente en silencio, por no gritarlo: Sí, te creo.
Más tarde, en el huerto, viéndole echado de bruces debajo del almendro con sus libros y tebeos, ella le recuerda una vez más lo conveniente que es forrar los libros, que así los tendrá siempre nuevos, y se refiere otra vez a su buena estrella.
– Menos mal que algunos no se quemaron con todo lo demás, ¿verdad?-Y añade sonriendo-: Por si las moscas, ¿te acuerdas, hijo?
Y la memoria de una gran hoguera en medio de la noche, con las llamas más altas y voraces que él jamás había visto, le devuelve por un instante a una escenografía fantasmal en su propio barrio, dos años atrás, a un pequeño y sombrío jardín particular donde una pila de libros, cuadernos, fotografías y documentos chisporrotean y arden por si las moscas.
– ¡Pues claro! ¡Lo hacemos solamente por si las moscas! -dice su padre mientras arroja los libros al fuego, uno tras otro y sin apenas echarles una ojeada, sin verificar título ni el nombre del autor y bromeando todo el rato para animar al personal-: ¡Por si las moscas y las ratas azules, hijo, claro que sí! ¡No lo hacemos por gusto!
Si tuviera una pala lo haría mejor y más rápido, piensa él, y se acuerda de Harpo Marx echando paletadas de libros a las llamas del hogar en una peli de risa. Pero aquí no ve nada que le dé risa. Algunos señores miran la fogata con aire severo y solemne y llevan el resplandor pintado en sus caras como una máscara de yeso.
De modo que el señor Gaspar Huguet está quemando parte de su biblioteca por si las moscas, eso es lo que deduce chico escuchando los comentarios de los mayores. La hoguera la ha improvisado su padre con ramas secas y troncos astillados en el jardín del mismo señor Huguet, detrás del cobertizo que de día es un trastero y de noche un tostadero clandestino de café, y no se parece en nada a las hogueras festivas de la noche de San Juan. Sabe que ningún niño vendrá a saltar por encima de las llamas ni a tirar petardos. Esta es una aburrida ceremonia oficiada por personas mayores afligidas por alguna causa, y encima, por si no bastara con el aburrimiento, si te apartas de la fogata hace un frío que pela. Igualmente sabe que su padre trabaja con el señor Huguet tostando café en este cobertizo tres o cuatro noches a la semana, de las dos a las cinco de la madrugada y a escondidas de todo el mundo, sobre todo del sereno, y también sabe cuándo ha estado aquí porque al día siguiente su jersey de lana y su bufanda huelen a torrefacto azucarado. Ahora el señor Huguet, acercándose al muchacho y procurando dotar a su voz de una jovialidad que está lejos de conseguir, le pregunta, al verle tan cerca de las llamas y como hipnotizado, si también le gustaría quemar algo suyo, y él responde sí señor, y piensa en su odiado libro de aritmética y también en la hija de Fu-Manchú y después en las ratas azules, una marabunta de ratas azules retorciéndose entre las llamas.
Читать дальше