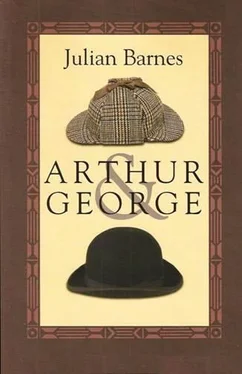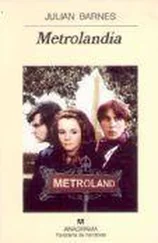La expresión -que Anson juzgó autosuficiente- flotó entre ellos como una voluta de humo de puro. Decidió que era el momento de apretarle las clavijas.
– Aquel joven cuyo caso, sir Arthur, le honra haber hecho suyo… no es del todo, debería prevenirle, como usted piensa. Hay diversas cuestiones que no salieron a colación en el juicio…
– Sin duda por el excelente motivo de que las prohibían las normas testimoniales. O bien eran alegaciones tan endebles que la defensa las hubiera destruido.
– Entre nosotros, Doyle. Hubo rumores…
– Siempre los hay.
– Rumores de deudas de juego, rumores de desfalco de dinero de clientes. Podría usted preguntar a su joven amigo si en los meses que antecedieron al caso se vio en un serio aprieto.
– No tengo intención de hacer semejante cosa.
Anson se levantó lentamente, caminó hasta su escritorio, sacó una llave de un cajón, abrió otro y sacó una carpeta.
– Le enseño esto de manera estrictamente confidencial. Está dirigida a sir Benjamín Stone. Sin duda es sólo una de muchas.
La carta estaba fechada el 29 de diciembre de 1902. En la parte superior izquierda estaban impresas la dirección del bufete y el de recepción de telegramas de George Edalji; y en la esquina superior derecha, «Great Wyrley, Walsall». A Doyle no le hizo falta el peritaje del granuja de Gurrin para convencerse de que la letra era de George.
Querido señor:
Tras haber gozado de una posición desahogada, me veo reducido a la más absoluta pobreza, en primer lugar por haber tenido que pagar una gran suma de dinero (cerca de doscientas veinte libras) por un amigo de quien yo era fiador. Pedí dinero prestado a tres prestamistas con la esperanza de rehacerme, pero sus exorbitantes intereses sólo empeoraron las cosas, y dos de ellos han presentado ahora una solicitud de quiebra contra mí, pero están dispuestos a retirarla si consigo reunir ciento quince libras en el acto. No tengo amigos a los que recurrir, y como la bancarrota me arruinaría y me impediría ejercer durante un largo tiempo en el que perdería a todos mis clientes, como último recurso estoy apelando a desconocidos.
Mis amigos sólo pueden darme treinta libras; yo tengo unas veintiuna y agradecería cualquier ayuda, por pequeña que sea, pues todo me vale para afrontar mi onerosa responsabilidad.
Le pido disculpas por molestarle y confío en que pueda ayudarme en todo lo posible.
Atentamente,
G. E. Edalji
Anson observó a Doyle mientras leía la carta. Holgaba decir que había sido escrita cinco semanas antes de la primera mutilación. La pelota estaba ahora en su campo. Doyle terminó de leer y releyó algunos pasajes. Al final dijo:
– ¿Lo investigaron, sin duda?
– En absoluto. Esto no es asunto de la policía. La mendicidad en la vía pública es una falta, pero mendigar entre profesionales no es de nuestra incumbencia.
– Aquí no veo referencia a deudas de juego ni a desfalco de clientes.
– A duras penas esas referencias habrían conmovido el corazón de sir Benjamín Stone. Trate de leer entre líneas.
– Me niego. Esto parece la súplica desesperada de un honorable joven en apuros por su generosidad con un amigo. Los parsis son conocidos por su caridad.
– Ah, ¿así que de repente es un parsi?
– ¿Qué quiere decir?
– No puede presentar primero a un profesional inglés y a un parsi después, según le convenga. ¿Es prudente que un joven honorable avale una suma tan cuantiosa y que se ponga en las manos de tres prestamistas distintos? ¿Cuántos abogados ha conocido que hagan esto? Lea entre líneas, Doyle. Interrogue a su amigo sobre esto.
– No tengo intención de hacerlo. Y está claro que no quebró.
– En efecto. Sospecho que su madre le sacó del aprieto.
– O quizá hubo otras personas en Birmingham que le mostraron la misma confianza que él al amigo de quien fue fiador.
Anson juzgó a Doyle tan testarudo como ingenuo.
– Aplaudo su… veta romántica, sir Arthur. Le honra. Pero perdóneme que no me parezca realista. Como tampoco su campaña. Su amigo ha sido excarcelado. Es un hombre libre. ¿De qué sirve agitar a la opinión pública? ¿Quiere que el Ministerio del Interior revise el caso? Lo ha examinado innumerables veces. ¿Quiere un comité? ¿Cómo está tan seguro de que obtendrá lo que quiere?
– Formaremos un comité. Lograremos el indulto. Obtendremos una indemnización. Y además estableceremos la identidad del auténtico culpable en cuyo lugar ha sufrido George Edalji.
– Oh, ¿eso también?
Anson se estaba irritando en serio. Habría sido tan fácil pasar una velada agradable: dos hombres de mundo, frisando los cincuenta, uno hijo de un conde y el otro un caballero del reino y ambos, casualmente, lugartenientes de sus condados respectivos. Era más lo que tenían en común que lo que les separaba… y sin embargo se estaban enconando.
– Doyle, déjeme señalarle un par de puntos. Es obvio que imagina que hubo una línea de persecución continua, que se remontaba a años atrás: las cartas, las bromas, las mutilaciones, las amenazas adicionales. Además piensa que la policía acusa de todo esto a su amigo. Usted, por el contrario, culpa de todo a delincuentes, conocidos o no, pero que son los mismos. ¿Cuál es la lógica de estos dos planteamientos? Sólo acusamos a Edalji de dos delitos, y por el segundo no fue juzgado. Supongo que es inocente de numerosos cargos. Una farra criminal de este calibre rara vez tiene un solo autor. Pudo ser el cabecilla, pudo ser un mero secuaz. Puede que viera el efecto de una carta anónima y probara a mandarla él. Pudo haber visto el efecto de una broma y decidirse a gastarla. Haber oído hablar de una banda que acuchillaba animales y optar por enrolarse en ella.
»Mi segundo punto es el siguiente. En mi época he visto declarar inocentes a personas que seguramente eran culpables, y declarar culpables a personas probablemente inocentes. No se sorprenda tanto. He conocido ejemplos de acusaciones y sentencias injustas. Pero en tales casos la víctima muy pocas veces es tan íntegra como quisieran sus defensores. Por ejemplo, permítame una sugerencia. Conoció a George Edalji en el vestíbulo de un hotel. Tengo entendido que usted llegó tarde. Lo vio en una postura particular de la que dedujo su inocencia. Déjeme decirle esto. George Edalji llegó antes que usted. Le estaba esperando. Sabía que usted le observaría. En consecuencia, compuso su aspecto.
Doyle no contestó; se limitó a estirar la barbilla hacia fuera y dio una calada al puro. A Anson le estaba pareciendo un maldito tozudo, aquel escocés, irlandés o lo que afirmase que era.
– Quiere que sea completamente inocente, ¿verdad? ¿No inocente a secas, sino completamente? Según mi experiencia, Doyle, nadie es cien por cien inocente. Quizá le declaren no culpable, pero es distinto de ser inocente. Casi nadie es completamente inocente.
– ¿Tampoco Jesucristo?
«Oh, Dios santo -pensó Anson-. Yo tampoco soy Poncio Pilatos.»
– Bueno, desde un punto de vista estrictamente jurídico -dijo, con un tono afable, de sobremesa-, se podría argumentar que Nuestro Señor contribuyó a que le juzgasen.
Ahora fue Arthur Doyle el que pensó que se estaban desviando del tema.
– Entonces permítame que le pregunte una cosa. En su opinión, ¿qué sucedió realmente?
Anson se rió, demasiado abiertamente.
– Me temo que es la pregunta típica de una novela de detectives. Es lo que piden los lectores y lo que usted les da de buena gana. «Díganos lo que sucedió realmente.»
»La mayoría de los delitos, Doyle, casi todos, de hecho, acontecen sin testigos. El ladrón aguarda a que la casa esté vacía. El asesino espera a que la víctima esté sola. El hombre que acuchilla a un caballo espera a la oscuridad de la noche. Si hay un testigo es muchas veces un cómplice, otro culpable. Lo atrapas y miente. Siempre. Separas a los dos cómplices y dicen mentiras distintas. Consigues que alguien declare y dice otro tipo de mentiras. Aunque asignaran a un solo caso todos los recursos de la policía de Staffordshire, nunca acabaría de saber "qué sucedió realmente", como dice usted. No estoy exponiendo un argumento filosófico sino siendo práctico. Lo que sabemos, lo que terminamos sabiendo es suficiente para garantizar una condena. Perdone que le aleccione sobre el mundo real.
Читать дальше