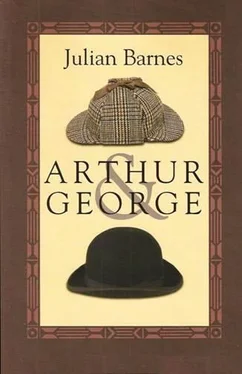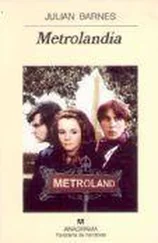El día en que colocaron la vidriera del recibidor, llevó a Touie para que presenciara el acto de descubrirla. Ella recorrió con la mirada los colores y los nombres y después la posó en la divisa de la casa.
– A madre la complacerá -dijo él. Sólo la pequeña pausa antes de que ella sonriera le hizo comprender que había algo que quizá no encajaba-. Tienes razón -dijo él, de inmediato, aunque ella aún no había pronunciado una palabra. ¿Cómo podía haber sido tan botarate? ¿Rendir homenaje a tu propia estirpe ilustre y olvidar nada menos que a la familia de tu madre? Por un momento pensó en ordenar a los operarios que descolgasen toda la vidriera. Más tarde, tras una reflexión contrita, encargó una segunda vidriera más modesta para la curva de la escalera. Su lienzo central ostentaría las armas y el nombre pasados por alto: Foley de Worcestershire.
Decidió llamar a la casa «Undershaw», por la arboleda al pie de la cual se extendía [7]. El nombre infundiría a la construcción moderna una hermosa resonancia anglosajona. Allí la vida podría continuar, aunque cautelosa y dentro de unos límites.
La vida. Con qué facilidad todos, incluido él mismo, decía estas palabras. Todo el mundo aceptaba automáticamente que la vida debía proseguir. Y, sin embargo, cuan pocos se preguntaban qué era y por qué existía, y si era la única vida o el mero anfiteatro de algo muy distinto. A Arthur le maravillaba con frecuencia lo ufana que la gente seguía viviendo…, la despreocupación con que vivía su vida, como si tanto la palabra como la cosa tuvieran un perfecto sentido.
Su antiguo amigo el general Drayson había abrazado los presupuestos espiritistas después de que su hermano difunto le hubiera hablado en una sesión. A partir de entonces, el astrónomo sostuvo que la continuidad de la vida después de la muerte no era sólo una suposición sino un hecho demostrable. Arthur había puesto educadas objeciones en aquella época; no obstante, su lista de libros pendientes de leer aquel año incluía setenta y cuatro sobre el tema del espiritismo. Se los había despachado todos, anotando frases y máximas que le impresionaron. Por ejemplo, la siguiente de Hellenbach: «Hay un escepticismo que supera en estupidez a la estulticia de un patán».
Hasta que se declaró la enfermedad de Touie, había poseído todo lo que el mundo consideraba necesario para que un hombre estuviera satisfecho. Pero no lograba sacudirse la sensación de que todo lo que había conseguido no era más que un comienzo fútil y engañoso; que estaba hecho para otra cosa. Pero ¿qué podría ser? Reanudó el estudio de las religiones del mundo, pero le era tan imposible penetrar en ellas como le hubiera sido entrar en la ropa de un niño. Se afilió a la Asociación Racionalista y juzgó su obra necesaria, pero esencialmente destructiva y, por ende, estéril. La demolición de creencias anticuadas había sido fundamental para el progreso humano, pero ahora que habían sido arrasados aquellos viejos edificios, ¿dónde iba el hombre a encontrar refugio en aquel paisaje devastado? ¿Cómo podía un charlatán decidir que había llegado a su fin lo que la especie, a lo largo de milenios, había convenido en llamar alma? Los seres humanos seguirían desarrollándose y por consiguiente debía desarrollarse también lo que llevaran dentro. Hasta un patán escéptico entendería esto.
A las afueras de El Cairo, donde Touie respiraba profundamente el aire del desierto, Arthur había leído historias de la civilización egipcia y visitado las tumbas de los faraones. Llegó a la conclusión de que si bien los antiguos egipcios sin duda habían elevado las artes y las ciencias a un nivel más alto, su facultad de razonamiento era en muchos sentidos despreciable. En especial en su actitud ante la muerte. La idea de que hubiera que conservar a toda costa el cuerpo muerto, un sobretodo viejo y ajado, que en un tiempo envolvió fugazmente el alma, era no sólo irrisoria, sino la última palabra en materialismo. En cuanto a aquellas cestas de provisiones colocadas en la tumba para alimentar al alma durante su viaje, ¿cómo un pueblo tan refinado podía tener la mente tan mutilada? La fe respaldada por el materialismo: una maldición doble. Y era la misma que asoló a todas las naciones y civilizaciones posteriores que cayeron bajo el gobierno de un sacerdocio.
Pero los argumentos del general Drayson en Southsea no le habían parecido suficientes. Ahora, sin embargo, daban fe de los fenómenos paranormales científicos tan prominentes y de probidad tan manifiesta como William Crookes, Oliver Lodge y Alfred Russel Wallace. Estos nombres significaban que los sabios que mejor comprendían el mundo natural -los grandes físicos y biólogos- también se habían convertido en nuestros guías del mundo sobrenatural.
Wallace, por ejemplo: el codescubridor de la moderna teoría de la evolución, el hombre que estaba al lado de Darwin cuando anunciaron conjuntamente la idea de la selección natural ante la Linnaean Society. Los temerosos y los poco imaginativos habían llegado a la conclusión de que Wallace y Darwin nos habían abandonado a un universo impío y mecanicista, nos habían dejado solos en una llanura crepuscular. Pero consideremos lo que creía Wallace. Este hombre, el más grande de los modernos, mantenía que la selección natural sólo explicaba el desarrollo del cuerpo humano y que el proceso evolutivo tenía que haber sido complementado en algún momento por una intervención sobrenatural en que la llama del espíritu fue insertada en el rudimentario animal en desarrollo. ¿Quién se atrevía a afirmar ahora que la ciencia era enemiga del alma?
Era una noche fría y despejada de febrero, con media luna y el cielo cuajado de estrellas. A lo lejos, el copete de la mina Wyrley se recortaba débilmente contra el cielo. Cerca estaba la propiedad de Joseph Holmes: casa, granero, dependencias anexas, sin que se viese una luz en ninguna de estas construcciones. Los seres humanos estaban durmiendo y los pájaros aún no habían despertado.
Pero el caballo estaba despierto cuando el hombre atravesó un boquete en el seto, en el extremo alejado del campo. Llevaba un morral en el brazo. En cuanto se percató de que el caballo había advertido su presencia, se detuvo y empezó a hablar en voz muy baja. Las palabras eran un galimatías; lo importante era el tono, relajador e íntimo. Al cabo de unos minutos, el hombre comenzó a avanzar despacio. Cuando había dado unos pocos pasos, el caballo sacudió la cabeza y las crines formaron una breve mancha. Al ver esto, el hombre volvió a pararse.
Continuó, sin embargo, farfullando disparates y mirando directamente hacia el caballo. Bajo sus pies, el suelo era sólido tras varias noches de escarcha y las botas no dejaban huellas en la tierra. Avanzó despacio, pocos metros a la vez, y se detenía a la menor señal de agitación en el caballo. En todo momento hizo su presencia evidente, caminando lo más erguido posible. El morral sobre el brazo era un detalle carente de importancia. Lo importante era la serena persistencia de la voz, la certidumbre del acercamiento, la mirada directa, la suavidad del dominio.
Tardó veinte minutos en cruzar el campo de este modo. Se encontraba ya a unos pocos metros de distancia, enfrente del caballo. No hizo todavía ningún movimiento súbito, siguió como antes, murmurando, mirando, erguido, aguardando. Al final ocurrió lo que había estado esperando: el caballo, al principio a regañadientes, pero después inequívocamente, bajó la cabeza.
Ni siquiera entonces el hombre se acercó de repente. Dejó transcurrir uno o dos minutos y luego recorrió los últimos metros y colgó el morral suavemente del cuello del animal. El caballo mantuvo la cabeza gacha mientras el hombre empezaba a acariciarla, murmurando sin cesar. Le acarició las crines, el lomo, la grupa; a veces sólo descansaba la mano sobre la piel caliente, asegurándose de que no se interrumpiera en ningún momento el contacto entre ambos.
Читать дальше