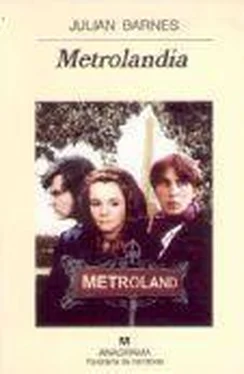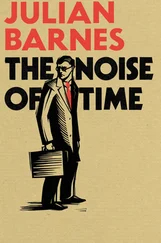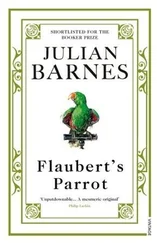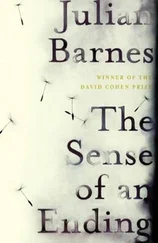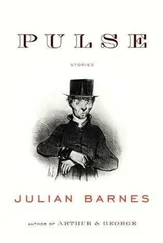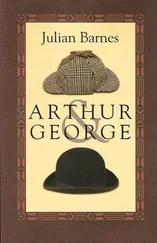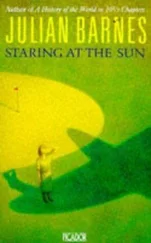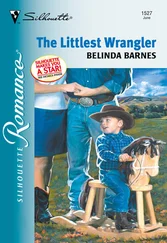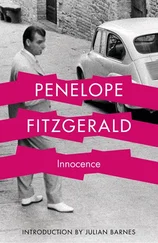Fue Toni quien desarrolló primero el concepto de Callejeo Provechoso. Según él, perdíamos el tiempo saturándonos obligatoriamente de conocimiento o bien divirtiéndonos obligatoriamente. Su teoría consistía en que paseando por ahí, sin hacer nada, adoptando de forma correcta las maneras del insouciant pero manteniendo todo el rato los ojos abiertos, uno podía adueñarse de los secretos de la vida. Se podía recolectar todo el aperçus del flâneur . Asimismo nos gustaba haraganear al tiempo que observábamos cómo la gente se cansaba trabajando. íbamos a las callejuelas que dan a Fleet Street para ver descargar los enormes paquetes de periódicos. Rondábamos mercados y tribunales, merodeábamos por la entrada de las tabernas y las lencerías. Visitábamos San Pablo armados con los prismáticos, aparentemente para examinar los frescos mosaicos de la cúpula, pero en realidad para mirar a los que rezaban. Buscábamos prostitutas -la única otra clase de Callejeo Provechoso que existía, pensábamos con sarcasmo-, que, en aquellos días, eran todavía fácilmente identificables por una delicada cadena de oro que llevaban alrededor de uno de los tobillos. Nos preguntábamos el uno al otro:
– ¿Crees que ahora está ejerciendo el oficio?
No hacíamos sino observar, aunque una tarde húmeda y neblinosa Toni fue asaltado por una puta miope (o desesperada).
A la fórmula profesional con que ella lo abordó, "¿Te vienes conmigo, guapo?", él respondió con mucho desparpajo, pero voz un poco aflautada:
– Depende de lo que me pagues…
Y pretendió haberla epatado.
– No vale.
– ¿Por qué?
– No se puede épater la Bohème. Es ridículo.
– ¿Por qué no? Las putas son parte integral de la vida burguesa. Recuerda a tu querido Maupassant. Son como los perros, siguen a sus amos: las putas adoptan las mezquindades y represiones de sus clientes.
– Eso es una falsa analogía. Los clientes son los perros, las putas los amos…
– No importa mientras admitas el principio de mutua influencia…
Entonces nos dimos cuenta de que no habíamos observado la reacción de esa golfa, que había desaparecido hacía ya rato. Si el chiste le había gustado, no era un épat.
Este tipo de contactos, sin embargo, no nos compensaba demasiado. Preferíamos no hablar con la gente para no entorpecer la observación. Si nos hubiesen preguntado qué buscábamos exactamente, habríamos respondido con toda probabilidad, la musique savante de la ville de la que hablaba Rimbaud. Queríamos descubrir ambientes, cosas, gentes, como si estuviésemos rellenando un cuaderno de pasatiempos. Pero nuestro libro aún no había sido escrito, porque sólo cuando veíamos lo que veíamos, sabíamos que lo buscábamos. Algunas cosas eran ideales e inalcanzables -como caminar bajo una luz de gas espectral cruzando húmedas calles empedradas y escuchando el llanto distante de un organillo-, pero perseguíamos ansiosamente lo original, lo pintoresco, lo auténtico.
Buscábamos emociones. Las terminales ferroviarias nos proporcionaban despedidas bañadas en llanto y torpes reencuentros. Eso era fácil. Las iglesias nos ofrecían las vividas decepciones de la fe, aunque teníamos que proceder con sumo cuidado a la hora de la observación. En los aledaños de Harley Street, una calle atestada de dispensarios médicos, creíamos descubrir la cobardía del hombre ante la muerte. Y la National Gallery, nuestro coto más frecuentado, nos daba ejemplos de puro placer estético (aunque, para ser sincero, no tan frecuentes, tan puros o tan sensibles como esperábamos al principio). Con escandalosa frecuencia, pensábamos, la escena habría sido más apropiada para las estaciones de Waterloo o Victoria: la gente saludaba a Monet, Seurat y Goya como si estos acabasen de descender del tren: «¡Hombre, qué sorpresa tan agradable! Sabía que estarías aquí, claro, pero es una bonita sorpresa de todas formas. Y se te ve estupendamente. No has envejecido nada. Nada en absoluto…».
La razón para visitar el museo tan a menudo era bien clara. Pensábamos -realmente, ninguno de nuestros amigos se habría atrevido, en su sano juicio, a discutirlo- que el Arte era lo más importante del mundo, la constante a la cual uno podía entregarse incansablemente sin temor a no hallar recompensa; y, desde luego, lo único capaz de mejorar a aquellos a quienes les era revelado. No sólo hacía a la gente más apta para la amistad o más civilizada (eso lo constatábamos), sino mejor, más amable, sabia, simpática, serena, activa, sensible. Si no fuera así ¿que mérito tendría? ¿Por qué no dedicarse a chupetear helados de cucurucho? Ex hypothesi (como deberíamos de haber dicho), o ex vero, (como dijimos en realidad), cuando alguien comprende una obra de arte está, de algún modo, superándose a sí mismo. Nos parecía razonable que este proceso se pudiera observar.
Para ser francos, después de unos cuantos miércoles en el museo nos sentíamos un poco como aquellos médicos dieciochescos que rastreaban minuciosamente los campos de batalla, para diseccionar cadáveres frescos en busca del habitáculo del alma. Algunos, incluso, creían lograr resultados positivos. Y se había dado el caso de aquel doctor sueco que pesaba a sus pacientes terminales, con la cama del hospital y todo, justo antes y después de la muerte. Veintiún gramos, aparentemente, conformaban la diferencia vital. No es que esperásemos cambios de peso en el museo, pero creíamos merecer algo. Tiene que ser posible notar algo. Y, a veces, se notaba. Pero en la mayoría de los casos nos descubríamos advirtiendo reacciones extrínsecas. Poseíamos ya un aburridísimo archivo de acopiadores de firmas, escarnecedores de escuelas, entusiastas de marcos, quejicas del color, inservibles de la restauración, y acotadores apiñados al azar. Había que saberse la pose burlona de la mano en la barbilla; la actitud defensiva y masculina de las manos en las caderas; la posición ojos-leyendo-folleto-informativo; la vista cansada que se hacía evidente en la sala número XII, más o menos, y que presagiaba un trote ligero en la XIV. A veces nos preguntábamos si nosotros mismos nos enterábamos de algo.
Eventualmente, y de mala gana, nos veíamos obligados a examinarnos el uno al otro. Lo hacíamos en casa de Toni con una serie de condiciones que juzgábamos de laboratorio. Eso quería decir que, si se trataba de pintura, nos tapábamos los oídos; si de música, nos vendábamos los ojos con un calcetín de rugby. Al sujeto del experimento se lo exponía durante cinco minutos, por ejemplo, a la Catedral de Rouen de Monet o al scherzo del Concierto para piano n.° 2, de Brahms. Después, se consideraba su reacción. Fruncía los labios como un catador de vinos y hacía una pausa para reflexionar. Había que prescindir, sobre todo, de cualquier método de análisis que, por su forma y contenido, tuviera algo que ver con las pamplinas aprendidas en el colegio. Buscábamos algo más sencillo, auténtico, profundo y elemental. Algo así como ¿qué has notado? y ¿qué cambios se producirían de continuar con la misma disposición de ánimo?
Toni siempre respondía con los ojos cerrados, incluso después de ver un cuadro. Fruncía la frente hasta juntar las cejas, dejaba fluir por la boca con extrema lentitud un «Mmmmmmmmmm» durante un rato, y luego soltaba:
– Tensión en la piel, principalmente en brazos y piernas. Cosquilleo en los muslos. Optimismo general. Sí, creo que era esto. Ganas de llenar el tórax. Confianza en mí mismo. Pero sin presunción. Más bien una sólida bienaventuranza. Por lo menos, como dispuesto a un epat amistoso.
Yo anotaba todo esto en nuestro libro capital, en la página de la derecha. En la izquierda ya estaba escrita la fuente de inspiración: «Glinka, Ov. Reiner / Ruskan & Ludmilla / Orq. Sinf. Chicago / RCA Victrola; 9-12-63.»
Читать дальше