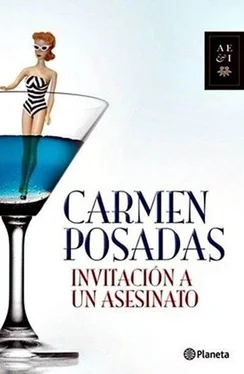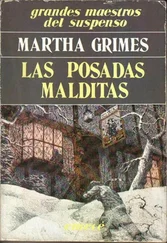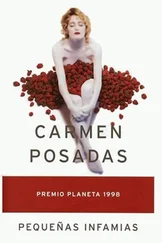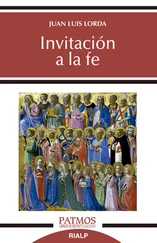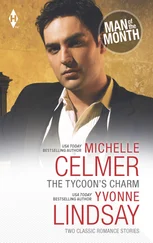– Que estés aquí ya es una gran alegría -dije, y él me dedicó una sonrisa dulce y a la vez tan triste que no tuve más remedio que tomarme de golpe media copa más de clericot para disimular.
¿Y qué importaba ya que la cabeza me diera vueltas o que Vlad rellenara por tercera o cuarta vez mi vaso pero, en cambio, no el suyo? ¿Qué importaba que él pareciera más despierto y yo cada minuto que pasaba más curda? Un día es un día, me dije.
Mis siguientes recuerdos son de Vlad recogiendo los platos de la mesa mientras hablábamos de esto y de lo otro. Y luego, lo recuerdo también regresando de la cocina con una segunda jarra de clericot.
– Venga, Ágata, otro sorbito. ¿Nunca te han dicho que estás muy guapa cuando te brillan los ojos?
Y lo próximo que recuerdo es su dulce respiración a mi espalda mientras dejaba el clericot en la mesa para darme un beso, uno sólo, en la nuca.
Cuando se habla de los efectos positivos del alcohol se menciona siempre el esbozado más arriba. Me refiero al delicioso «bah, qué importa» que hace que uno se sienta tan bien, tan libre. Sin embargo, mi efecto alcohólico preferido es otro del que se habla menos. Me refiero a esa capacidad suya de ralentizar el tiempo de modo que se vuelve menos fugaz e inasible. Precisamente a ese delicioso efecto cámara lenta debo, por ejemplo, estos simpares recuerdos: Vlad y yo besándonos camino de mi habitación: «Ven, quítate la blusa, y esto también. Mira que eres tonta, no hace falta que te tapes, tienes un cuerpo precioso. No, no digas nada, Ágata, sólo siente.» Y yo obedeciendo a veces y otras incluso tomando la iniciativa, como cuando lo fui llevando hasta el borde de mi cama y aparté después los muchos almohadones con los que la había adornado copiando el estilo de mi hermana Olivia. Y a un rincón fueron a parar mis dos viejos cojines chinos pero no así aquel otro de tira bordada en el que podía leerse «Hay amores que matan», que cayó junto a la pata izquierda del cabecero, del lado de Vlad. Pero cualquiera se fijaba entonces en detalles tan irrelevantes, porque lo único que me importaba en ese momento era ver cómo una mano demorada iba recorriendo mi cuerpo, y sentirla emprender caminos inexplorados, no sólo porque hacía añares que no me iba a la cama con nadie, sino porque estoy segura de que no son nada transitados. Qué extraño. «¿Será así como hacen el amor dos hombres?», recuerdo haber pensado por un segundo pero en seguida ahuyenté tan estúpido pensamiento porque aquellos dedos sabios, también aquella lengua no menos andariega, recorrían ahora pliegues que desde luego no figuran en anatomía masculina alguna y lo hicieron con una cadencia, con una maestría, que anulaba toda posible reserva. «Bésame Ágata, quiéreme -dijo, y así lo hice y no me permití pensar en nada más hasta mucho más tarde, cuando sonriente y jadeante, Vlad rodó hasta su lado de la cama para decir-: Vaya con la niña, quién lo diría.»
A mí me habría gustado preguntarle: ¿Qué ha pasado entre nosotros, Vlad? ¿Qué significa esto? ¿Es una burla? ¿Una estrategia? ¿Qué buscas en mí? Pero no lo hice, porque las preguntas más importantes en esta vida casi nunca llegan a plantearse, y menos aún en la cama, so pena de que se rompa más de un hechizo. Y luego él me besó en la frente dándome las buenas noches como un niño bueno y toda la escena hubiera acabado del modo más dulce si, al girar sobre sí mismo, Vlad no hubiera visto en el suelo, a menos de un metro de él, aquel almohadón de tira bordada de Olivia que, por supuesto, reconoció al instante. «Tu hermana está mucho mejor muerta», fue su comentario antes de arrojarlo al otro lado de la habitación. Yo, en ese momento, sentí un escalofrío y una extraña sensación de alarma pero no como cabía esperar, porque sus palabras fueran las mismas que habían pronunciado todos los invitados del Sparkling Cyanide, sino por la extraña carcajada que las acompañó. Una, que tenía la particularidad de bajar y luego subir de volumen hasta ahogarse en una nota muy aguda, casi infantil. ¿Dónde demonios había oído yo una risa así y en qué circunstancias?
No lo supe hasta un par de horas más tarde, cuando con esa contundencia cruel que tienen los sueños para irrumpir en la realidad y destruir las más bellas vivencias o convertirlas en espejismos, me desperté de pronto con el recuerdo de una risa idéntica. Entonces me vi de nuevo en mi camarote del Sparkling Cyanide y sentí incluso el mismo mareo que la tarde en la que Olivia perdió la vida. La cabeza me daba vueltas y en mi estómago revoloteaba un entrevero de alcohol con huevos rancheros. Pero nada de esto hubiera tenido mayor importancia, si entre ese vértigo no se hubiera abierto paso el recuerdo de un sonido proveniente del exterior de la nave. El de la inconfundible voz de mi hermana Olivia que decía: «Vamos, hazlo,
Vlad», y luego, sí, aquella risa masculina e infantil que he mencionado: dos datos ahora muy nítidos, los mismos que hasta el momento yo tantas veces había intentado invocar repitiéndome: recuerda, recuerda…
Lo siento, pero no pienso hacerlo. Me niego a intentar reproducir aquí lo que es una noche de insomnio, dudas y sospechas junto a un cuerpo que uno ha deseado mucho y por fin logra acunar entre sus brazos. Y no lo haré porque no tengo ganas de rememorar todo lo se siente al descubrir que puede una estar durmiendo con un asesino. Un verdadero escritor seguro que no perdería la ocasión de relatar los hechos curiosos que ocurren en estas circunstancias y cómo, con la inestimable ayuda de las sombras, cobran protagonismo ciertos objetos que acaban enseñoreándose de la noche. En mi caso fueron dos esos desagradables intrusos. Uno se encontraba muy cerca de nosotros, junto a la cama; al otro le dio por apostarse fuera de mi ventana y golpear el cristal, muy al estilo del comienzo de Cumbres borrascosas.
En realidad, el primero de ellos ni siquiera se puede decir que fuera un intruso, puesto que se trataba de mi viejo reloj despertador, que se dedicó a acompasar mis horas insomnes. En circunstancias normales es del todo inaudible, pero ahora sé que, cuando la noche se alarga y crecen las dudas, hasta a los despertadores discretos les da por volverse habladores, de modo que el mío se dedicó a repetir con cada tic tac: tonta estúpida, ¿de veras creías que ésta era una noche de amor? Cuándo aprenderás que las novelas rosa no existen, tic, tac, y así continuó partiendo la noche en minúsculos sístoles y diástoles que no se acababan nunca.
El otro intruso, el exterior al que antes he hecho mención, era una rama de árbol, desconocida para mí hasta ahora, lo juro, que se erigió en acompañante aún más incómodo. Porque si el reloj se ocupaba de rebanar el tiempo en minúsculas tajadas, aquella rama lo pautaba como un impertinente y descarnado dedo que picoteaba en el cristal para recordarme: ¿y mañana qué? No tendrás más remedio que hacer de tripas corazón y fingir que aquí no pasa nada, que todo está bien, hasta que, por fin, él salga de tu vida, y se vuelva a Palma. Esto te pasa, tonta, más que tonta gilipollas, por salirte del guión. ¿Dónde demonios se ha visto que la señorita Marple se encame con uno de sus sospechosos?
Sin embargo, como la noche se hace eterna cuando no llega el sueño, al final resulta que a una le da tiempo a pensar de todo. Incluso a cambiar de registro y desdecir tanto a los tic tacs inmisericordes como a los dedos acusadores. Por eso, no pocas veces a lo largo de aquella noche, me sorprendí pensando todo lo contrario. Cavilando, por ejemplo, que por mucho que yo hubiera logrado, al fin, recordar las palabras de Olivia seguidas de una carcajada por parte de Vlad, en realidad ni una cosa ni otra probaban nada. ¿Por qué iban a hacerlo? Yo ni siquiera sabía a qué hora tuvo lugar el encuentro entre ambos. Cabía la posibilidad de que se hubiera producido mucho antes de la hora del accidente, y entonces, ni las palabras de Oli ni la risa de Vlad tendrían la menor importancia.
Читать дальше