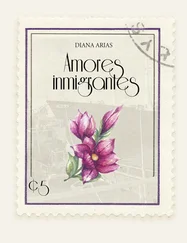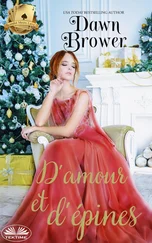Se internó por el ramal de la autopista y poco después comenzaba la gran curva elevada del enlace. Eran las tres y cuarto y hacía un sol bellísimo. Conducir un coche descapotable de color rojo llevando al lado a una chiquilla atractiva y excitante, una chiquilla modernísima, al corriente de todo lo que necesitan las chiquillas modernísimas, y no sólo eso: llevando al lado a la persona amada, a ella en persona, la más deseable de todas las mujeres del mundo, ella, que era obsesión, pesadilla, fatalidad, misterio, vicio, secretismo, chic, mala vida, gran ciudad, perdición, amor, ella a su lado con un pañuelito azul con lunares blancos anudado bajo la barbilla, campesinita provocativa y altanera, ir así en coche descapotable era bellísimo, lástima que no hubiese nadie, nadie había que pudiera valorar su maravilloso privilegio de ir, una tarde de mayo, en un Spyder rojo con semejante jovencita desenvuelta, chiquilla y no chiquilla, niña y mujer, florecilla y pecado, y todo ello resultaba bien visible, bastaba echar un vistazo. Oh, poder seguir así y no tener que ir al trabajo, y que el sol no se pusiese, la carretera no se terminara y ella no tuviera que regresar a Milán, porque, evidentemente, no tenía prisa, pero le había dicho que por la noche debía ir a cenar a casa de una tía suya y él no había insistido, aunque de sobra se sabe lo que significan las tías para las chiquillas atrevidas y desprejuiciadas, sedientas de dinero; él no iba a preguntárselo, desde luego, habría sido como abofetearla, con lo puntillosa que era, pero habría jurado que para aquella noche tenía una cita. Tal vez la señora Ermelina le hubiera telefoneado a propósito el día anterior desde Milán. Había una ocasión magnífica, un señor de Biella, forrado de pasta, un tipo lo que se dice como Dios manda y reservado, uno de esos que, si encuentran a una nena que les caiga bien, no miran un pavo más o menos y a saber si no llegarían a algún arreglo como Dios manda: él podría acudir desde Biella un par de veces a la semana y el resto del tiempo ella estaría libre como el viento. Por eso la había telefoneado a ella, Laide, y no a una de las otras, porque ella, Laide, cuando quería, sabía hacer las cosas bien y, si a un cliente, siempre que fuera una persona como Dios manda y educada, le gustaban ciertos caprichitos particulares -es un decir, naturalmente: ¿qué mal había en ello, a fin de cuentas?-, ella, Laide, era una niña inteligente y comprendía al vuelo la situación y no ponía tantas pegas como, por ejemplo, esa putarra de Nietta, que el otro día había disgustado -"se mira, pero no se toca"- a un pimpollo de industrial, con Mercedes y chofer y todo, hombre apuesto, además, que en su casa, de Ermelina, no volvería a dar señales de vida, eso por descontado.
No, no, basta ya, se impuso Antonio, atormentado una vez más por aquellas fantasías celosas seguramente construidas sobre la nada, pero, ¿por qué no? Laide había recurrido a él para que la llevara a Milán con armas, equipaje y perro a tiempo para poder estar en casa por la tarde y así poder prepararse para la noche, lavarse, perfumarse y cambiarse de lencería íntima a fin de causar sensación al nuevo cliente. No, no, basta ya. Entretanto, el perrito se le había subido a las rodillas y le obstaculizaba la conducción. Comenzaba el gran tramo rectilíneo, ella, adormecida por el sol, se había ovillado, con la cabeza apoyada en el borde superior del asiento, y parecía dispuesta a echar un sueñecito, tal vez -pensó él- sintiera el lánguido y delicioso cansancio resultante de haber hecho el amor poco antes con Marcello, mientras él, Antonio, estaba en el restaurante y ya se sabe lo impetuosos y frenéticos que son esos abrazos de despedida antes de una larga separación, pero, si ahora se quedaba dormida, tal vez a él se le pasara aquel arranque de valor ansioso para poder hacerle su propuesta. Por eso, con un violento esfuerzo de la voluntad, le dijo:
«Laide».
«¿Qué?»
«Mira, quería decirte una cosa».
«Dime».
«Yo te necesito a ti, lo confieso, necesito verte».
«Pero, ¿no nos vemos?»
«Sí, pero… yo quisiera que fuese de otro modo… En una palabra, te hago una propuesta. Tú escúchame y piénsatelo… Después mañana, pasado mañana, cuando quieras, me das una respuesta».
Ella guardó silencio.
«Mira: yo te doy cincuenta mil liras a la semana y tú me prometes que nos veremos dos o tres veces a la semana; por lo demás, no temas, te dejo libre, no quiero saber siquiera lo que haces y, si un día, no puedes, me lo dices y, si tienes que marcharte de Milán algún día, me lo dices, pero así, verdad, yo sé que nos veremos seguro, y no es necesario que todas las veces hagamos el amor, también es bonito ir al cine, al teatro, a comer juntos… por lo demás, te dejo libre… Naturalmente, si cortaras con la señora Ermelina y todos los planes de ese estilo, lo preferiría, como comprenderás también tú, ya te he dicho que te quiero en serio… En una palabra… ahora tú piénsatelo y hablamos de otras cosas o, si quieres, échate un sueñecito».
Ella volvió la cabeza al instante para mirarlo, con gesto firme y seguro:
«No necesito pensármelo», dijo. «Acepto sin más».
Sintió un flujo nuevo de vida, una liberación, la angustia había cesado fulminantemente, el mundo volvía a presentarse sobre sus viejos cimientos, renacía el gusto por el trabajo, el arte, la naturaleza, las cosas bellas; el alivio fue tan impetuoso e irresistible, que el propio Antonio quedó estupefacto. Entonces, ¿a tan poco se debía su infierno?
Sí, la situación había quedado invertida de súbito. Ahora estaba ella debajo, ahora era él quien dominaba. Ni siquiera se preguntaba si sería abyecto vencer en el duelo del amor sólo a base de dinero. El consuelo, la felicidad eran tales, que el modo de alcanzarlos carecía ya de la menor importancia.
Pero, en el preciso momento en que la hubo dejado delante de su casa de Milán con las maletas, bolsas, estuches y perrito y ella desapareció tras la verja y él, creyéndose liberado de su obsesión, dirigió sus pensamientos al resto de la vida -el trabajo, la familia, su madre, los amigos, la ciudad con todas sus distracciones cotidianas- con la esperanza de volver a saborear el gusto de los días de otro tiempo, esa tranquilidad general, tal vez trivial, de seguridad cotidiana, de satisfacción burguesa, por el camino, ya fácil, por el que tendría progresivas satisfacciones profesionales, se dio cuenta de que estaba solo.
Estaba solo y nadie estaba en condiciones de ayudarlo y ni siquiera de entenderlo ni de compadecerlo siquiera y el trabajo, la familia, los amigos, las veladas en compañía ya no le decían nada: en torno a él todo estaba vacío y carecía de sentido. No se había liberado, eso era lo que pasaba, no se había liberado lo más mínimo. Al pensar en ella, era presa, como antes, del tormento, la inquietud, la angustia, la infelicidad total.
Peor que antes, porque el pacto con Laide -aunque él intentara negarlo- le daba ahora una pizca de derecho sobre ella; desde aquella tarde él ya no era un amigo ocasional o un cliente apegado, era algo más, algo así como un amante oficial o protector (a fin de cuentas, si hubiera sido sincero, habría confesado que le había ofrecido un estipendio para ese fin precisamente: el de que ella pasara a ser, al menos en parte, suya, estuviera obligada a mantener una asiduidad a la que antes no podía aspirar él; sí, como ese derecho que tienen los peces gordos sobre las mantenidas; de nada le servía decirse que su caso era diferente, que él la dejaba libre, que sólo le pedía que se viesen un poco más a menudo con la certeza de no perderla de un día para otro, como hasta entonces era posible: sí, Antonio Dorigo, el artista sin prejuicios, se había vuelto un pez gordo también él, había asumido el miserable papel que siempre le había parecido sinónimo de mediocridad e impotencia).
Читать дальше