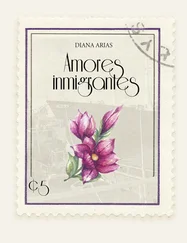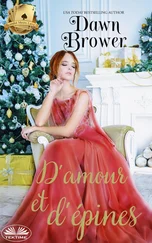También le venían a las mientes las caravanas de cacatúas maullantes procedentes de América que bajaban de los autobuses delante de museos y catedrales. ¿Perseguirían también aquellas desdichadas, en su vagar de un país a otro, aquel presentimiento de amor? Exactamente así, compadecedlas. También en esas carrozonas en serie y rebosantes de salud resistía aún, sin que lo supieran, la llamada; tenían sesenta, setenta, ochenta años, eran mujeres recatadas y respetables, habrían enloquecido de vergüenza, si hubieran podido saber lo que las arrastraba de acá para allá por el mundo y, sin embargo, si en los viajes no hubiera habido ese asomo novelesco e inverosímil, nunca se habrían movido de casa. El vagabundeo de frontera en frontera, de hotel en hotel, habría resultado un suplicio.
¿Y el fenómeno universal de la poesía? ¿Cómo es que aparecen tantos paisajes, selvas, jardines, playas, ríos, árboles, crepúsculos en los versos dedicados a la mujer amada? ¿Por qué reconocen los poetas, más aún que los otros, la referencia fatal en la naturaleza? Las torres antiguas, las nubes, las cataratas, las enigmáticas tumbas, el sollozo de la resaca sobre un escollo, las ramas dobladas con la tormenta, la soledad de los pedregales en la tarde: todo ello constituía una iniciación precisa a ella, la mujer nuestra, que nos incinerará; todas las cosas conjurándose con las demás cosas del mundo en una conspiración sapientísima para promover la perpetuación de la especie.
Era una intuición tan bella y placentera, que en otras circunstancias le habría dado satisfacción, pero, precisamente por su exactitud, aquel día sólo le infundía dolor. En efecto, la expresión de los árboles fugitivos correspondía a la condición de su amor, que era absurdo y desesperado. Corría hacia ella, aun sabiendo que allí lo esperaban sólo nuevas angustias, humillaciones y lágrimas, pero él igual corría que se las pelaba, con el pie apretando con todas sus fuerzas el pedal, por miedo a perder un minuto.
Los álamos de la llanura, al desplazarse en procesión, con las espaldas curvadas, parecían decirle: detente, hombre, da media vuelta, no pienses más en ella y síguenos, no corras a tu ruina. Nosotros te conduciremos al remoto paraíso de los árboles, donde sólo existe bienestar, canto de pájaros y paz del alma. No te obstines.
Era tan persuasivo su mensaje, que de repente se sintió presa de una turbación interior, se apartó a su derecha y se detuvo, pero en el mismo instante se detuvo todo el paisaje en derredor hasta donde alcanzaba la vista y delante de él, al fondo de la desierta calzada de asfalto, el corro de los árboles permaneció compacto e inmóvil y ya no se disolvía desgranándose a uno y otro lado, los álamos ya no huían, ya no le decían que se detuviera, ya no se atrevían a decirle nada, porque comprendían que no había nada que hacer, los árboles le decían: "Sí, es verdad, allí al fondo, al sur, donde acaba la autopista, está ella esperándote para volverte loco, pero, total, ¡no importa! Total, el sol ya está alto y nosotros no podemos salvarte".
Ella no estaría, ya se habría marchado, el telefonista habría entendido mal, era imposible que estuviese, era imposible que ella le hubiese llamado.
Preguntó por el Hotel Moderno. Allí al fondo, justo después de aquella plaza, volvía a empezar en aquel momento la maldita inquietud, detuvo el coche, entró con el corazón en un puño: un hotel como tantos otros de provincias; a la derecha, el mostrador del conserje.
«¿La señorita Anfossi? ¿A quién debo anunciar?»
Las nueve menos cuarto: ya estaría vestida.
«Dice que la espere, que dentro de cinco minutos bajará».
Se sentó en un sillón, desde el que se veía a través de una cristalera una gran sala con algunas mesitas en los márgenes. ¿Bailarían por las noches? ¿Con quién habría bailado ella?
De improviso apareció ella, despeinada y sin maquillaje.
«¿Cómo es que has llegado tan temprano?»
«Es lo que me dijo el telefonista. Mañana temprano: estaba escrito en la nota».
«Pero yo todavía tengo que vestirme y hacer las maletas y después debo despedirme de una familia que ha estado muy amable conmigo».
«Entonces ¿a qué hora quieres partir?»
«No sé, pero, ¿tú tienes prisa? Podríamos hacerlo después del mediodía».
«¿Y comemos aquí, en Módena?»
«Bueno, mira, tú ahora tómate un café y yo, mientras, voy arriba a prepararme».
Saludaba con confianza a los camareros, bromeaba con la chica del bar, parecía estar en su casa, perfectamente segura de sí misma, con aquella expresión suya un poco indecente, estaba pálida y la nariz resultaba más petulante de lo habitual. Era como las chicas morenas recién levantadas, con la cara aún no arreglada, esa transparencia un poco lívida de la piel: ese color de mármol, esa sombra de la noche aún pegada a las mejillas, a la boca, esa como virginalidad carnal que se renueva todos los días del año, esa sinceridad desarmada del cuerpo cogido por sorpresa, que hace parecer más feas a las viejas y también vuelve menos hermosas a las jóvenes, pero, a cambio, las jóvenes resultan entonces más desnudas, fuertes, obscenas, salvajes, excitantes, confidenciales, lo hermoso y lo feo resaltan, con lo que resultaba más evidente en Laide el ramalazo popular, su desfachatez, su boquita se abría y se cerraba, con los dos pequeños y compactos labios, sobre todo el inferior, adelantándose como pétalos caprichosos e impertinentes.
Antonio la miraba con el inesperado consuelo de verla feúcha, en el fondo había miles de chicas mejores, no es que todos los hombres del mundo fueran a correr tras ella y a él mismo en aquel momento no le importaba gran cosa en el fondo, por un instante abrigó la esperanza de poder liberarse de la obsesión, pero fue un instante muy breve. Laide, que se había sentado y estaba bebiendo un café con leche, apretó con la mano derecha el antebrazo del camarero, quien estaba observándola, y dijo:
«Giacomo, por favor, tráeme una de esas medias lunas que tú sabes».
Y Antonio observó que el camarero era un muchacho de veinte o veintiún años de nariz larga y grande y barbilla pequeña, feo se lo podía considerar, pero había en él una embelesada tensión viril y Antonio se preguntó si… Era absurdo, era espantoso, era de una extraordinaria simplicidad: tal vez aquella misma noche, pensó, Laide, por puro capricho acaso, se lo hubiera llevado a su habitación.
Giacomo llegó sonriendo con la media luna sobre un platito y ella la cogió:
«Voy a cerrar la maleta», dijo y se marchó.
Antonio la acompañó hasta la escalera y preguntó:
«¿No puedo subir?»
Ella dijo:
«¿Estás loco?»
Él se quedó esperando en el sillón de mimbre que estaba en un rincón desde el que podía observar la escalera. Desde su mostrador, allí al fondo, el conserje podía verlo. Antonio se sentía violentísimo y ridículo. A su edad, dejarse ver manejado por una chiquilla. ¡El tío! ¡Menudo si el conserje no se lo habría figurado! La clásica situación: el viejo que paga y la jovencita de vida alegre que se va a menudo con maromos. En la mirada de un camarero que pasaba le pareció adivinar la ironía.
Se oyeron unos pasos por la escalera. No, eran de hombre. Apareció un jovencito con jersey que llevaba al brazo una chaqueta de gamuza: un tipo deportivo. Tal vez uno de los pilotos que entrenaban en el circuito, un probador. ¿Sería por él -se preguntó Antonio- por lo que Laide le había prohibido subir a su habitación? Mientras Laide tomaba el café con él, Antonio, ¿estaría acaso el jovencito afeitándose en su habitación?
Antonio lo escrutó, pero pasó de largo hacia la salida sin hacer el menor caso de él, cosa que lo tranquilizó. Si el joven había estado en la habitación con ella, Laide debía de haber buscado un pretexto para bajar: acaso le hubiera dicho que había llegado su tío. En ese caso, aunque sólo hubiese sido por curiosidad, el joven habría echado un vistazo a Antonio.
Читать дальше