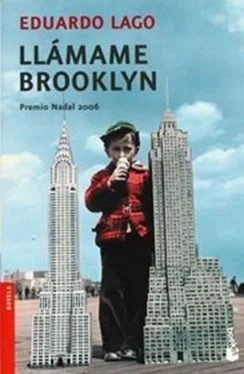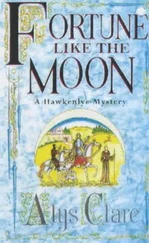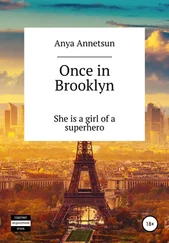Pásese algún día por mi estudio a la caída de la tarde, dijo. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Aunque hoy no le haya dado pruebas de ello, le prometo que también sé escuchar.
Subrayó sus palabras con una carcajada seca. Era la primera vez que la oía reírse, y había algo en su manera de hacerlo que me resultaba extrañamente familiar.
Desde entonces acudo con cierta asiduidad a su caserón de Chelsea. Prácticamente siempre tiene invitados: coleccionistas, críticos de arte, músicos, poetas y sobre todo artistas jóvenes que sienten una intensa admiración por su obra. Al final, Jacques, su ayudante, se las arregla para que se vaya todo el mundo y nos deja a solas. Me suele hablar del trabajo que ha ultimado durante el día, como hacía contigo. Tiene muchísimo talento y me cuesta creer que el mundo haya tardado tanto en reconocerlo, pero lo más asombroso es su indiferencia. Le trae completamente sin cuidado lo que se piense de ella. Jacques dice que sigue siendo la misma de siempre. La primera vez que la fui a ver, uno de los invitados, un escultor muy joven, dijo algo en francés que no entendí muy bien, aunque sí lo suficiente como para darme cuenta de que era una alusión a su fama. Louise soltó una carcajada idéntica a la que se le escapó cuando nos despedimos a la vuelta de Fenners Point. La risa de Louise es grave, cavernosa, de fumadora, como su voz. Aplastó la colilla contra el cenicero y repitió la frase que le había dicho el chico, que observaba su reacción desconcertado. Entonces, de repente, Gal, entendí lo que os unía. Louise se burla de las cosas que preocupan a la mayoría de la gente, igual que solías hacer tú. Le importa un bledo que al final de su vida haya recaído sobre ella una atención que jamás había buscado. Los dos despreciabais por igual los modos del mundo. Por eso había dicho que tu muerte desequilibraba la balanza. La habías dejado sola, Gal.
Si no tiene ganas de hablar, me propone que tomemos el té en la biblioteca. Observando su rostro arrugado, viéndola encender un Camel sin filtro con la colilla de otro, he aprendido a reconocer en ella la misma fuerza interior que tenías tú. No sabría qué nombre darle, más que desprecio o indiferencia es una forma de dignidad que le sirve para defenderse no sé muy bien de qué. En ti había visto muchas veces esa misma fuerza, extraña pero positiva, cargada de una vitalidad casi violenta. Los dos necesitabais la proximidad del peligro, aunque ella es mucho menos vulnerable. Cuando Louise se siente acorralada, se encierra en sí misma; tú, sin embargo, enloquecías y no dejabas de revolverte hasta conseguir hacerte daño, cuanto más mejor.
En la biblioteca hay un retrato en el que supo captar uno de los raros momentos en que tu espíritu se encontraba en calma. Te va a parecer una asociación descabellada, pero ese retrato me recuerda una de las cosas más hermosas que has escrito: me refiero a la semblanza de Lérmontov. Una tarde, en el Oakland, me hablaste de él, y cuando confesé que no lo conocía te escandalizaste. ¿Qué no sabes quién es Lérmontov? me preguntaste, asombrado. Te parecía imposible. El poeta ruso, dijiste, bajando la voz, y te quedaste pensando. Era uno de esos silencios tan tuyos en los que era casi visible la forma de tus pensamientos. En seguida añadiste: Murió a los 27 años, en un duelo. El zar lo había desterrado, y toda la gente de la localidad donde se había refugiado acudió al sepelio. Cuando te volví a ver, al día siguiente, habías escrito una bellísima semblanza de su vida. Me la diste, sin guardarte una copia para ti. Ahora la tiene Louise. Se la regalé la segunda vez que la fui a ver, después de que se hubo ido el resto de los invitados. Me llevó a la biblioteca, se sentó en el sillón de cuero rojo y encendió un cigarrillo. Cuando terminó de leer, dijo: Está muy bien, pero no es Lérmontov. La miré extrañado y pregunté. ¿Entonces quién? Gal, dijo, divertida, Gal, ¿quién si no? Aunque lo más seguro es que él no se diera ni cuenta. Me reí con ella. Tenía toda la razón, eras tú. Cuando me la quiso devolver le dije que se la quedara.
A medida que va pasando el tiempo estoy cada vez más convencido de que siempre habías previsto que las cosas iban a ocurrir así. No te hacía mucho caso cuando me decías que nunca serías capaz de terminar el Cuaderno de Brooklyn , como llamabas muchas veces a tu novela, pero me insististe tanto, a tu manera, sin decir nada concreto, que cuando me quise dar cuenta habíamos cerrado un trato. No me entiendas mal, haber empleado así estos dos últimos años ha sido tan importante para mí que mi existencia ha dado un vuelco. Pero también es verdad que al principio lo repentino de tu muerte me hizo sentir que había caído en una trampa. Al no estar tú, no podía echarme atrás y la carga se me hizo insoportable. ¿Terminar yo tu libro? Me sentía incapaz, pero no tenía elección. Estaba atado. Me costó resolverme a empezar y cuando por fin lo hice, me di cuenta de que había mucho adelantado. Casi a cada paso me encontraba indicaciones que me permitían ver con claridad por dónde seguir. En cierto modo era como tenerte siempre ahí, señalándome el camino. Y no eran sólo tus anotaciones. Muchas veces, de manera fortuita, recordaba retazos de conversaciones. ¿Sabes lo primero que me vino a la cabeza, antes de tocar nada, en el momento de tomar posesión del Archivo? (Frank y yo bautizamos así tu estudio, en homenaje a Ben). Al verme rodeado de tus papeles, de pronto me acordé del día que me hablaste de la última voluntad de Kafka. Había entregado su vida a la escritura y al sentir que la muerte se le echaba encima, le pidió a su mejor amigo, Max Brod, que destruyera sus escritos.
Es una anécdota manida, añadiste, pero no por eso deja de ser impresionante. Virgilio también hizo algo parecido. Naturalmente sólo tenemos conocimiento de los casos en que los amigos desobedecieron. ¿Cuántos habrá que, por el contrario, respetaron la voluntad del muerto? ¿Cuántos kafkas y virgilios habrán desaparecido sin dejar rastro de su paso por la tierra?
La pregunta me hizo pensar en otra de tus anécdotas favoritas. Tenía la esperanza de que la hubieras escrito para poder incluirla en el Cuaderno , pero no la encontré entre tus papeles. Me refiero a la historia del poeta inglés que escribía sus composiciones en papel de arroz. ¿Te acuerdas de cuando me la contaste por primera vez? Fue casi al principio, una mañana que vine de Chicago y fui directamente del aeropuerto al Oakland. Me estaba separando de Diana y no me atrevía a pasar por casa. Todavía no nos conocíamos bien, aunque ya me habías hablado de Brooklyn , el libro que te llevaba tanto tiempo rondando en la cabeza. No recuerdo a santo de qué me hablaste de un aristócrata inglés que escribía poemas en papel de fumar, después liaba un cigarrillo y antes de encenderlo decía: Lo interesante es crearlos.
Lo leí en una entrevista con Lezama Lima, aclaraste. La anécdota, como las de la muerte de Kafka y de Virgilio, surgió más de una vez en nuestras conversaciones y siempre me llevaba a hacerme la misma pregunta: ¿Y tú por qué escribías, Gal? Un día que íbamos camino del gimnasio de Jimmy Castellano a ver un combate de Víctor, te la solté a bocajarro. Te encogiste de hombros y aceleraste el paso. Estábamos a una manzana del Luna Bowl, y Cletus, el portero, te había reconocido y te hacía señas desde lejos. Resuelto a conseguir una respuesta, te corté el paso y te espeté, apremiante: Me has oído perfectamente, Gal. ¿Por qué escribes? Torciste el gesto y esperaste a que me apartara. Te pedí perdón y jamás volví a sacar el tema, pero a ti no se te olvidó. Debiste de escribir esto un par de día después. Es ese tipo de detalles lo que me dio a entender que lo tenías todo planeado:
Читать дальше