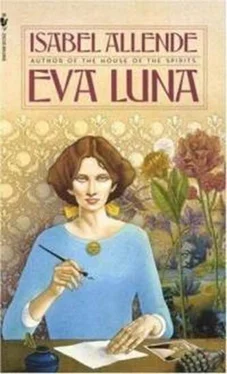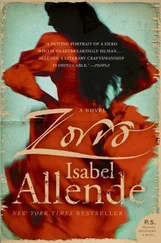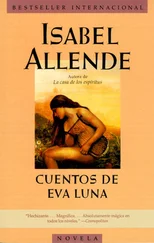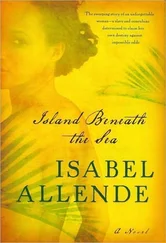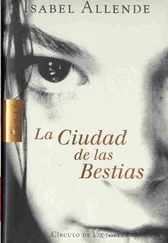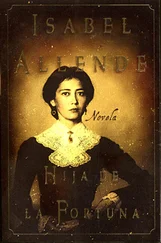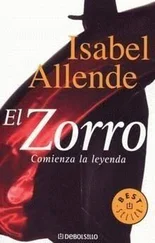Me acuerdo muy bien, era un día lluvioso, había un olor raro, a melones podridos, orines de los gatos y un vaho caliente que venía de la calle, un olor que llenaba la casa, tan fuerte que se podía agarrar con los dedos. Yo estaba en el comedor viajando por mar. No escuché los pasos de mi patrona y al sentir su garra en el cuello, la sorpresa me devolvió de muy lejos en un instante, paralizándome en la incertidumbre de no saber dónde me encontraba.
– ¿Otra vez aquí? ¡Anda a hacer tu trabajo! ¿Para qué crees que te pago?
– Ya terminé, doñita…
La patrona tomó el jarrón del aparador y le dio vuelta desparramando al suelo el agua sucia y las flores ya marchitas.
– Limpia -me ordenó.
Desaparecieron el mar, las rocas envueltas en bruma, la roja trenza de mis nostalgias, los muebles del comedor y sólo vi aquellas flores sobre las baldosas, inflándose, moviéndose, cobrando vida, y esa mujer con su torre de rizos y el medallón al cuello. Un no monumental me creció por dentro, ahogándome, lo sentí brotar en un grito profundo y lo vi estrellarse contra el rostro empolvado de la patrona. No me dolió su bofetón en la mejilla, porque mucho antes la rabia me había ocupado por completo y ya llevaba el impulso de saltarle encima, lanzarla al suelo, arañarle la cara, agarrarla del cabello y tirar con todas mis fuerzas. Y entonces cedió el rodete, se desmoronaron los rizos, se desprendió el moño y toda esa masa de cabellos ásperos quedó en mis manos como un zorrillo agonizante. Aterrorizada, comprendí que le había arrancado el cuero cabelludo. Salí disparada, crucé la casa, atravesé el jardín sin saber dónde ponía los pies y me lancé a la calle. En pocos instantes la lluvia tibia del verano me empapó, y cuando me vi toda mojada me detuve. Me sacudí de las manos el peludo trofeo y lo dejé caer al borde de la acera, donde el agua de la alcantarilla lo arrastró navegando con la basura. Me quedé varios minutos observando ese naufragio de pelos que se iba tristemente sin rumbo, convencida de que había llegado al límite de mi destino, segura de que no tendría donde esconderme después del crimen cometido. Dejé atrás las calles del vecindario, pasé el sitio del mercado de los jueves, abandoné la zona residencial de las casas cerradas a la hora de la siesta y seguí caminando. La lluvia se detuvo y el sol de las cuatro evaporó la humedad del asfalto, envolviendo todo en un velo pegajoso. Gente, tráfico, ruido, mucho ruido, construcciones donde rugían máquinas amarillas de proporciones gigantes, golpes de herramientas, frenazos de vehículos, cornetas, pregones de vendedores callejeros. Un vago olor de pantano y de fritangas emanaba de las cafeterías y me acordé que era la hora de la merienda, me dio hambre, pero no llevaba dinero y en la fuga había dejado atrás los restos del pirulí semanal. Calculé que llevaba varias horas dando vueltas. Todo me parecía asombroso. En esos años la ciudad no era el desastre irremediable que es ahora, pero ya estaba creciendo deforme, como un tumor maligno, agredida por una arquitectura demencial, mezcla de todos los estilos, palacetes de mármol italiano, ranchos tejanos, mansiones Tudor, rascacielos de acero, residencias en forma de buque, de mausoleo, de salón de té japonés, de cabaña alpina y de torta de novia con pastillaje de yeso. Me sentí aturdida.
Al atardecer llegué a una plaza orillada de ceibas, árboles solemnes que vigilan el lugar desde la Guerra de Independencia, coronada por una estatua ecuestre del Padre de la Patria en bronce, con la bandera en una mano y las riendas en la otra, humillado por tanta caca de paloma y tanto desencanto histórico. En una esquina vi a un campesino vestido de blanco con sombrero de paja y alpargatas, rodeado de curiosos. Me acerqué a verlo. Hablaba cantadito y por unas monedas cambiaba el tema y continuaba improvisando versos sin pausa ni vacilación, de acuerdo a los pedidos de cada cliente. Traté de imitarlo en voz baja y descubrí que haciendo rimas es más fácil recordar las historias, porque el cuento baila con su propia música. Me quedé escuchando hasta que el hombre recogió las propinas y se fue. Por un rato me entretuve buscando palabras que sonaran parecidas, era una buena forma de recordar las ideas, así podría repetirle los cuentos a Elvira. Al pensar en ella me vino a la mente el olor de cebolla frita y entonces me di cuenta de mi situación y sentí una cosa fría en la espalda. Volví a ver el moño de mi patrona flotando en la acequia como un cadáver de rabipelado y las profecías que más de una vez me hiciera la Madrina me martillaron los oídos: mala, niña mala, acabarás en la cárcel, así se empieza, desobedeciendo y faltando el respeto y después terminas tras las rejas, te lo digo yo, ése será tu fin. Me senté al borde de la pileta a mirar los peces de colores y los nenúfares agobiados por el clima.
– ¿Qué te pasa? Era un muchacho de ojos oscuros, vestido con un pantalón de dril y una camisa muy grande para él.
– Me van a meter presa.
– ¿Cuántos años tienes?
– Nueve, más o menos.
– Entonces no tienes derecho a ir a la cárcel. Eres menor de edad.
– Le arranqué el pellejo de la cabeza a mi patrona.
– ¿Cómo?
– De un tirón.
Se instaló a mi lado observándome de reojo y escarbándose la mugre de las uñas con un cortaplumas.
– Me llamo Huberto Naranjo, ¿y tú?
– Eva Luna. ¿Quieres ser mi amigo?
– Yo no ando con mujeres. Pero se quedó y hasta tarde estuvimos mostrándonos cicatrices, intercambiando confidencias, conociéndonos, iniciando así la larga relación que nos conduciría después por los caminos de la amistad y el amor.
Desde que pudo tenerse en sus dos pies, Huberto Naranjo vivió en la calle, primero lustrando zapatos y repartiendo periódicos y después manteniéndose con insignificantes transacciones y raterías. Poseía una habilidad natural para engatusar a los incautos y tuve ocasión de apreciar su talento en la pileta de la plaza. Atraía a los transeúntes a gritos hasta juntar una pequeña multitud de funcionarios públicos, jubilados, poetas y algunos guardias apostados allí para impedir que alguien cometiera la irreverencia de pasar sin chaqueta delante de la estatua ecuestre. La apuesta consistía en agarrar un pez de la fuente, introduciendo medio cuerpo al agua, manoteando entre las raíces de las plantas acuáticas y alcanzando a ciegas el fondo resbaloso. Huberto le había cortado la cola a uno y el pobre bicho sólo podía nadar en círculos como un trompo o permanecer inmóvil bajo un nenúfar, donde él lo cogía de un zarpazo.
Mientras Huberto enarbolaba triunfante su pescado, los demás pagaban las pérdidas con las mangas y la dignidad empapadas. Otra forma de ganar unas monedas consistía en adivinar cuál era la tapita marcada entre tres que él movía a toda velocidad sobre un trozo de tela desplegado en el suelo. Podía quitarle el reloj a un transeúnte en menos de dos segundos y hacerlo desaparecer en el aire en igual tiempo. Unos años más tarde, vestido como un cruce de vaquero y charro mexicano, vendería desde atornilladores robados hasta camisas dadas de baja en los remates de las fábricas. A los dieciséis años sería jefe de una pandilla, temido y respetado, controlaría varios carritos de maní tostado, salchichas y jugo de caña, sería el héroe del barrio de las putas y la pesadilla de la Guardia, hasta que otros afanes lo llevarían a la montaña. Pero eso fue mucho después. Cuando lo encontré por primera vez todavía era un niño, pero si yo lo hubiera observado con más atención, tal vez habría vislumbrado al hombre que llegaría a ser, porque ya entonces tenía los puños decididos y el corazón ardiente. Hay que ser bien macho, decía Naranjo. Era su muletilla, basada en unos atributos masculinos que en nada diferían de los de otros muchachos, pero que él ponía a prueba midiéndose el pene con un metro de costurera o demostrando la presión del chorro de orina, como supe mucho más tarde cuando él mismo se burlaba de esos métodos. Para entonces alguien le había informado que el tamaño de aquello no es prueba irrefutable de virilidad. De todos modos, sus ideas sobre la hombría estaban arraigadas desde la infancia y todo lo que experimentó después, todas las batallas y las pasiones, todos los encuentros y los debates, todas las rebeliones y las derrotas, no bastaron para hacerlo cambiar de opinión.
Читать дальше