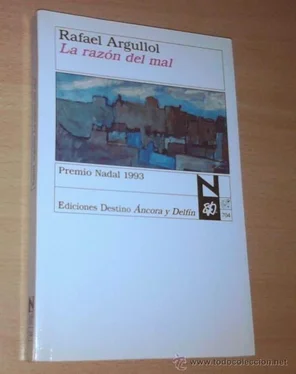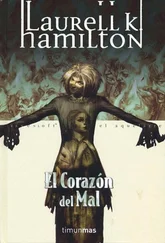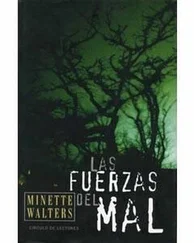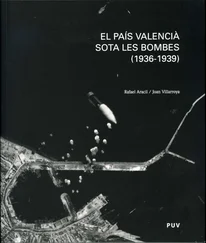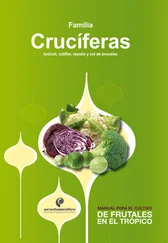Ángela acarició suavemente el hermoso marco dorado del cuadro. Dijo:
– Me llevará meses restaurarlo. Como ves está bastante mal. Hubiera preferido enseñártelo más adelante.
A pesar de todas las precauciones del Consejo de Gobierno no se pudo evitar que la difusión de los hechos hiciera mella en el ritmo de la ciudad. Tras su mesura inicial los medios de comunicación, excitadamente tentados a hurgar en un filón de apariencia inagotable, expresaron una creciente osadía. Hartos, durante años, de transformar las pequeñas noticias en grandes noticias no se plegaron dócilmente a la recomendación de actuar en sentido contrario. Sintiendo que estaba a su alcance un tesoro maligno, se resistían a conformarse con la bisutería que les era ofrecida. De otra parte, el hecho de que fuera maligno acrecentaba su valor y lo acercaba a aquellos otros tesoros, pertenecientes a un pasado que ya parecía definitivamente perdido, que emergían, fulgurantes, cuando se informaba de catástrofes y guerras. Los medios de comunicación no hablaron de guerra, porque no la había, ni de catástrofe, porque era un término vedado, pero escarbaron generosamente en la herida hasta conseguir que toda la ciudad quedara salpicada. Esta labor cotidiana preparó el terreno para consagrar un estado de crisis, fórmula favorita por la que la insistencia en lo anómalo se compensaba, consoladoramente, con el recurso a lo transitorio. Y así la denominada crisis de los exánimes fue reemplazando cualquier otro foco de interés.
Sin embargo, durante estas primeras semanas de la crisis, en contra de las previsiones más pesimistas, no hubo síntomas de pánico. La reacción más perceptible fue de asombro e incredulidad. Lo que se informaba como cierto parecía tan fuera de toda lógica que resultaba inaceptable. Tras las primeras informaciones apenas se entendía que un fenómeno aislado y, según se decía, de dimensiones reducidas, constituyera algo fundamental para la vida de la ciudad. Por otro lado, ésta estaba acostumbrada a creer que lo anormal se hallaba recluido en sus propios reductos, de modo que su existencia en nada debía afectar a la normalidad general. La enfermedad debía ser tratada en los escenarios dedicados a este propósito, y de manera similar todas las formas del mal, fuera éste físico, moral o de cualquier otro tipo, tenían, para su tratamiento, sus lugares adecuados. Esto, obviamente, no se extendía a lo inexplicable. Lo inexplicable, por serlo, no tenía lugar que le concerniera. Pero lo inexplicable había sido borrado de la conciencia de una población convencida por las explicaciones que había heredado y que se confirmaban día tras día.
Esta resistencia se quebró lentamente, más por el insistente zumbido de las murmuraciones que por la fuerza de las advertencias. El rumor de fondo, crecientemente ensordecedor, demostró mayor eficacia que las voces de alerta. Las conversaciones se arremolinaron alrededor de una única conversación, y en ella, en voz baja, unos y otros se preguntaban sobre el poder de aquel espectro que furtivamente se había instalado en su hogar. Pero tampoco entonces hubo pánico. Cuando cesó la incredulidad se impuso la simulación.
Casi imperceptiblemente el ritmo interno de la ciudad se hizo más pausado y los ciudadanos se adiestraron en el gesto precavido. Se tanteaban entre sí, prefiriendo conocer la opinión del otro antes de aventurarse a exponer la propia. Reconociéndose bajo acecho nadie podía ser ya completamente inocente. La semilla de la desconfianza se alimentaba con el rico abono de la sospecha. Con todo, no se desbordaron los sentimientos. El miedo permaneció oculto tras la suposición de sensatez y la sensatez se adornó con alambicados afeites. Y así podría afirmarse, sin exageración, que durante este período la ciudad se defendió del intruso recurriendo febrilmente al camuflaje. Algunos insinuaban que las aceras aparecían más vacías, las miradas más inquietantes, las sonrisas más esporádicas. Pero los mismos que lo sostenían se apresuraban a negarlo, alegando que para ellos todo continuaba como había sido siempre y proclamando con firmeza que nada cambiaría en adelante. Aunque las informaciones eran crecientemente desalentadoras el éxito inicial de la simulación hizo que sobre el decorado sombrío se vislumbraran sorprendentes pinceladas de euforia. A lo largo del mes de diciembre la ciudad quedó escindida entre aquella parte de ella que palpaba la realidad del monstruo y aquella otra que se convencía de su inverosimilitud.
Las fiestas de Navidad fueron la ocasión propicia para atestiguarlo. Cerrando los ojos frente a los avances de la carcoma la población se sumió en un tesonero esfuerzo para asegurar la robustez de la fortaleza. Fueron unas fiestas brillantes, quizá más que en ningún año precedente. Las calles se engalanaron con mayor cantidad de adornos luminosos y los almacenes recurrieron a sus reclamos de lujo para atender la avalancha de clientes. Por unos días el derroche de prosperidad ahuyentó la presencia de los fantasmas. El dinero relucía con profusión, reforzando su prestigio de talismán: se vendía alegría y se compraba felicidad. La ciudad se convirtió en la plaza de un enorme mercado y en el estómago de un interminable banquete.
De otro lado, el Consejo de Gobierno, temeroso ante lo que podía suceder y gratamente asombrado ante lo que sucedía, redobló energías para acentuar el esplendor de aquellas fiestas que juzgaba decisivas para mantener el ánimo de la comunidad. Organizó, sin anteriores avaricias, un gran número de manifestaciones deportivas y culturales, improvisando, incluso, una suntuosa celebración, con espectáculos, música y fuegos artificiales. Nadie supo qué era lo que se estaba celebrando, pero tampoco nadie se lo preguntó. El comercio, la industria y las entidades financieras apoyaron, con inusual generosidad, la iniciativa, las televisiones disputaron entre sí su transmisión más vistosa y los ciudadanos se aprestaron a engullir las imágenes que se les prometía. Cierto que por las noches se oían, cada vez con más frecuencia, las irritantes sirenas de las ambulancias. Sin embargo, no se había perdido la confianza de que al día siguiente amanecería. Como siempre.
El miércoles inmediatamente anterior a Navidad se encontraron en el París-Berlín, una vez más, Víctor Ribera y David Aldrey. Éste había rechazado la sugerencia de interrumpir las citas a causa de su trabajo. Durante buena parte de la comida no hicieron ninguna alusión al tema inevitable. Ambos, con disciplinada complicidad, retrasaron su abordaje. Hablaron mucho de su infancia, en especial del aspecto que ofrecía la ciudad en aquellos tiempos ya lejanos. Edificios que ya no existían, costumbres que habían desaparecido. Algunos recuerdos coincidían: el acuario entonces recién inaugurado, los carnavales, el antiguo parque de atracciones. Repasaron viejas películas y viejas canciones, buscando escenas comunes. En su recorrido se detuvieron en un circo y en un personaje. Se dieron cuenta de que los dos conservaban una fascinación similar:
– ¿El Gran Circo Moderno?
– Exacto -corroboró Víctor.
– ¿Y él cómo se llamaba? -preguntó David.
– Déjame pensar -dudó Víctor-. ¿Humberto?
– Puede ser. Creo que sí. Pero lo importante era como le anunciaban. El mejor sucesor del grandioso Houdini. ¿Te acuerdas?
– Sí. Le dedicaba todos los números.
Recordaron cómo el sucesor del grandioso Houdini conmocionó a la población infantil. Polifacético, dominaba la mayoría de las artes circenses. Era trapecista y funámbulo, actuando siempre sin red. Un acróbata excepcional. Pero también era un hábil prestidigitador para el que no había ningún secreto. Lo mismo hacía centelleantes juegos de manos que se liberaba de cadenas y ataduras. Con todo ello preparaba la hipnosis colectiva, su ejercicio más prodigioso.
Читать дальше