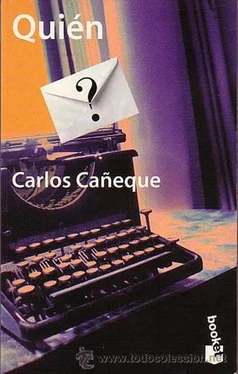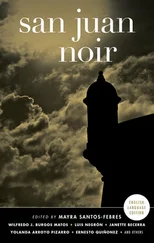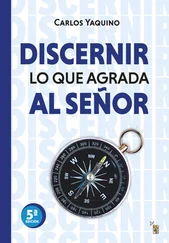Se impuso un silencio de reprobación que Ana no tardó en romper con una cariñosa sonrisa y con su típico: «Bueno, ¿qué tal?, ¿qué contáis?».
Al llegar al hotel Lluna Palace, Antonio volvió a sentir la presión en el pecho y, cuando los dejó a todos frente a la puerta y se quedó solo en el coche, tuvo por un instante la tentación de conducir el vehículo hacia la clínica Quirón. Allí, en urgencias, seguro que se encontraría de nuevo con el mismo joven de otras veces, quien, después de hacerle esperar interminables minutos junto a sangrantes accidentados, le tomaría la tensión y le repetiría los humillantes consejos de siempre: «Tienes que hacer un poco más de deporte, y los calmantes, tómatelos regularmente, porque así se crea como un colchón, ¿entiendes?». No, no entendía nada porque cumplía cada mañana sin fallar la penitenciaria hora de ejercicios de tensión y relajación, tomaba las malditas pastillas -los viernes y sábados por la noche, en ración doble- y, sin embargo, seguían apareciendo aquellas malditas fobias que le convertían en un ser cuyo orgullo se dispersaba por las cloacas más abyectas de la ciudad.
Sabía que ir a la clínica equivaldría a montar un nuevo numerito dramático de sábado por la noche, pero también sabía lo mal que lo iba a pasar si aparcaba el coche y se dirigía andando hacia el hotel, para -no lo descartaba- escenificar una compleja representación ante los efusivos aplausos del público. En la clínica, pensó con algo de sarcasmo proyectado hacia sí mismo, «al menos la escenita queda en familia, porque ese joven que hace la guardia los fines de semana y me toma la tensión, me resulta ya tan familiar que terminaré por enviarle una botella de Moët en Navidad».
Puso el intermitente y detuvo el coche un momento frente a la entrada del aparcamiento. Con un sudor frío ya instalado definitivamente en su cuerpo, pensó que si se dirigía a urgencias tendría que llamar a Silvia por teléfono desde allí, para intentar explicarle lo inexplicable. Decidió que al menos iría a comunicarle personalmente su indisposición. Entró en la rampa y guardó el ticket que una máquina rectangular amarilla escupió con un sonido hostil. Se sentía ahora tan horriblemente mal que le sorprendió su capacidad para conducir por el sinuoso laberinto de cemento sin chocar contra las paredes. Aparcó y, después de cerrar con el mando a distancia, buscó sin éxito las escaleras peatonales hasta que no tuvo otro remedio que subir andando por la rampa. Como otras veces, trató de tomarse el pulso en la muñeca izquierda, pero no lo encontró. «Mi corazón se ha detenido -se dijo-, voy a morir en esta rampa del parking de la calle Viladomat.» Se imaginó yaciendo en el suelo, se imaginó enfocado por los faros del primer coche inocente que bajara, se imaginó la reacción de sus familiares al conocer su muerte: su madre llorando vestida de negro, su hermano Luis viniendo desde Valencia al entierro, Silvia atrapada en la contradicción que le supondría llorar de pena y de alegría liberadora. Escuchó las conversaciones de algunos allegados a la familia el día de su entierro: «Parece que el pobre llevaba una temporada con muchos problemas». «Yo le había dado el biberón en mis faldas.» «De pequeño era una monada.» «Sin duda abusaba de las drogas y eso el corazón no lo tolera bien.» «Sobre todo la madre, la madre está deshecha.» Cada una de estas frases llegaba a su memoria junto con el rostro correspondiente; la señora Corrons entraba en la sala mortuoria con sus imponentes joyas; los Dalmau se abrazaban en bloque a su madre y a su hermano; el tufo del perfume que en su infancia había vertido en el aire la señora Rodenas se extendía por la iglesia y se mezclaba irreverente con el incienso y el olor de las velas. Todo lo percibía envuelto en una nebulosidad lejana donde convergían su pasado y su fatídico presente. Vio su propio cadáver en la capilla ardiente, vio al sacerdote que le había bautizado oficiando ahora su ausencia, vio a algunos de sus amigos del colegio desgastados por el tiempo y la calvicie. Perdido en esta paranoia de lo que ya creía su realidad post mortem , se detuvo apoyando la mano en una gruesa columna cilíndrica. La rampa se movía y serpenteaba como jugando con su destino. Su infancia asmática en un pueblo del Pirineo, su padre agobiado por los negocios dando puñetazos en la pared, su hermano Luis socorriéndole en la Plaza de Cataluña el día en que se tomó el primer ácido lisérgico, la bigotuda prostituta con la que sintió el primer goce carnal, el cachorro de Fox Terrier que le regaló un niño y que su padre no le permitió tener en casa, los amarillentos gusanos de seda muriéndose por falta de hojas de morera, el señor Palacios suspendiéndole eternamente las matemáticas en una amenazadora mueca inconclusa, sus estudiantes esperando desconcertados el final de una frase interrumpida sobre Virgilio.
Cuando por fin pudo zafarse de estas alucinatorias circularidades del recuerdo y dar con la salida, vio en una cabina a un hombre que seguía absorto un ruidoso programa concurso a través de un pequeño monitor. Hipnotizado por el cuadro luminoso, comía como un cerdo un aceitoso e inverosímil bocadillo de sardinas, de esos que uno cree -por gigantescos- que ya no existen y que, si alguna vez existieron, lo hicieron contaminados de leyendas populares como las que todavía circulan sobre las suecas o el extraordinario priapismo nipón…
Sin mirarle, el hombre del inverosímil bocadillo le preguntó si regresaría tarde y Antonio contestó que lo haría en unos pocos minutos. El frío de la calle agregó otras formas de irrealidad y de angustia que el tumulto de periodistas reunidos en el hall del hotel y las caras de los famosos multiplicaron hasta el pánico. Tuvo que disculparse por haberse apoyado con descaro en el hombro anónimo de un fotógrafo. Entró en un abarrotado lavabo y se mojó la frente y las sienes. Se miró en el espejo para comprobar su cara. No había nada extraño en ella. [6]Al entrar en el gran salón localizó su nombre y su mesa en un tablón (como en las bodas), y se dirigió hacia donde se encontraban Silvia, Víctor y Ana conversando con el mismo e incomprensible entusiasmo de todos. Odiaba este tipo de situación: ahora tendría que discutir con ella, tendría que intentar convencerla para que se quedara a pesar de que él se fuera. Pero sabía que Silvia trataría de convencerle a él para que se relajara y para que no hiciera, una vez más, tan injustificable y efímero su esmerado maquillaje. Discutir esto delante de los demás sería mucho más insoportable todavía.
Cuando los camareros comenzaban a servir las vichyssoises , se tomó un segundo y un tercer tranquilizante. Al llegar a la mesa, trató de calmarse y de saludar con naturalidad a tres parejas de desconocidos. Decidió hacer el esfuerzo para quedarse a pesar de que la objetiva lentitud de los camareros en servir la cena aumentó su impaciencia hasta el límite. Parecía que cada minuto se dilataba convirtiéndose en una hora o en un día. Además, el aburrimiento y la trivialidad de las conversaciones hacían más arduo todavía el esfuerzo por hablar, para mostrar un mínimo de alegría o para sonreír un mal chiste. Todo parecía perversamente organizado contra él.
Por fin llegó el café, el momento en que el editor contaría la historia del premio y hablaría de las cantidades de dinero que se concedían, de los componentes del jurado, de la editorial y de su padre fallecido lustros atrás. Cada año se extendía más de la cuenta, pero en éste su dilación llevó a pensar a Antonio que la historia de la editorial era en realidad la historia del mundo, y que una brusca irrupción escatológica iba a hundir las paredes del salón para castigar a los hombres por tanta infamia y crueldad. Por fin tomó la palabra la alquilada presentadora de televisión que iba a desvelar el nombre del ganador. Frente a ella, los reporteros se agolpaban y se daban codazos, peleándose por ese reducido espacio que les permitiría fotografiar al principal protagonista de la noche. Llegó un silencio seco y, como desde el interior de una pesadilla, escuchó en la megafonía su nombre: Antonio López Daneri. También, el título de la novela ganadora: Proyecto de monólogo para la soledad de G. H. Gilabert. Fue como la culminación de un mal sueño, como el éxtasis convulsivo de un vómito visceral. Los aplausos le parecieron el aditivo final a esa farsa elegante que le convertía en protagonista. Alguien le felicitaba dándole molestas palmaditas en la espalda. Alguien le llamaba «torero». Alguien, Silvia, le acariciaba y le miraba con ojos cariñosos. La presión en el pecho era ahora un puñal que le atravesaba el corazón. Le pareció que perdía el conocimiento y se dejó caer hasta notar el suelo en la cara. Sintió el momento de lucidez que precede a la muerte, el tibio sabor en la boca; sintió el calor de los flashes, el nervioso movimiento de empujones y los gritos de desconcierto y el caos. Contra el techo, apenas distinguía la silueta de Silvia envuelta en la bruma azulada del haz de luces; su voz ya no parecía corresponder a su cara. Antonio yacía en el suelo y todo se apagaba y se perdía en el sopor de una sensación que intuyó definitiva.
Читать дальше