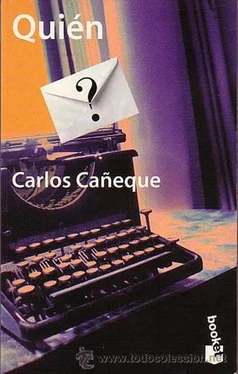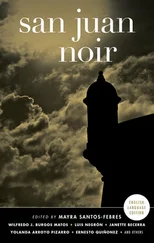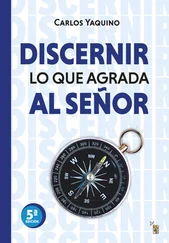Identificado más con su madre, Antonio veía a su padre como la víctima de una religión equivocada. La señora López se sentía atraída por la música. Antonio la había acompañado muchas veces a escuchar conciertos al Palau, lo que creó entre ellos una complicidad de la que no participaban su padre ni su hermano. Ella había cursado estudios de piano, aunque, desde hacía mucho tiempo, sólo se animaba a tocar en contadas ocasiones. Decía que ya lo había perdido todo y que lo hacía muy mal. Sólo cuando Antonio le pedía que tocara algunas piezas de Satie o Mompou, intentaba recordarlas y las interpretaba muy despacio para no equivocarse. Con su madre hablaba de música y de las imágenes y de los climas que sugieren algunas melodías. Escuchaban juntos a compositores españoles como Albéniz, Granados o Falla y compartían también su atracción por Ravel y Debussy. A él le sorprendía que a ella le gustaran compositores como Stravinsky o Schönberg y que incluso apreciara el jazz (sobre todo algunas cantantes como Billie Holiday o Sarah Vaughan). Con su padre, en cambio, Antonio tendía a mostrarse displicente y le contrariaba con frecuencia desde posiciones orgullosas y retadoras. Cuando Enrique López se metía con su pelo largo y su vagancia, le respondía con acritud e insolencia y le recriminaba sin remilgos que sólo pensaba en el dinero y que su vida era vacía y «unidimensional». Fue después de uno de estos enfrentamientos cuando Antonio se marchó por primera vez de casa dando un portazo. Su padre le había reprochado su decisión de estudiar filología en lugar de económicas y habían llegado a insultarse alzando la voz. Estuvo dos días sin llamar y la señora López culpó a su marido por inflexible y duro. Cuando regresó permanecieron más de un mes sin hablarse, con la tensión que eso generaba en las comidas y en las cenas. Luego se reconciliaron y se prometieron que un incidente como el ocurrido nunca más se volvería a repetir. A los pocos días de la reconciliación, incitado por su mujer, Enrique López le propuso a Antonio que le acompañara en un viaje a Nueva York. La idea le pareció muy bien porque, entre otras cosas, no conocía Estados Unidos. En Nueva York se instalaron en el hotel Royalton, esa reliquia de la posmodernidad que una amiga bastante esnob de la familia les había recomendado.
Luis recordaba ahora, mientras conducía bajo la lluvia, la minuciosidad con la que Antonio le contó después ese viaje; la habitación doble en la que se hospedaron, las sábanas que se amontonaban inexplicablemente en el hall como si aguardaran la sangre de una virgen, la inmensa concha-urinario que recibía las gotas doradas con música de violines, mientras surgían en espiral creciente unas cintas de perfumes azulados que espumeaban hasta producir una repugnante ebullición verdosa. Por la noche, siguiendo las recomendaciones de la amiga esnob, fueron a cenar al River's Café, lugar idóneo para el romanticismo urbano desde donde se visualiza la panorámica imagen del Brooklyn Bridge y del skyline de Manhattan.
Antonio, en su ingenua juventud, pensaba que al menos en ese viaje debía tratar de compartir con su padre la mayor parte de cosas que le fuera posible. De pronto, una sonrisa se esbozó en sus labios: puestos a compartir, por qué no hacerlo con las drogas que tanto, pensaba, favorecen la comunicación. Le divirtió la idea de que su padre tomara medio ácido lisérgico (más podría ser demasiado para él). Qué extrañas asociaciones produciría en esa mente acostumbrada a los negocios la psicodelia del LSD. Tal vez su existencia se transformaría, se volvería más dulce, le subiría el sueldo al chófer, llevaría a mamá a un concierto en París… Tal vez, por el contrario, imaginara que los balances de la urbanización de Comarruga se agrandaban y le perseguían, mientras que de la concha-urinario salían cifras amenazadoras hasta ahogarle en una estela intratable de números rojos… Naturalmente, lo diluiría en el café con leche de la tarde sin que se diera cuenta. [11]
Después de cenar, Enrique López comenzó a sentirse mareado y se desabrochó la corbata y el primer botón de la camisa. Cuando un poco más tarde se incorporó para ir al lavabo a mojarse la cara, se sintió tan raro que le dijo a su hijo que llamara a una ambulancia. Pero Antonio, sabedor del origen de esas sensaciones, le recomendó que se tranquilizara, que sólo podía ser una bajada de tensión, que irían inmediatamente al hotel a descansar y que lo único que tenía que hacer era intentar dormir hasta el día siguiente. Al llegar al hotel, Enrique López comenzó a tener alucinaciones, comenzó a decir que la decoración del hall le parecía maravillosa (mucho más maravillosa que la de sus propios hoteles, que ahora rememoraba en la distancia con una tristeza inconsolable) porque conseguía transmitir «algo misterioso y como de encantamiento». Cuando llegó a la habitación y orinó en la concha rosada, se vio preso de una irreprimible melancolía que le hizo llorar y abrazar a Antonio en un gesto que recordaba la emoción y el candor de los héroes antiguos. Hasta su voz no parecía la suya:
– Hijo mío, cómo he podido pasar por alto tantas veces el cariño que te tengo; apenas cierro los ojos y me viene a la memoria aquella tarde en la que te di por primera vez la mano, cuando comenzabas a andar en el jardín del Turó Park.
– No, papá, yo también te he perdido el respeto con frecuencia a pesar de que en el fondo también te quiero mucho.
Entonces se abrazaron y lloraron durante unos entrañables minutos, quedándose luego en silencio hasta que, repentinamente, les entró una risa floja del todo incontrolable. Tal era la calidad extraordinaria de la sustancia alucinatoria compartida, tal fue el soberano colocón contraído en esa especie de regresión a la infancia de Antonio, que durante largas y traviesas horas de júbilo, padre e hijo se pusieron a saltar en pijama sobre el colchón de sus camas, saliendo luego al pasillo para correr como locos por los salones y dejarse deslizar a gran velocidad sobre el bruñido parquet de madera de los corredores. Alguien protestó en la recepción, y el propio director estuvo persiguiéndoles como si fueran dos niños que se burlaban abiertamente de él. Por fin, cuando el máximo responsable del hotel se vio incapaz de atraparles, mandó llamar al servicio de seguridad, servicio que consistía en un negro inmenso cuyas manos redujeron al señor López hasta esposarle. «Déjame jugar con mi hijo, negro de mierda, no ves que es la primera vez que lo hago en mi vida», gritaba fuera de sí y con los ojos desorbitados.
Al día siguiente, el señor López no recordaba nada; sólo le dijo a Antonio que cuando llegó al hotel la noche anterior debía de estar muy cansado y mareado, pues se metió en la cama y tuvo una extraña pesadilla que ya no era capaz de recordar. Por pudor, Antonio no quiso desmentir el equívoco, ni mucho menos contarle la causa que había propiciado su artificial exaltación afectiva. Antonio entendió que esa experiencia, que para él había sido enteramente real, sería del todo ilusoria para su padre, al creerla soñada (aunque ya El Griego sabía que somos sombras de un sueño).
Al llegar a Barcelona, la lluvia había amainado y, con el incipiente claror del día, las luces de las farolas y los semáforos perdían su intensidad cromática en el reflejo brillante del asfalto. A lo lejos se dibujaban las curvas rojas de la caravana de coches que entraba lentamente en la ciudad. Luis pensó que él no era más que una lucecita en esa serpiente de infinitos destinos. En la Diagonal, unos hombres con impermeables de color amarillo barrían y amontonaban las hojas mojadas, mientras que los madrugadores basureros cargaban y volteaban ruidosamente los containers . De repente, un gato negro salió detrás de un camión de basura y cruzó a gran velocidad sin que a Luis le diera tiempo ni a poner el pie en el freno. Escuchó el inevitable golpe sordo y lo notó crujir debajo de las ruedas. Se detuvo a más de cincuenta metros del animal, puso el intermitente, bajó y se acercó. El gato se movía dando saltos como un pez recién salido del agua. Era impresionante verlo en esa enloquecida dispersión última de energía. Un basurero dejó su tarea para contemplarlo y Luis se sintió desconcertado, culpable.
Читать дальше