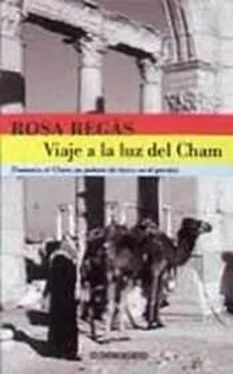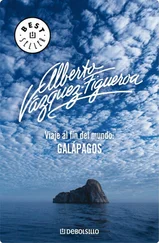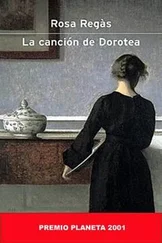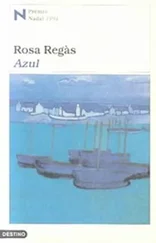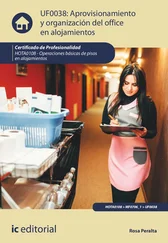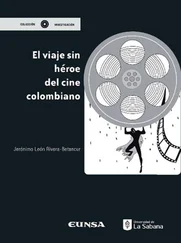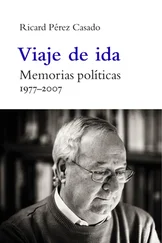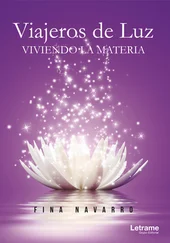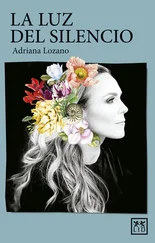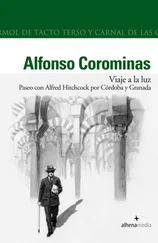La última ciudad del desierto que visitamos fue Ruzafa, a cuarenta y seis kilómetros al sur de la presa Al Assad, en pleno desierto. Construida enteramente con una piedra casi blanca y estriada, brillaban sus ruinas bajo un sol de justicia como una ciudad fantasmagórica de cristal. Fue en tiempos una inmensa fortaleza de los romanos y otro punto indispensable en la ruta de las caravanas. Justiniano construyó las murallas y las cisternas que tienen una capacidad de 16.000 metros cúbicos de agua y están en parte excavadas en la roca. Desde su punto más alto, donde asomamos la cabeza por un inmenso boquete en lo que había sido su techo, tenía la grandiosidad de una catedral subterránea y resonaban nuestras voces repitiéndose los ecos contra los muros. Volaron ciegos los pequeños murciélagos grises en el vacío que multiplicaba su aleteo despavorido, y al retirarnos los abejorros zumbaban sobre las flores blancas y violetas de la alcaparra, indignados por nuestra presencia, que había suspendido su libación.
Ruzafa fue una ciudad que llegó a albergar dos mil familias y en la que según la leyenda, antes de huir a Al Ándalus, se había refugiado el último omeya que se salvó de la matanza de los abasíes. Hasta que llegaron los mongoles, la plaga de las ciudades del desierto, y sus habitantes huyeron a Homs. En 1260 la ciudad estaba vacía. Y desde entonces una serie de nómadas sin organización civil alguna se refugiaron en lo que iba quedando de ella. Hacia finales de los años treinta llegaron los arqueólogos y más recientemente ha sido invadida por los turistas, una plaga que llega en autocares y deja sus detritus entre las ruinas.
El último día tomamos de nuevo la carretera general y seguimos en dirección a Alepo. La cuenca se iba ensanchando. Corríamos paralelos al río, y todo volvía a ser verde otra vez.
La tierra desde la presa Al Assad hasta Alepo era roja, esponjosa, fértil. Casas como dados y fichas cubrían el paisaje y los tractores dibujaban arabescos en las inmensidades ya segadas que el sol de la tarde sombreaba y matizaba. Un milano daba vueltas en el cielo. Adelantamos una caravana de mulas seguida de un grupo de muchachas vestidas de colores. Y a la hora del crepúsculo, cuando quedaban aún los últimos resplandores del sol deslumbrándonos, la carretera, el paisaje, el cielo, todo fue volviéndose gris excepto el ‘kufie’ rojo de los campesinos y los pálidos neones amarillos de las aldeas, en la noche que se cernía sobre el desierto.
Adiós a Ismail.
Al cabo de una hora habíamos llegado a Alepo, donde nos detuvimos a cenar en un restaurante del barrio cristiano, adornado con velas y manteles de color de rosa.
Hasta que me vi en el espejo del lavabo no me di cuenta de cómo esos días me habían dejado la cara tostada y llena de pecas. No recuerdo lo que comimos, ni recuerdo tampoco de qué hablamos, porque de pronto se hizo evidente lo que no habíamos querido pensar: este viaje al Éufrates estaba terminando. Sólo sé que salimos de Alepo cuando cerró el restaurante a la una o quizá más tarde. En Damasco, Ismail recogió su maleta y le dejé en el aeropuerto con el tiempo justo para que se fuera a Ammán en el primer avión de la mañana.
– ¿Qué día te vas? -había preguntado un momento antes de pasar la aduana.
– Todavía faltan días -contesté consciente de que ninguno de los dos había hablado del futuro hasta entonces.
– ¿Has confirmado el vuelo?
– No, ¿hay que hacerlo?
– Sí, es mejor, porque si el avión va lleno pueden dejarte en tierra. ¿Vuelas en la Royal Jordanian?
– Sí, el 30 de junio. Faltan aún varias semanas.
– No es mucho.
– No, no es mucho -reconocí.
Pero nada lo era en aquel momento.
Los dos tendríamos que dormir, descansar, y después salvar el puente hasta la orilla de nuestro quehacer.
Nos habíamos despedido ya, nos habíamos separado manteniéndonos unos instantes aún cogidos de la mano. Le veía caminar de espaldas y estaba a punto de torcer por un pasillo lateral, cuando de pronto, una vez más, volvió sobre sus pasos, se acercó de nuevo, me tomó la cabeza con las manos, agachó la suya hasta dejar los labios a la altura de mi oído y susurró muy quedo unas palabras que no logré comprender. Ni pude pedirle que las repitiera porque cuando quise hacerlo ya desaparecía tras el control de pasaportes. Todavía estuve un minuto mirando el vacío que había dejado en el pasillo. Después me fui a buscar el coche.
Fuera estaba amaneciendo y apenas había gente frente al edificio del aeropuerto; dos taxistas fumaban y hablaban sin prisa apoyados en una farola prendida aún. Al oír sus voces que se destacaban en el silencio del alba, se me hizo la luz y aunque seguí sin saber el significado de aquellas palabras comprendí al menos que Ismail me las había dicho en árabe.
Lo que hice a partir de entonces fue viajar y viajar y repetir los lugares y volver a ver a los amigos no tanto para profundizar en un conocimiento para el que me harían falta siglos cuanto por el simple placer de reconocer.
Durante varios días recorrí otra vez en coche el valle del Orontes, siempre con el viento feroz que azotaba las adelfas en flor y las ramas de los chopos y de los olivos, y me detenía en cualquier punto del camino para contemplar una vez más en lo alto de la cordillera la columnata de Afamia, impertérrita en su inmensa belleza, ajena al sol inmisericorde y al viento del mar y del desierto que de todos modos en siglos o en milenios lograrían desmoronarla.
Volví al Mediterráneo y me bañé en el agua del mismo mar que conozco desde la infancia, recorrí las ciudades muertas del norte de Siria, y visité a mis amigos del Bimaristan Argun y al ‘cheij’ de la pequeña mezquita del zoco de Alepo.
Un día entero estuve para visitar la Biblioteca Nacional de Damasco inaugurada hace dieciocho años, que contiene 250.000 libros además de 20.000 manuscritos antiguos e incunables, y donde entre lecturas y consultas los 300 bibliotecarios que trabajaban en ella atienden cada año a más de 100.000 personas. Su director, Ghassan Lahham, otro enamorado de su trabajo, me mostró todas las salas de restauración, catalogación y lectura.
En vano busqué datos sobre la vida y la muerte del escritor y viajero catalán, Doménech Badía Leblich, Alí Bei al Abbasi, asesinado oscuramente en Damasco en 1818, el único europeo de su época que tras uno de sus viajes por el norte de África y el Oriente Medio, logró entrar en La Meca disfrazado de musulmán, una hazaña que años más tarde repetiría el capitán Richard Burton.
Su muerte, a manos de un agente británico según algunas fuentes, sigue siendo un misterio.
Cené varias veces con Nasser Kadur, el ejecutivo que había ido a recibirme al aeropuerto el día de mi llegada, y otras tantas me presentó a personajes importantes de la vida pública de Damasco sin que me fuera posible descubrir dónde se había producido la confusión, en qué consistía, y qué famoso personaje de la oligarquía internacional creía que era yo para merecer tanto agasajo.
Un día se me llevó el coche la grúa y un desconocido me acompañó con el suyo a las afueras de la ciudad donde lo tenían guardado.
Conocí en Damasco a los amigos de mis amigos. Visité fotógrafos, escritores, pintores y cineastas, y con Hikmat Chatta, el arquitecto de mirada nostálgica, asistí a los conciertos de música clásica del Palacio Azem, el monumento civil más hermoso de Damasco, un edificio de una rara perfección, como diría el filósofo Ferrán Lobo, y recorrí con él la ciudad durante horas desde el palacio de recepciones de Kenzo Tangue en la colina Mezzè que domina toda la ciudad, hasta los edificios y construcciones de los últimos cincuenta años cerca de la ciudad antigua, con la minuciosidad, el conocimiento, el interés y la fascinación que sólo se consiguen cuando se recorren las calles de una ciudad con un determinado tipo de arquitecto.
Читать дальше