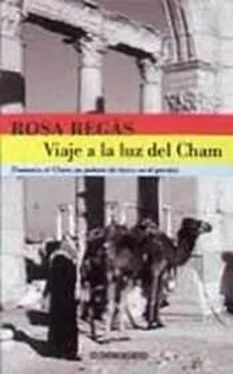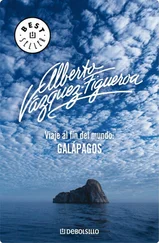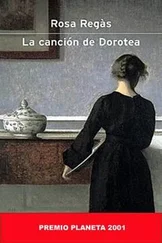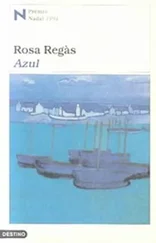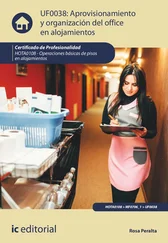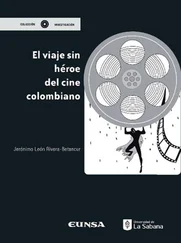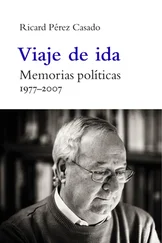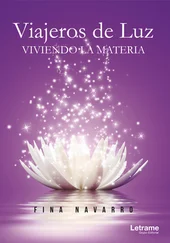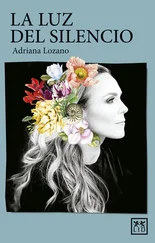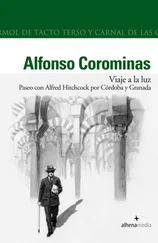Y en el camino hacia el sur reconocí las barreras de cipreses para proteger las casas y las huertas del viento, tan comunes en el Ampurdán. Y nos cruzamos con muchachas montadas de dos en dos sobre los asnos, que a golpes rítmicos azotaban con una rama los lomos del animal para hacerle mantener el trotecillo. Llevaban las caras cubiertas con infinitas vueltas de pañuelos de colores brillantes, no por pudor sino para protegerse del viento y del sol y conservar ese color blanco marfileño de tantas mujeres sirias, asomando sólo el fulgor de la mirada, risueña, divertida, expresiva.
Nos detuvimos después en un paraje junto al río, en el que nos zambullimos abriéndonos paso entre los juncos, para descubrir que un grupo de chicos en la otra orilla se tiraban al agua desde una vieja grúa en desuso o se dejaban arrastrar por la corriente sentados en viejos neumáticos.
Pasamos por parajes yermos por la sal de la tierra que, según dijeron unos campesinos, la trae el agua de la lluvia o, según otros, el agua del río hace brotar la que contiene la tierra. Los ancianos achacan la culpa de tanta sal a la gran presa Assad, que ha traído con ella los males a la región, porque ha desbaratado la vida natural del río que antes inundaba la cuenca todos los años, y en cambio ahora hay que esperar a que el agua la traiga el canal. Las tierras así regadas, dicen, están llenas de sal, y nada podrá evitar esa salinización.
– ¿No ocurría antes? ¿No tenía sal la tierra? -le preguntó Ismail a un campesino.
– Claro que ocurría. No decimos que sea peor, decimos sólo que es distinto y esto basta para estar en contra. Ni siquiera esas empresas que se dedican a recuperar tierras para las cooperativas o los particulares, dejándolas libres de piedras y listas para sembrar, logran solucionar el problema. En cuanto comienzan a regarse aparece la capa fina de sal, y cuanto más agua más sal.
Visitamos al día siguiente Dura Europos y Mari, situadas también en las márgenes del Éufrates ya camino del Iraq; dos antiguas ciudades semienterradas por la arena donde apenas pueden verse las columnas y los teatros que albergan bajo sus cimientos otras ciudades y otros santuarios y columnatas y avenidas.
En Mari nos enseñó la ciudad el guarda, Abu Alí, y tomamos té y agua fresca del pozo, en cuencos de metal impolutos, con él y su numerosa familia bajo un cobertizo de cañas donde corría un poco de aire. Era un hombre alto y hermoso a pesar de su edad, que llevaba la barba larga y cuidada y una chilaba blanca como la nieve, sin una gota de sudor en la frente ni un asomo de sofoco bajo el desalmado sol de la estepa. Las ruinas, nos dijo, formaban parte de su vida y aunque no tenía estudios, hacía mucho tiempo que había aprendido a discernir unos objetos de otros y unas piedras de otras y, lo que es más importante, a descubrir cuál de ellas prefería y amaba.
Y siguiendo el curso del río llegamos a Abukemal, la aldea en la frontera con el Iraq, la esquina muerta de Siria como la llaman sus habitantes, la esquina lejana abandonada por el gobierno, dicen, que sólo invierte en Damasco y en las zonas fértiles del noroeste.
Quizá para compensar esa negligencia, las casas de la aldea están rodeadas de palmeras, chopos y tamarindos cuyo brillo y verdor contrastan con la sequedad de la tierra.
Y volvimos a remontar durante 250 kilómetros el curso del Éufrates por la carretera que corre paralela a él hasta el lago Assad y Alepo.
Fueron días de sol y de baños en el río lejos de las aldeas de las que sólo veíamos la ropa tendida en perchas altísimas como banderas sin sentido que sobresalían de los muros tostados de las casas.
Lejos de las mezquitas que apenas existen en el campo, lejos de las aglomeraciones. Comíamos junto al río lo que comprábamos en los zocos de los pueblos y dormíamos en pequeñas posadas para beduinos en aldeas al borde del desierto. Por las noches cenábamos con ellos en el patio bajo las parras, e Ismail me traducía sus incesantes conversaciones, y oíamos a veces la música que algún muchacho arrancaba de instrumentos primitivos, especies de flautas y cítaras elementales, que ni Ismail ni yo habíamos visto jamás. Tomábamos ‘árak’ hasta el amanecer y salíamos a la azotea para contemplar esos cielos del desierto, diáfanos, transparentes, y azotados cada noche por un viento que no se detendría hasta que saliera el sol y allanara el firmamento y el mundo. Cuando nos íbamos por la mañana, las conversaciones habían cesado y los habitantes de la aldea se cubrían con mantos y turbantes para defenderse del calor, y nosotros, aguas arriba del Éufrates, buscábamos un ribazo desde donde chapuzarnos una vez más, antes de visitar una nueva fortificación que mantenía sus ruinas arropadas por la arena del desierto.
Apenas recuerdo la diferencia entre un castillo y otro, una ciudad medio enterrada y otra. Se mezclan en mi memoria las historias de sus antepasados que Ismail me contaba y que yo apenas lograba retener el tiempo suficiente para que no se confundieran consigo mismas, historias de castillos omeyas, destruidos siglos más tarde por los mongoles, esos pueblos nómadas que venían de las estepas de Asia y arrasaban todo lo que encontraban a su paso, y que incluso saquearon Damasco varias veces. También destruyeron Bagdad y se dice que echaron tantos manuscritos al Tigris que durante muchos días sus aguas permanecieron turbias y oscuras por el negro de tanta tinta. O la de Nurdin, el mártir ciego del desierto que quería unificar las tribus de todo el territorio de las márgenes del Éufrates y pereció a las puertas de la ciudad apuñalado por un criado que no pretendía más que robarle. O las de Tamerlán, o tantas otras con ribetes de cuentos románticos y orientales que reproducían las venganzas y los amores, los odios y las ambiciones de hombres que vivieron en la estepa manteniendo una cultura que se mantiene hasta hoy.
Y así, aguas arriba del Éufrates, llegamos a la presa Al Assad, o el lago Assad, que recoge y almacena las aguas caudalosas del Éufrates, una obra gigantesca que se inició en 1963 y se comenzó a llenar en 1973. Una presa de unos 60 kilómetros de longitud y 674 kilómetros cuadrados de superficie y tan ancha en algunos tramos que se hace difícil ver la otra orilla.
Todos los sirios, sea cual sea su color y filiación, se sienten con razón muy orgullosos de ella, aunque no haya logrado el objetivo previsto de proporcionar energía en abundancia al país entero. Las veintidós presas que los turcos han construido aguas arriba del Éufrates, contraviniendo todas las leyes hidráulicas del mundo, han cortado el suministro de agua a Iraq y Siria y han dejado la presa Assad a la mitad de su capacidad. Ahora, incluso con todas sus centrales termoeléctricas e hidroeléctricas, Siria no alcanza a producir la energía necesaria, de ahí que en todas las ciudades haya a diario cortes de luz. Pero Turquía, dicen los sirios, sigue impune porque siendo un país miembro de la OTAN nadie se atreve a juzgarla ni hay autoridad capaz de hacerle aplicar los acuerdos que se firmaron entre los tres países en 1980.
Y debe de ser cierto, porque recuerdo que durante mi estancia en Siria se publicó mucha información sobre estas presas ilegales en una conocida revista internacional de geografía, incluso con fotografías aéreas, que de un modo u otro, tal vez no tan claramente, venía a decir lo mismo.
Desde el puente que une las dos márgenes, en Ez Taura, la Revolución, un poblado construido para albergar a los obreros que la construyeron y a los campesinos de las aldeas inundadas por las aguas, contemplamos la monumental obra de ingeniería y la inmensidad de ese mar rizado que se extendía a nuestros pies. Y yo me preguntaba: si el viento ha derribado fortalezas de piedra, si las tormentas de arena han cubierto una ciudad tras otra, si nada escapa a la constancia de los elementos, al paso de los siglos, a la decrepitud, ¿qué ocurrirá con esa presa desmesurada cuando no haya posibilidad de recomponer el deterioro del tiempo, cuando se resquebrajen sus muros de contención y se rompan sus compuertas? ¿Quién, o qué, detendrá la fuerza de tantos millones de metros cúbicos de agua? Asistiremos a un nuevo desastre del que apenas quedará constancia porque arrastrará a su paso todos los testimonios de sus beneficios y de su destrucción, y la historia lo recordará como un nuevo y más despiadado diluvio, o como una hecatombe de la magnitud del desmoronamiento de la mítica y gigantesca presa de Ma.rib construida en 750 a.C. al sur de estas tierras por un rey sabeo; una hecatombe que convirtió los campos, cuyo riego había regulado durante diez siglos, en un desierto con un solo punto fértil que fue y sigue siendo La Meca.
Читать дальше