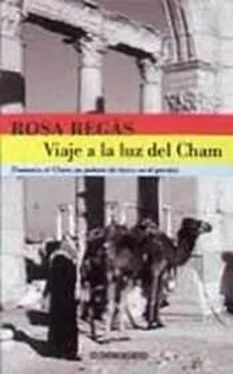Zenobia encontró el camino preparado. Debía de ser una mujer de coraje, ambiciosa y valiente que supo mantenerse informada de lo que sucedía en Roma y en todo el Oriente. Hablaba el arameo, el griego, el egipcio y se jactaba de ser descendiente de Cleopatra.
Estaba en buenas relaciones con el obispo de Antioquía y se había rodeado de buenos consejeros. Se hizo famosa entre los suyos porque cabalgaba durante horas al frente de su ejército vestida de púrpura y con yelmo, y arengaba a las multitudes enfervorizadas como lo habría hecho un emperador. Tenía además la piel de porcelana y los ojos negros, y se decía que era la más noble y más bella de todas las mujeres del Oriente.
Con este bagaje la entrada en la historia y la leyenda estaba asegurada. Pero además, convencida de su poder y segura de que su pueblo la seguiría, poco después de otorgar a su hijo el título de rey de reyes y a sí misma el de reina, el año 270, inició una serie de conquistas que llevaron a sus tropas hasta la India por el Nilo y el mar Rojo al haber sido interceptada la ruta del golfo por los sasánidas, y hasta el Bósforo por el Occidente. Había reunido bajo su mando la totalidad de las tierras de la Gran Siria y había logrado lo más parecido a una unidad de los pueblos árabes. El Imperio romano se inquietó y cuando el emperador Aureliano pudo contener a las tribus germánicas del norte, decidió poner fin a estos desmanes de Palmira. El Imperio era poderoso y por más aliados que tuviera la reina Zenobia no consiguió mantener sus posiciones y tuvo que retirarse primero del Bósforo, después de Ankara, a continuación de Antioquía, hasta parapetarse en Palmira con el tiempo suficiente para construir y fortalecer las murallas y defensas. Aunque los romanos perdieron muchas tropas hostigados y emboscados por los beduinos del desierto, Aureliano sitió la ciudad y logró dispersar las tropas que Sapor, el rey de Persia, había enviado en auxilio de Palmira. La reina no se arredró y envió una carta al emperador en la que se negaba a rendirse. El emperador tampoco se impacientó. Y cuando comenzaron a faltar los víveres y Zenobia no tuvo más remedio que salir sigilosamente de Palmira con una pequeña escolta para dirigirse a Persia en busca de ayuda, la guardia romana de las orillas del Éufrates cayó sobre ella y la llevó ante el emperador.
Palmira sin su reina y agobiada por el asedio se rindió, el emperador dio orden de ejecutar a los consejeros del reino, confiscó todos sus bienes, y emprendió el camino a Roma llevándose consigo a Zenobia y a sus hijos.
Parece que el senado de Roma, al conocer la noticia, se permitió tomarla con cierta ironía a la que el emperador respondió con una frase que incrementó la aureola de la reina árabe: “¡Ah! ¡Si supieran ellos con qué clase de mujer tuve que habérmelas!”.
Y aquí comienza la leyenda.
Dice Zósimo que la reina enfermó y murió durante el viaje. Según otras fuentes se negó a comer y murió también. Malalas, un cronista sirio del siglo Vi, afirma que Aureliano la hizo decapitar. Pero otra versión la sitúa en Roma, vestida de reina y con cadenas de oro en los pies y en las manos, formando parte de la comitiva que paseó triunfante la gloria del emperador por la capital del Imperio, precedida de los cautivos y de las fieras salvajes que el ejército habría traído consigo. Hay aún historiadores que la siguen al exilio y la desposan con un senador romano. Según este relato vivió feliz como una matrona en su villa a orillas del Tíber, y un siglo más tarde la mayoría de sus descendientes formaban parte de la nobleza romana.
Templos, oasis, necrópolis.
El templo dedicado a Bel, una deformación de Baal, el dios supremo, asimilado más tarde a Zeus y a Júpiter, con el inmenso patio de 210 por 205 metros, característico de los templos orientales, fue restaurado en 1930. Quizá sea una muestra del destino que esperaba a Palmira: siglos después de la rendición de la ciudad, fue transformado en iglesia por los bizantinos, los árabes lo utilizaron más tarde como fortaleza y en la época de los mamelucos pasó a ser una mezquita. El historiador árabe del siglo XIV, Ibn Fadl Ala, habla de las espléndidas casas y jardines que se construyeron en sus alrededores. Pero a principios del siglo XV Tamerlán envió un destacamento que saqueó la ciudad y el templo abandonado comenzó a desmoronarse.
A partir de entonces y durante el periodo otomano fue utilizado para los ejercicios de la policía del desierto, y acabó convirtiéndose en un refugio de tribus nómadas.
Mientras recorríamos el patio y el edificio de la cella, el sancta sanctórum donde se celebraban los sacrificios, y contemplábamos las altas columnas del muro perímetro todavía en pie en buena parte y sus bases deshechas por el viento, se nos acercó un anciano que dijo ser el guía. No hubo forma de hacerle comprender que no necesitábamos sus servicios porque no era dinero lo que quería, nos dijo, sino sólo explicarnos los secretos de este templo donde él había nacido hacía setenta y tres años y entre cuyos muros y ruinas había vivido hasta los diez, cuando fueron desalojados por los soldados y tuvieron que buscarse otro cobijo. Entonces, añadió con esa desconfianza que el nativo muestra siempre frente al extranjero sea cual sea el menester que vaya a desarrollar, llegaron los expoliadores disfrazados de arqueólogos y comenzaron a desenterrar piedras y columnas. Miles y miles de camiones de arena y tierra salieron del recinto. Y, añadió con cierto misterio, queda todavía bajo tierra mucho más de lo que se ha excavado hasta hoy.
El guía siguió hablando y acabó por contarnos la historia de Palmira y de Zenobia en una nueva versión sin demasiado interés que quizá algún día un turista culto copie y publique y pase a engrosar la leyenda.
Desde lo alto de la cella contemplé las ruinas que se extendían sobre la tierra oscura hasta perderse de vista. El sol doraba las piedras y aplastaba el relieve, y los arcos y columnatas se oponían al azul intenso. Le oía aún hablar de su mujer y de su descendencia y de las 1.200 liras que ganaba al mes por lanzar al aire sus tópicos históricos aprendidos quién sabe dónde, mientras planeaba en el sopor del mediodía el espíritu y la leyenda de Zenobia y de su destino mítico. Desde el oasis, una bocanada de aire nos trajo, como una barca que se aleja, los golpes acompasados de los motores de dos tiempos que arrancaban el agua a la tierra. La antena de televisión o la torre de comunicaciones presidía la antigua ciudad en ruinas. Una nube minúscula cubrió de pronto el sol y Palmira recuperó el detalle, el contraste y el color. A lo lejos un niño, o un hombre quizá, mantenía contra el cielo su cometa roja como una amapola. Paseaban las mujeres por la carretera que dividía la inmensa planicie plagada de templos. No fue la gracia de sus ropajes lo que me sedujo, sino su ondulación y temblor acosados por la brisa.
Al salir del templo, Ismail dio unos billetes al guía que, después de saludarnos, se agazapó a la sombra de un muro esperando nuevos turistas, y nosotros comenzamos el itinerario por la impresionante extensión de las ruinas que cubren más de seis kilómetros cuadrados: la larga columnata con su arco monumental, los pórticos aún en pie del templo de Nabú, el dios de los oráculos, el templo de Baalchamin dedicado al dios de las tempestades, el templo de Allat, el de Belhamon, el ágora, el teatro, las termas, los baños de la época de Diocleciano… Asusta pensar en las vastas zonas que quedan aún por descubrir. ¿Qué vería Volney en 1810 cuando Palmira estaba aún cubierta por la arena de las tempestades de tantos siglos, cuando no sobresalían de ese mar de tierra, como los campanarios en los pantanos, más que los capiteles de las columnas, las gradas más altas del teatro, los frontones de los pórticos, la mole dorada del templo de Bel sobre el altozano, cuando Palmira estaba aún en los albores de su descubrimiento?
Читать дальше