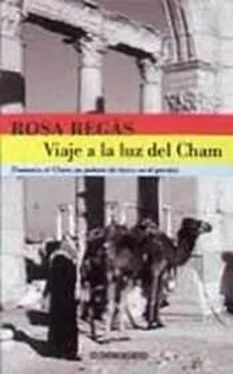Los hoteles sirios pertenecen al Estado y los extranjeros están obligados a pagar en dólares el precio que viene marcado en liras sirias. Pero el cambio que se les hace -o se les hacía entonces- es de doce liras por dólar cuando en realidad los bancos lo cambian a cuarenta y dos y el cambio oficial en el mercado internacional oscila entre cuarenta y ocho y cincuenta liras. De ahí que salgan tan caros en comparación con el precio de todo lo demás. A no ser que hayan cambiado las normas como algunas instituciones relacionadas con el turismo reclamaban en el verano de 1993 cuando yo estuve allí.
Ismail se había detenido en la entrada para pedir al chico del garaje que nos limpiara el coche, que estaba tapizado con arena y polvo, y yo había ido a la recepción con los pasaportes. Estaba esperando a que el recepcionista con mucha calma acabara de rellenar los impresos cuando de pronto levantó la cabeza del papel y dijo en un susurro:
– Un hombre y una mujer que no están casados no pueden compartir la habitación. En Siria, me refiero, no está permitido.
– Se lo agradezco -le respondí con voz apagada por la extenuación-, se lo agradezco mucho, pero no importa, tomaremos dos habitaciones.
El hombre debió de confundir el tono de mi voz y la expresión agónica de mis ojos con la dulzura, o la ternura, o quién sabe si con la tristeza por la noticia que acababa de recibir, porque me dedicó una sonrisa de simpatía y comprensión y dijo con manifiesta complicidad:
– Les daré dos habitaciones que se abren a la misma terraza.
– Gracias -murmuré con la misma voz para que siguiera fabulando una bella historia y para no quitarle la alegría de hacer una buena acción-, muchas gracias.
Atravesé el espectacular vestíbulo con suelos de mármol, columnatas y surtidores y me acerqué a Ismail para darle su llave.
– Me voy a la cama -le dije.
– ¿No quieres siquiera tomar una copa? Te ayudará a dormir.
Me dolían las piernas y me retumbaban aún en las sienes los cascos de los camellos.
– Una copa me vendrá bien, es verdad -y apenas pude sonreír porque tenía la piel tirante por la sequedad del viento del desierto.
Tomamos la copa en el bar, que no logró reanimarme, y perdida la esperanza me fui a dormir. Ismail se fue a pasear por Palmira. Yo me limité a contemplar un instante el oasis desde la terraza de mi habitación. La luna, que asomaba de vez en cuando entre las nubes movidas, daba brillo a las hojas de las palmeras despeinadas por el viento que se extendían hasta perderse en la oscuridad de la noche.
Pero por más hermoso que fuera el espectáculo un temblor de espejismo me iba dejando sin vista. Alcancé apenas a desnudarme y apagar la luz y una fracción de segundo antes de cerrar los ojos, me quedé dormida.
Cuando me levanté no quedaba rastro de viento y la leve brisa que movía el palmar y dejaba la mañana fresca y luminosa no fue suficiente para calmar el calor del sol que caía en picado a mediodía.
La temperatura media de Palmira es de dieciocho grados, y si se tiene en cuenta que en las noches de invierno puede llegar a seis grados bajo cero y en las del verano a veces a cinco grados, ya se comprende hasta qué punto el calor ha de apretar en el mes de junio.
El clima continental se atempera sin embargo por las corrientes que desde el mar circulan por un pasadizo que se abre en la cadena de montes de Homs, atraviesan doscientos kilómetros de desierto y llegan a Palmira.
– ¿Trajiste sombrero? -preguntó Ismail cuando nos encontramos a la hora del desayuno.
– No, no traje sombrero, ni gafas de sol.
Así que durante más de una hora recorrimos la cuadrícula de calles de la ciudad moderna que se extiende al noreste del sector arqueológico en busca de gafas y sombrero.
Me quedé sorprendida. Yo creía que Palmira, Tadmor como se llama en árabe, no era más que una explanada con las ruinas de lo que fue la antigua ciudad, y quizá unas pocas viviendas para servicios de turismo, técnicos, arqueólogos y poco más. Pues bien, me encontré con una aglomeración urbana de más de 40.000 habitantes, con electricidad, alcantarillado, doce escuelas primarias y varias secundarias, terrenos de deporte, una biblioteca, una oficina de turismo, un hospital y varios hoteles. Además es el centro administrativo de una serie de aldeas como Aral, Suknè, Tayibè, Al Quom, y de las numerosas tribus de beduinos que poco a poco van asentándose en las proximidades con sus tiendas blancas y negras y sus rebaños que alcanzan entre todos el medio millón de ovejas y varios miles de camellos. En esta ciudad moderna se ha convertido la pequeña aldea que era en 1928. No había entonces más que un grupo de pastores y mendigos que se cobijaban en las ruinas del Templo de Bel de donde fueron trasladados a su actual emplazamiento entre 1928 y 1932, cuando se iniciaron las excavaciones y se comenzó a construir la nueva ciudad.
Tadmor, Palmira, existe desde tiempo inmemorial, dan fe de ello las tablillas halladas en las excavaciones. No sólo debe su identidad a su prolongada historia sino al palmirino, un idioma de veintidós caracteres parecido al hebreo.
Palmira fue desde siempre el camino obligado, el punto de descanso, de las caravanas que viajaban desde el Mediterráneo al Iraq, la India y el golfo Pérsico. Su historia, como la de casi todas las ciudades de Oriente Medio, comienza en los albores del tercer milenio.
Pero quizá más importante que el paso de tantas civilizaciones haya sido para Palmira el dominio griego y romano que junto con las tradiciones orientales de Siria y Mesopotamia, así como del Irán y de la India, ha dado lugar a un arte que se conoce como el palmirino, cuya originalidad se cifra sobre todo en la escultura. Un arte que se nutrió de la abundancia de la piedra caliza pálida y dorada de las montañas que rodean la ciudad, cuya escasa dureza ha soportado mal la erosión de los elementos y de los siglos.
La reina Zenobia
Fundamental para su historia fue el reinado de la reina Zenobia, del que se sienten orgullosos no sólo los palmirinos sino también todos los sirios. La reina siria que se enfrentó a los romanos y durante varios años mantuvo viva la esperanza de vencer al dominador.
Esas cosas ocurren pocas veces en la historia, pero los humanos, con independencia de cuáles sean los motivos que muevan a unos y a otros, creen que es justo que se repita la historia de David y Goliat, porque la inclinación de los hombres y de los pueblos está siempre en favor del débil y del pobre que con ingenio y solidaridad se enfrenta al dominio del poderoso.
Todos sabemos que ganará quien tenga en su mano las armas y los denarios, pero un día de resistencia aporta más fe en la humanidad que cien años de opresión.
La reina Zenobia no habría pasado a la historia de no haber sido asesinado en el año 267 su marido, el rey de Palmira, Odainat, por Maenius que se proclamó emperador y fue asesinado a su vez.
Entonces Zenobia tomó el poder como regente de su hijo Wahbalá.
Palmira era una “ciudad libre” desde que así lo había proclamado el emperador Adriano en su viaje del año 129. Libre no era exactamente aunque gozaba de cierta independencia porque a la asamblea y al senado les fue otorgado el derecho de establecer y recaudar impuestos y controlar las finanzas de la ciudad que dejó de depender del gobernador de Antioquía y no tenía más superior que un representante directo del emperador. Además, antes de volver a Roma, Adriano cambió el nombre de la ciudad que pasó a llamarse Adriana Palmira, donde dejó un destacamento de caballería para que defendiera la frontera oriental del Imperio.
Durante el siglo II aumentó considerablemente el comercio de Adriana Palmira, que se extendió a China y la India por el este y hasta Italia por el oeste. Se ampliaron, mejoraron o completaron los templos de Bel, Mabú, Baalchamin y Allat. Se añadió un anexo al Ágora y se iniciaron las obras de lo que más tarde sería la avenida con la columnata que cruzaría la ciudad de este a oeste. Se abrieron rutas comerciales más seguras y se pacificó la zona desde el Éufrates hasta Petra, en el sur. En sus diez años de reinado, Odainat había convertido Palmira en la capital de un reino próspero y casi independiente alejado de los intereses de Roma.
Читать дальше