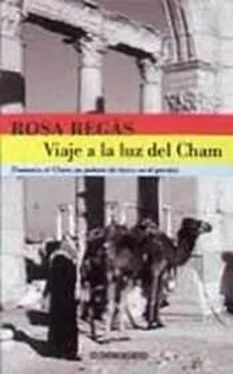Sí, así era, mucho más lejos de lo que la vista parecía alcanzar se veía otra mancha pero esta vez en forma de nube parda que se levantaba a ras del horizonte.
– ¿Cómo sabes que es una tormenta? -le pregunté.
– ¿No lo ves? Es un remolino que forma el viento y que se acerca. Dentro de una hora nos habrá alcanzado.
– ¿Esto es grave? -pregunté con recelo.
– No. Es una tormenta del desierto. ¿Nunca has oído hablar de las tormentas del desierto? El viento levanta tanto polvo y arena que todo queda cubierto, y apenas se puede avanzar porque la vista no alcanza a ver más allá de un metro.
Pero no pasa nada, no pasa nada si no te pierdes. Tranquila, que no nos perderemos.
Me parecía imposible que este cielo gigantesco y azul y esta tierra que se extendía ante mi vista pudieran desaparecer de pronto.
Dijo Ismail señalando a la otra mancha oscura sobre la tierra:
– Según tus indicaciones y lo que me ha dicho el soldado, bien podrían ser aquellas ‘jaimas’. ¿Lo probamos?
Y mientras yo avanzaba en aquella dirección por la tierra donde se iba perdiendo el rastro del camino, sin más horizonte que las lejanas lomas rojizas, quizá para tranquilizarme me explicó las costumbres de los beduinos. Las ‘jaimas’, como un espejismo de mi mente enardecida por el desierto y sus secretos y por la sequedad que se iba apoderando de mí, se alejaban a medida que avanzábamos. El aire irisado las hacía vibrar pero aun así fueron definiéndose antes de perder su minúscula dimensión. Ismail hablaba de las tiendas de los beduinos, de cómo había que quitarse los zapatos al entrar, del café de bienvenida.
– Procura no poner nunca las plantas desnudas de los pies encaradas a ellos. Es una falta de respeto y podrían ofenderse. Los beduinos -añadió- son muy devotos de sus costumbres y tradiciones.
– Sí -respondí un poco ausente-, eso me dijo el soldado. -Pero apenas atendía. Detuve el coche un instante, y miré hacia atrás. El soldado y su garita y la carretera y el mundo entero habían desaparecido fundidos en la lejanía. El desierto, temblando el aire a ras de tierra, dibujaba en torno a nosotros una circunferencia precisa de dimensiones gigantescas sobre la que se levantaba la infinita bóveda del cielo. Una ráfaga de viento perdida rasgó el silencio y azotó el costado del coche como un bufido extemporáneo, como un cachete. Ismail me miró sonriendo.
– ¿Ves? -dijo.
– ¿Veo qué? -pregunté.
– ¿Ves cómo se acerca la tormenta?
Fue entonces, al buscar la tormenta, cuando reconocí la ‘jaima’, pero tuve que hacer el esfuerzo de imaginarme ese paisaje desde la otra dirección en la que había llegado.
– Ésas son -dije con entusiasmo-. Ésas son.
Ismail se reía.
– ¿De qué te ríes? ¿No te parece inaudito que hayamos encontrado esas ‘jaimas’ en el desierto?
Es como encontrar una aguja en un pajar.
– No -respondió muy serio Ismail-, ya te dije que la dirección era correcta. ¿Quién te la dio?
– Me la dio el soldado que había ido a comprar yogur.
– Debía ser del cuartel que está ahí cerca.
– ¿Dónde? -pregunté, porque cerca no había nada.
– Allí -y señaló una minúscula mancha que me costó cinco minutos encontrar, como un insecto en dirección sur-. Allí, fíjate bien.
Es una fortaleza.
En el desierto las dimensiones de las casas y de los hombres se distorsionan de tal modo que para un profano no existen. Yo veía ahora con los ojos de Ismail, que me mostraba un horizonte poblado de los accidentes orográficos, las ‘jaimas’ en la lejanía, las construcciones, las antenas y los postes de electricidad perdiéndose muy lejos, que yo no había visto antes.
Poco a poco comencé a distinguir las vaguadas de las lomas, los senderos de las torrenteras, los terrenos pedregosos de los sombreados por la hierba e incluso las zonas de tierra de las de arenisca. Vi el cuartel, una aldea a lo lejos en dirección a Damasco con el humo de las chimeneas que unos minutos antes ni siquiera habían enturbiado el cielo azul. Descubrí rebaños y beduinos y reparé en que al oeste la mancha de la tormenta se iba agrandando, aunque parecía tan lejana aún que apenas me preocupé de ella.
Pero cuando, con los ojos doloridos de tanto escudriñar el paisaje, hubimos reemprendido la marcha y ya casi llegábamos a la ‘jaima’, el viento soplaba ya con tesón y constancia y dibujaba vuelos y fruncidos en las faldas de las beduinas que rodeadas de niños habían salido a recibirnos, agitando los brazos en el aire en señal de bienvenida.
Tras ellas mi amigo, Abu Mansur, el jefe de la tribu, con el pañuelo a cuadros en la cabeza y un cayado en la mano, avanzaba majestuoso cara al viento acompañado de sus tres hijos, Said, Abu y Alí.
A cierta distancia, el rebaño levantaba polvo que el viento esparcía y deshacía en arabescos.
Se inclinó el patriarca, se tocó el corazón, la boca y la frente, igual que sus hijos tras él.
Las muchachas y los niños, nerviosos y excitados frente a tan gran novedad, reían a nuestro alrededor.
Ismail se presentó.
– Dice que seamos bienvenidos a su morada, que Alá nos bendiga a nosotros y a los seres que amamos, y que Él y sólo Él guíe nuestro camino -dijo Ismail-. Y agradece la palabra de una extranjera que se ha dignado volver a su morada.
Yo extendí mis manos hacia las que me tendía el anciano y le saludé inclinando la cabeza al tiempo que sonreía igual que él, con la mirada fija en la suya. Habló de nuevo.
– Insiste en que les hagamos el honor, a él y a su numerosa familia, de entrar y tomar el café de bienvenida -tradujo Ismail.
La parte frontal de la tienda que miraba al este estaba abierta.
El viento que arreciaba cada vez con mayor fuerza venía ahora del oeste. Así que cuando nos sentamos en los colchones de colores vivos del suelo, el ambiente era cálido y tranquilo y de pronto las voces sonaron diáfanas y claras en ese ámbito limitado por las lonas oscuras y el pelo de cabra del techo de la ‘jaima’.
El hijo menor, Abu, sirvió el café en tazas minúsculas y después de varias rondas se sentó con nosotros. Las mujeres volvieron a la ‘jaima’ contigua a trajinar cacharros de leche y yogur y los niños, tímidos de repente, se agolparon tras el murete de colchonetas que por la noche repartían para dormir, riendo y cuchicheando. Entonces les di las fotografías que despertaron un entusiasmo sin límites.
Llegaron de nuevo las mujeres que reían al verse y reconocerse, se las pasaron unos a otros cien veces y respetuosamente preguntó Abu si podían quedarse con alguna de ellas.
– Son para vosotros -dije-. Yo tengo ya mis copias.
Agradecieron el regalo sin aspavientos ni grandes voces de entusiasmo, porque como me contó más tarde Ismail, los beduinos no son serviles y aceptan lo que se les da pero nunca mejoran el concepto que tienen de los demás por los regalos que de ellos reciben. A no ser que sean grandes regalos, en cuyo caso aunque los aceptan, desconfían.
“Así son de listos”, añadió.
Por la larga conversación que mantuvimos supe de su vida y de la organización de la familia. La tribu de Al Aneze a la que pertenecían se había instalado en esa parte del país ahora que acababa la primavera, y luego en invierno se adentrarían de nuevo en el desierto. Tenían varias docenas de ovejas, como yo sabía bien porque las había visto el otro día, que uno de los yernos había llevado a pacer, y señalaron la nube que poco a poco había ido alejándose del lugar. Al caer la tarde volverían y las muchachas las ordeñarían. Con los productos de la leche irían mañana al mercado con un viejo camión, que nos mostraron escondido bajo unas lonas, y los venderían a las gentes del pueblo.
Читать дальше