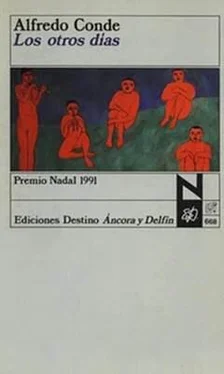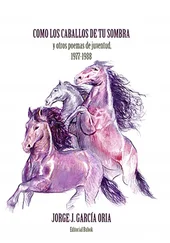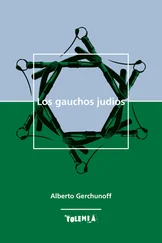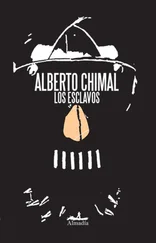– Y de su primo, Joaquín, también de su primo… De una familia en suma.
¡Qué lista fue Doña Elisa! ¡Qué lista! Cuando le conté mi sueño y divagué, a continuación, por vericuetos priscilianistas no se alteró lo más mínimo y, con idéntica dulzura a la de antes, me afirmó que de eso nada, de eso ya nada, eran andanzas místico-esotéricas que nada tenían ya que ver con ellos, que si la inmadurez, la juventud y no sé cuántas garambainas más, que citó y supo entremezclar sabiamente con los lugares comunes, las frases hechas y las expresiones habituales y propias del caso. Estaba en buenas manos. No cabía duda, me cuidaría amorosamente hasta el final de mis días.
Permanecimos todavía un buen rato hablando, allí mismo, en tanto que el crepúsculo vespertino lo iba invadiendo todo. Un tercio, y aún más, de la tierra de Brión y, con ella, del resto del mundo, se ensombreció paulatina y tenuemente en la proximidad del Finisterre.
Me atreví a hablar, llevado de una curiosidad posiblemente insana, de contratar nuevos criados. No dije «otros criados» ni siquiera dije «nuevos», aunque en el fondo lo pensase. Me referí a unas personas que les ayudasen a llevar la casa y a llevarme a mí. Elisa se negó a tal posibilidad, afirmando que se valía por sí misma y que con ella era más que suficiente para llevarlo todo; que Paco era otra cosa, pero que ella se bastaba. Acto seguido concedió, sin ninguna propuesta por mi parte, que alguien para cuidar el jardín y los animales, no estaría de más y, antes de que me propusiese que su marido, es decir, mi primo me llevase mis asuntos, me levanté apresuradamente con la disculpa más tonta que encontré a mano:
– ¡Voy a mear un poquito!
Afirmé y me alejé con paso torpe. Pero aún tuvo tiempo para pronunciar su propuesta mientras yo me encaminaba hacia el cuarto de baño con paso cansino.
No sé si como consecuencia de la medicación, si motivado por el sueño apocalíptico o, simplemente, porque la próstata había tardado mucho en empezar a dar la lata y por fin se había decidido, lo cierto es que aún fui a orinar unas cuantas veces más: meadas pequeñitas y de corto alcance, meadas recurrentes, más dadas al goteo nada pretencioso que al chorro emblemático de la primera juventud (y todavía más allá, aunque no esté bonito presumir) que concluían siempre con la preocupación de no habérmela sacudido en la medida necesaria y la evidencia de que así, efectivamente, había sucedido. Solía pingarme la pernera del pantalón y sentir húmeda casi toda la cara interna de la extremidad inferior correspondiente o bien mojar el exterior de la pretina y sentirme, por ello, abochornado.
Puestos a elegir, entre una cosa y otra, prefería el frescor interno que el rubor externo. Pecado tapado, medio pecado. Además causa más goce el pecado discreto. Te hace sentir superior al resto de los semejantes que te rodean: «Voy con la pernera del pantalón toda mojada, porque a pesar del temblequeo de mi mano no me la sacudo del todo, y vosotros no os enteráis, so cabrones» es a menudo una reflexión mucho más gratificante que la que resulta de ocultar, por procedimientos varios e incluso curiosos, las salpicaduras y las manchas húmedas de la entrepierna: «¡Me mojé, sí, ¿qué pasa?! Los años y las fatigas…; pero si supieseis el uso que le saqué al aparatito». Reflexión, ésta que equivale casi siempre a decir que no se conforma quien no quiere y algunas otras lindezas del refranero que actúan a modo de consuelo de imbéciles y satisfacción de idiotas. ¡Ah, la sabiduría popular!
Según salí del baño apareció Paco. Nunca sospeché que, el beso de la princesa, tornase al asqueroso sapo en un príncipe tan apuesto y ufano, y lo hiciese de forma tan rápida y contundente. Aquel par de batracios que habían sido mis criados hasta hacía nada disfrutaban ahora del caminar, sereno y reposado, que sólo una larga educación proporciona. ¿Pero quién asegura que no se trata de una eternidad la que transcurre desde que haces un bingo hasta que lo cobras? Siglos, siglos son los que transcurren por tu alma desde que la vida te da la vuelta y doblas cualquier esquina que nunca sospechaste que pudiese estar tan cerca. La lógica es la nueva situación; la anterior se convierte, de inmediato, en algo lejano que le sucedió a otra persona que, evidentemente, no se trataba de ti mismo y a la que nunca conociste y, por ello, no le vas a prestar atención ahora.
Tu primer concierto, tu último triunfo, son acontecimientos que se produjeron hace siglos y que, de tan lejanos, se convierten en presente actuante sobre y a partir de tu propia vanidad. Así Paco y su recién adquirido acceso a la familia. ¡Él había sido siempre de la familia! Lo lógico era que se comportase así, la sinrazón estaba en la anterior ejecutoria vital y ese convencimiento proporciona, a quien lo disfruta, de un dominio del espacio que lo rodea, de tal magnitud y evidencia que, a modo de aura fácilmente connotable, tiene su reflejo en la forma de andar, en la impostación de la voz, en la gestualización toda, resumida en las manos que abarcan el aire de otro modo; en la mirada que se serena o endurece, de forma alternativa, según a quien se dirija; en el rictus de la boca que es irónico o compasivo, según a quien se tenga al alcance del oído. Y así, todo cambia.
Llegó Paco según yo salía del baño y supe que ya no hablaría con un igual nunca jamás. Tenía, por encima de la mía, su propia edad. Y no sólo gozaba sus mejores y más hermosos años, su más larga esperanza de vida, tenía también otras cosas. Disfrutaba de una salud entera, disfrutaba una hembra feliz a su lado, venía de un largo recorrido por caminos de los que no todos logran evadirse y poseía el don del escepticismo que, ya se sabe, es una forma de higiene mental muy necesaria.
Cuando vio que, con mano temblorosa, intentaba subirme del todo la cremallera y pudo observar las manchas que aureolaban mi entrepierna, me dijo:
– ¡¿Qué, te ayudo?!
De una forma tan jovial y campechana, lo dijo, que supe que, además de hijo de mi tío, era también un verdadero hijo de puta. Estuve por contestarle que incluso podría meneármela, pero me contuve. Gente así es capaz de pensar que se está hablando en serio; por eso preferí preguntarle por su padre y dudé brevemente cómo hacerlo. Me decidí pronto:
– ¿Qué tal Álvaro?
Me miró expectante. Hubiese preferido poder mostrar la cara ansiosa y feliz de quien es solicitado acerca del estado de salud de su padre; incluso deseado que la formulación se refiriese a un «Don Álvaro», distanciador e insultante, que le hubiese permitido fruncir el ceño; también la de un frío indagar acerca de «mi tío», consentidor de la mirada implorante y mimosa de quien desea ser integrado en el sitio que le corresponde y en el que ya lo está, sin necesidad de mayores reconocimientos. Pero se había encontrado con un impersonal, al menos en la apariencia, tratamiento lleno de cordialidad que lo reducía todo a la espectación y al silencio.
– Bien, muy bien. Gracias.
Me marché al jardín. Cuando lo hice, ya era de noche y paseé a la luz de una luna llena y dorada que proyectaba sombras y dejaba que la serenidad lo enseñorease si no todo, al menos sí una gran parte del ámbito total que podía abarcar mi mirada, es decir, todo el mundo; todo el mundo a mi alcance, todo.
Los perros vinieron a acompañarme en mi recorrido por el jardín. ¿Cómo estaría La Ciudad, vista bajo la misma luz? Seguro que nada había cambiado. Me senté sobre una piedra de granito a medio pulir que hacía de asiento, adosada a uno de los muros, a pesar de que no hubiese sido ésa la razón de que permaneciese allí abandonada, y dejé que me invadiese la nostalgia.
Sin saber cómo, ignorante de cuál había sido la necesaria asociación de ideas, me vi nuevamente de niño seminarista, recorriendo los claustros bañados por la luz de la misma luna, muchos años atrás; toda una vida atrás, que podía ser contemplada con nitidez lunar en la distancia. Quizá me viniese el recuerdo traído por el calor de los cuerpos de Yakin y Boaz que se frotaban contra mis piernas o permanecían apoyados contra ellas, al tiempo que reclamaban mi caricia.
Читать дальше