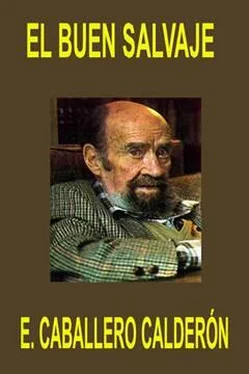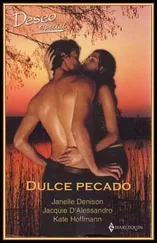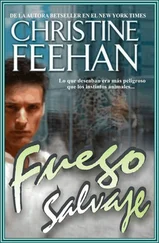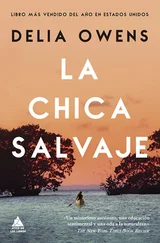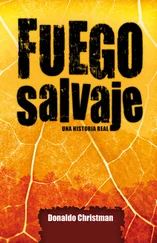Un delegado negro hacía cuentas en un papel, un delegado amarillo conversaba algo con su vecino de la izquierda, dos o tres ancianos respetables -uno chino, otro suizo, otro japonés- dormían con la boca abierta. El delegado del Congo Brazzaville se comía con los ojos a la secretaria rubia que escribía al pie del estrado de la mesa directiva. El delegado del Congo Leopoldville, a dos curules de distancia, devoraba a la secretaria como su colega de Brazzaville, pero a pedazos: primero las piernas, luego el busto graciosamente modelado por una blusita blanca, finalmente la cabeza, y volvía a empezar.
Nota: El pobre papá no pasó de tercer año de secundaria y sólo gracias a su resignación, su honradez y su buena letra, logró que un político de provincia le consiguiera un "destino" en un ministerio. El destino de los hombres que no lo tienen es "un destino".
El marroquí pronuncia su discurso: ¡Bla, bla, bla!, y aun quienes parecen escucharlo con mayor atención no perciben sino cabos de frases e ideas fragmentarias que se enredan a recuerdos personales, a esbozos de imágenes, a impresiones pasajeras y momentáneas. El orador da en ese momento un puñetazo sobre la mesa y los espectadores asienten con la cabeza, convencidos de que, aunque fuerte, la mesa no podría resistir un segundo golpe. Cuando el orador, más sereno, desarrolla la idea de que un hombre analfabeto es un ciego, alguien ve un ciego con un par de cartillas en los ojos. La atención se dispersa y flota en el aire como el humo de un cigarro que un delegado acaba de encender en la sala. Cuando la secretaria se agacha para recoger el lápiz, cincuenta pares de ojos -al través de lentes que recuerdan las oes y las aes de cartillas- se clavan, como signos de admiración, en la tibia penumbra del escote.
Tercer borrador: Sólo escribo cuatro letras para decirles que estoy abrumado por la muerte de papá. Salgo el próximo sábado en el vuelo número tal… y estaré llorando con ustedes el domingo a las…
Cuando terminó mi discurso, la mesa directiva y la plana mayor de la Unesco se rompieron las manos aplaudiendo al marroquí. Para la Unesco los cinco continentes que se disputan sus favores son cuatro, que se resumen en tres: África y Asia. Flotaba en el aire un embrión de novela pero yo tenía demasiado sueño para desarrollarla. Rompí el tercer borrador. Una resolución de la cual dependen la suerte de mi novela y por lo tanto la propia mía, no puede tomarse sin reflexionar unos días. No hay asuntos apremiantes, decía alguien, sino personas impacientes.
Semana crepuscular dedicada a tomar Ricard y a olvidar muchas cosas que no quiero recordar. A veces pienso si no estaré bebiendo demasiado, gracias a los francos que me dejó mi amistad con el marroquí; a no ser que esté incubando alguna enfermedad grave. El marroquí se fue hace unos días. Nos esperaba, la víspera de su viaje, en la salita de su departamento y ante una botella de champaña. Una sonrisa anegada en la grasa de las mejillas le iluminó el rostro entre negro y amarillo cuando Chantal le comenzó a hacer cosquillas en la nuca, debajo del turbante. Cuando nos comunicó que tenía que regresar a su país, Chantal palideció de espanto y me miró por encima del turbante con ojos que se le salían de las órbitas.
Puedo estar enfermo y también puedo envejecer y morir por inverosímil que parezca. Aún no podría concebir que me dolieran las articulaciones y el corazón cansado de latir se me paralizara de repente. Aunque un día ante el espejo del hotel descubrí con horror un comienzo de calvicie y dos círculos morados en torno de los ojos.
– Dile que mañana no podría acompañarlo, exclamó Chantal. Tendría que ir a Toulouse a ver a mis hermanos, a mi madre enferma, en fin, dile lo que se te ocurra. El marroquí me explicó que en su país se había presentado una crisis política y tenía que estar presente so pena de perder una posición importante. Piensa volver a París dentro de pocos meses, y entonces se llevará a Chantal con toda su familia, la madre enferma, los hermanitos de Toulouse, el hermano mayor…
– ¿Qué dice Chantal?
– Que al hermano mayor no habría necesidad de llevarlo.
Pero yo no puedo enfermar ni morir antes de haber escrito mi novela. Sería absurdo. Estoy demasiado cansado y la cabeza me da vueltas como si de pronto me hubiera dado cuenta de que la tierra gira a una velocidad vertiginosa. Tal vez este descubrimiento de Galileo fue simplemente el efecto de una borrachera. Sólo en ese estado un hombre puede percibir físicamente dos hechos fundamentales: Que la tierra gira vertiginosamente y que existe una tremenda fuerza de gravedad que nos clava en el suelo. Pero yo no estoy borracho.
Estoy en cama, enfermo. No eran ideas mías, sino amibas que tengo incrustadas en el intestino grueso, según diagnosticó el médico.
– Eso les pasa a ustedes los suramericanos, y a los africanos, y a los coreanos, y a los hindúes, por vivir en el trópico.
El farmacéutico venía por las tardes a ponerme una inyección de antibióticos y me daba un boletín meteorológico: Ha llovido el día entero, hace un frío atroz, hoy tenemos una niebla húmeda y pegajosa que no se la deseo ni a los ingleses. Cuando se iba, yo recaía en el foso vacío de mi soledad. Ya me siento mejor, pero todavía no puedo levantarme. Los paseos al cuarto de baño, en el final del corredor, me producen sudores y mareos. Pienso entonces vertiginosamente. Nunca había pensado a semejante velocidad. Tal vez esto se deba a que todavía tengo un poco de fiebre por las tardes; pero si supiera escribir taquigráficamente lo que pasa en tropel por mi cabeza, en tres noches llenaría una enciclopedia Larousse. Por imposibilidad de anotarlas he perdido una inmensa cantidad de imágenes, ideas, escenas, frases, diálogos, con todo lo cual podría componer no una, sino varias novelas.
Bajo el dominio del alcohol o de las drogas heroicas, o cuando se sufre la presión psicológica de la angustia, se piensa muy de prisa. En los estados de bienestar físico y placidez intelectual, se piensa muy despacio. Hay hombres cuya velocidad de crucero en materia de pensamiento es enorme, y otros cuyo pensamiento se arrastra con la lentitud de una carreta de bueyes por un camino de montaña. Pero esto no viene al caso.
Al través de los cristales sucios de la ventana se recorta un retazo de cielo gris, derretido en una vaga llovizna. Cuando hacia las dos de la tarde. hay un poco de claridad, veo la fachada negra del edificio de enfrente en cuyos bajos está el farmacéutico. De noche se iluminan las ventanas y en alguna de ellas, como sombras chinescas, aparecen las siluetas de un hombre y una mujer. Los tabiques de mi cuarto son muy delgados, de madera empapelada, pues de cada alcoba el dueño del hotel ha fabricado dos y hasta tres habitaciones. No es ésta tan cómoda como mi cuarto en el hotel del marroquí, pero tampoco tan lúgubre como la mansarda de Pabliño. Puedo escuchar, sin mayor trabajo, cuanto sucede en torno mío. Los ronquidos de un hombre, los quejidos de una mujer, una riña de amantes, las pisadas de un borracho que se aleja por el corredor, la conversación de un pasajero que llega a la madrugada. Los primeros días me interesaban esos ruidos, esas voces aisladas y desprovistas de una imagen concreta, esas posibilidades dramáticas y novelescas que encierra un cuarto de hotel. No llegué al extremo de abrir un hueco en el tabique para atisbar lo que ocurre al otro lado, como en "El Infierno" de Barbusse. Papá leía ese libro a escondidas de mamá y yo lo leía a escondidas de papá. Por mera distracción me pongo a imaginar qué tipo de persona corresponde a un determinado tono de voz, o a las pisadas que se acercan o se alejan por el corredor.
Al cabo de tres o cuatro días de este apasionante ejercicio bueno -para un aprendiz de novelista- hice un descubrimiento sensacional. Digo sensacional pues proviene de una elaboración de mis sensaciones auditivas. Las personas pesan menos o más según el estado de ánimo en que se encuentran, el grado de cansancio que soportan, o la hora del día. En sus pisadas, más livianas o más lentas, se perciben estas diferencias de gravedad que podrían medirse en gramos o en onzas el día en que algún sabio alemán se propusiera inventar un aparato para medirlas. Lo descubrí el día en que me puse a seguir los pasos del farmacéutico que a las seis de la tarde viene a ponerme la inyección. Después de un largo día de trabajo, siempre de pie, el hombre pesa más aunque no haya comido en varias horas y tenga el estómago pegado a las espaldas. Sus pisadas no sólo son más lentas, sino más pesadas, cargadas con el lastre de su cansancio físico, su aburrimiento y su fatiga mental. Una tarde me contó alborozado que por la noche tenía una cita con una clienta de la farmacia por quien suspiraba inútilmente desde hacía mucho tiempo. Al salir, sus pasos eran rítmicos y ligeros, y apenas le chirriaban los zapatos. En cambio, la pobre mujer que hace la limpieza y es flaca, esquelética, fantasmal, pesa como un elefante.
Читать дальше