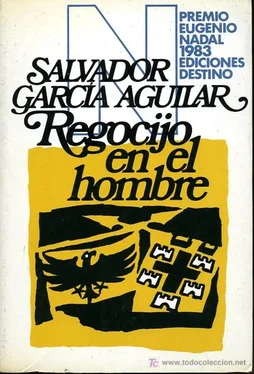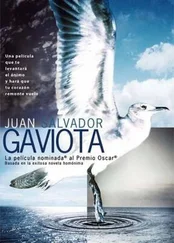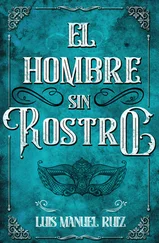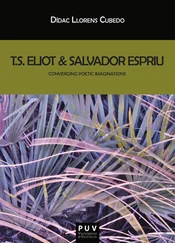Pensaba si la pastora habría regresado con su hato a la querencia del lejano establo, o si la nieve la habría sorprendido, y andaría acurrucada entre las vacas, al amparo del calor de sus cuerpos o aterida y muerta por el frío. Pues muchos días habían transcurrido sin que la siguiera, y ahora luchaba con mi duda, mientras unos pensamientos me empujaban a salir en su búsqueda y prestarle ayuda como hermana, y otros me incitaban a olvidarla.
Acabó aquella lucha interna cuando se levantó la piel que cubría la entrada de la gruta y desde la blanca noche penetró en el interior la vaquerilla, luego de contemplar lo que desde allí se distinguía. Se acogió a las brasas, que atizó para revivirlas, pues le castañeteaban los dientes y más se parecía a un carámbano que a otra cosa. Sentí a su vista resurgirme la caridad, y hube de reprimir mi primera disposición de ahuyentarla, pues intuía una grave complicación con el Jordino sonriendo, aunque en verdad me encontraba yo mismo más preocupado por el egoísmo que por el servicio que debía a una criatura de Dios. Y esto sí era grave pecado. Así que añadí palos a la hoguera, para conseguir que las llamas cabrillearan sin demora; le di mi alimento, que devoraba, hasta regresarle la color rosada de su carne mientras se la frotaba con la nieve. No acerté a adivinar si pretendía asearse o reaccionar más deprisa: fuese cual fuese la intención, iba quedando de rosas.
Nos contemplábamos sin mediar palabra, ocupada ella en los masajes. Y con la misma naturalidad que debió de usar nuestra madre Eva en el Paraíso antes del pecado, dejaba ante mis ojos cuanto yo temía, haciendo vanos tantos esfuerzos realizados aquellos años para olvidar sin conseguirlo plenamente, pues las evocaciones me brotaban por entre los pliegues del sueño. Aquel diablejo lujurioso parecía morar en mí a perpetuidad y jamás lograría expulsarle.
Sonreía ella cándidamente mientras hurgaba con las suyas en mis pupilas, como si buscase mi aprobación, y me agradó que respetara mi silencio, pues ni una palabra había pronunciado. Prueba de humildad era que ablandaba mi corazón, mientras ella resurgía, renovada, desde la nieve y el fuego. Pronto se animó a conversar con gestos, descubriendo que los usaba tan gentiles y claros que le sobraban las palabras; a fe que resultaba gozoso interpretarla, pues parecía como si un rayo de gloria se hubiese aposentado en la cueva y el invierno se trocase en primavera, según me brincaban de alegres los pensamientos.
Dijo ser muda, lo que me complació porque desaparecía con ello el temor de quebrantar mi juramento, y que hacía tiempo se había percatado de mi presencia y de mi contemplación cuando se bañaba. Que había llegado próxima a la cueva en muchas ocasiones y conocía todos mis pasos, pero respetaba mi libertad y, pues ahora le daba cobijo cuando le era necesario, atizaba el fuego para que se calentase y había compartido con ella mi alimento, me brindaba lo único que entonces poseía y me considerase libre de tomarlo o dejarlo, pues no deseaba otra cosa que aquello que más gusto me diese.
Pasando entonces desde la naturalidad anterior al pecado a la intención incitativa posterior a la manzana, la galana vaquerilla comenzó a despojarse con deleitosa lentitud de sus andrajos. Aun siendo pocos me parecieron eternos. Y no me estaba mirando entonces por lo derecho, sino que de reojo esperaba descubrir mis reacciones, y sin duda se percataba de que me resistía, pues en aquellos momentos me acudían al recuerdo las burlas de Meliar y las setenta y dos legiones de demonios; ignoraba si los seis mil y seiscientos y sesenta y seis continuaban conmigo o se trasvasaron a otro eremita, pues no los sentía, aunque sí a Jordino, que no me abandonaba día ni noche, presente por los pensamientos lúbricos y los ensueños inciertos, y ahora se oponía enconado a mi resistencia, avasallador, pues lo distinguía danzando entre las llamas que a su movimiento se contorsionaban como lenguas de dragones enfebrecidos, con un juego de luz y sombras sobre la carne desnuda de la vaquerilla. Aunque era evidente que ella no lo distinguía, pues ningún recelo mostraba. Y era la cuestión que también yo llegué a olvidarlo conforme me subía la fiebre.
Reventó con un bramido de apocalipsis la represa que me contenía, como se derribarían las murallas de Jericó machacadas por el sonido de las siete trompetas de cuerno de carnero y el clamoreo de los israelitas, y me sepulté en las profundidades del abismo que se abriera ante mí. Y quede esto así, aunque duró todo el invierno, que según andaba de entusiasmado me pareció corto, y gracias que nunca fuera tacaño en almacenar provisión de alimento, que bastaron para los dos con la adición de la leche que proporcionaba una cabra mamía que llevaba el hato; su única ubre semejaba una pirámide invertida, y me despertaba la risa usar una sola mano para el ordeño, como si de media cabra se tratase.
Con los fríos del invierno se marchó nuestra paz: descubrimos un aciago día media docena de cermeños en pesquisa por el bosque, armados de picas y horquetas, hoces y guadañas, que producían temor. Y bien se reflejó el terror en la vaquerilla, quien se sujetaba contra mi cuerpo sin atreverse a abandonar la cueva, pues según me explicó la buscaban para matarla. Huyera del poblado donde la acusaron de brujería, sin que pudiera exculparse con palabras, siendo todo causado por las mujeres, pues algunos de sus maridos la perseguían por los pastizales mientras se hallaba apartada, o bien la sorprendían en el establo donde buscaba el calor de las vacas. Y habían determinado quemarla en la hoguera para liberar a los hombres de sus artes.
Algunos días más tarde dejaron el bosque arreando el hato, que se llevaron completo, menos la cabra mamía, pues abandonó a las vacas en busca de nuestra compañía en la gruta, para dormir y darnos leche. Que parecía reflejar en sus ojos la envidia mientras contemplaba nuestro baile nocturno en la vaga claridad de las brillantes ascuas.
Ya no había en nosotros sosiego ante el temor de que regresaran, lo que estaba ella firme en creer, después que encerraran el hato, y andábamos con mil precauciones para no delatarnos ni descubrirles nuestro refugio. Con lo que la inquietud me robaba el placer que tan generosamente me ofrecía. Sabía ella o adivinaba que, respetuoso con mi promesa, nunca buscaría ocasión de mujer y por eso me lo reclamaba y ofrecía, que en nada se mostraba remisa, y en justa correspondencia gozábame yo en no serle tacaño, con lo que ambos andábamos cumplidos y siempre en silencio.
Después de tantos años de disfrutarlo solitario e ignorado, se me ofrecía ahora el bosque poblado de invisibles enemigos, no ya de la legión de diablos que parecían haber abandonado el campo, quizás porque la fragosidad era mucha y no invitaba a la curiosidad. Hasta que un nuevo día vimos avanzar una fila de doce encapuchados. Tal llevaban de baja la capucha que sólo distinguían los pies del delantero para seguirle. Movíanse, pues, como gusanos, y llegué a pensar en principio que todos ellos debían de ser cegarritas, aunque después supe que lo hacían para no distraerse el pensamiento de sus propósitos. Y sin mirar adelante vinieron a topar con la piel que nos cubría la entrada de la gruta, y el que hacía cabeza, de céltica estatura y continente, rubio el cabello como heno, los ojos azules y el gesto severo transpirando autoridad, levantó el obstáculo y nos halló en el interior acurrucados, temerosos, sorprendidos como zorras en su cubil.
Se aposentaron con nosotros para reponer fuerzas, y se mostraron agradecidos por los frutos que repartimos y el ordeño de la cabra, con lo que se le desató la lengua al céltico que se intitulaba General de la Hermandad de los Halcones Peregrinos, compuesta hasta entonces por seis hermanos y seis hermanas, los cuales, en reposo o caminando, ocupaban lugares intercalados para mejor demostración de que entre ellos no había diferencias. Todos rezaban de tercerones, legítimos o bastardos, pues no distinguían, y consistía su credo en ser criaturas semejantes, que también aceptaban en la regla a los hijosdalgos, aunque ninguno se les sumara hasta el momento, y lo mismo mujeres que hombres, siempre por parejas. Apartados de cualquier título y fortuna se hospedaban en la religión militante y tan fundido con el ser lo llevaban que estaban dispuestos a emplear la cruz o la espada, según sirviera.
Читать дальше