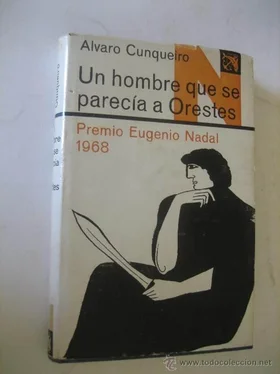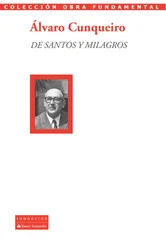Profundizando en el tema, Egisto se decía que así como la reina cayó en sus brazos por el susto del pisotón del galgo, pudo haber caído en brazos de otro por el pisotón de un foxterrier, lo cual quitaba todo el mérito a su conquista de la reina moza, a sus canciones y flores, a sus suspiros y serenatas, y Clitemnestra, entregada una vez, por propia dignidad no tendría más remedio que confesarse enamorada de Egisto, disculpando con la joya brillante de un gran amor la súbita caída. Y así, pues, fue casualidad el que Egisto se transformase en el matador de Agamenón y en la víctima de Orestes. ¡Parecía todo aquello asunto de novela psicológica!
Clitemnestra se sentó en un diván en un rincón del gran salón, y cuando llevaba allí media hora, hundida en un mar de viejos cojines, los más de ellos rotos o descosidos y soltando pluma, se acordó de que no había música ni sesión de lectura, que hacía más de diez años que había muerto Solotetes. Estos olvidos le sucedían con frecuencia, especialmente en otoño, cuando se ponía a régimen de compota de manzana, que es tan evasiva. Y recordando a Solotetes se echó a llorar, mientras alcanzaba un espejo de mano, que no lloraba bien si no tenía el mirador delante. El tal Solotetes había llegado de enano a palacio, recién casada ella con Agamenón, y sus padres, no valiendo el mozo para servicios armados por su poca talla, lo habían educado en cítara, lenguas y arte de la lectura. Se ponía de pie en un tablado, y a la luz de un farol -encendido aunque la lectura la hiciese a mediodía y en la terraza-, leía las novelas alejandrinas, imitando voces, pasos y ruidos, el galope de un caballo, el ladrido lejano de los perros, un niño que llora hambriento, una moza que canta en una viña, un suizo que pone en hora un reloj de cuco, una campana de ermita cercana al mar, un etíope que estornuda porque ha llegado al paralelo 17 viajando a llevarle un recado a Otelo, el gallo matinal, el ratón que come una nuez, el alguacil toledano que llama a la puerta de un judío, el gato en celo, el viento lebeche, el suspirar de una romana, la caída de las gotas de veneno en el vaso de limonada y el rodar de una moneda de oro que cae en suelo de mármol y va a perderse debajo de una alfombra pérsica. Esto último lo imitaba tan bien, que una vez que lo hizo en la procesión de San Basilio volvió la cabeza el arzobispo, alarmado, creyendo que era una onza que tenía escondida en la tiara, no se la llevase un sobrino suyo, fabricante quebrado de cosméticos, que estaba procesado por corrupción de menores. La gracia de Agamenón era meter el enano en una piel de liebre y echarlo en el patio a los galgos. Cuando los perros se acercaban veloces, venadores al fin, el enano imitaba el horrible cacareo de la gallina búho del Ponto Euxino, y los galgos se detenían y no osaban atacar, pese a que Agamenón los azuzaba. La dicha gallina búho sale en la infeliz historia de Persílida y Trimalción, amantes desventurados, que ella parió en una playa, de un pirata, mientras él estaba en prisiones del tirano de Siracusa por negarse a vestir de mujer y hacerle los gustos al soberano. Al final de la novela se encontraban en una inundación, y Trimalción reconocía el niño en una lancha de salvamento.
Clitemnestra terminó de recordar a Solotetes, se enjugó las lágrimas y se dirigió a la cocina a hervir la leche, que su cena era un tazón de ella, endulzada con dos cucharadas de miel. Comenzaba a anochecer. La reina tuvo un escalofrío melancólico. Ya en el dormitorio regio, se desnudó rápidamente y espulgó la camisa a la luz del candil. La cama era inmensa, situada en un estrado de seis escalones, bajo un zodíaco de bronce, del que colgaba un paño azul en el que estaba pintado el rapto de Europa. A Clitemnestra le gustaba, porque el toro se parecía a Egisto en la mirada. Por cierto, que en todo el día no había tenido tiempo de acordarse del amante esposo, que andaría por la orilla del mar contemplando naves. A Clitemnestra le gustaría hacer una navegación como las que leía Solotetes, anclando el barco en una pequeña bahía una noche de luna llena. Le dificultaba ahora el embarque el elegir el traje que más la favorecería, y dudando entre uno blanco, de piqué, o una bata a rayas rojas y amarillas, regoldó, y se durmió con el agrio de un buchizo de leche que le había subido a la boca, como a niño que acaba de mamar.
Después de pasar la mañana caminando por la ribera, haciendo carreras los ayudantes de pompa de Eumón por la playa, pisando espuma de las ondas moribundas los cascos de los pesados percherones; viendo en los pequeños puertos llegar las barcas con las abundantes caladas, y Ragel, que se había unido a la compañía, conocía la diversidad de peces y los nombraba, ya por Aristóteles, ya por Linneo, hicieron en el atrio cubierto de una ermita abandonada, antaño dedicada a san Evencio Estilita, un almuerzo de salmonetes egeos, que dijo el siríaco que estaban en sazón. El vino del país era un blanco alegre, levemente dulzón, y tan cordial en el abrazo que parecía un viajero más de aquella compañía en vacaciones. Los salmonetes los cocinó a las finas hierbas un marinero viejo, manco del izquierdo, que usaba la ermita para almacén de salazón, quien les mostró a los viajeros la columna sobre la cual, en días de antaño, había estado la imagen del patrón, y se decía que el que lograse subir a ella, y permaneciese allá arriba en oración durante todo un día, al cumplirse las veinticuatro horas, si no estaba en pecado mortal, vería todo el oro que estaba perdido en el país, y brillar los tesoros ocultos de los filibusteros.
– Se cuenta de un tal Andión que subió, y estuvo las horas precisas, y amaneciendo vio dos cuernos de oro mismo en lo que debía de ser el desván abierto de su casa, donde colgaba el pulpo seco, y se tiró de la columna abajo, y corrió, diciéndose por el camino cómo no había visto nunca aquella riqueza en su casa, y cuando llegó a su desván descubrió que el tesoro tenía dueño, que los cuernos lo eran de un sátiro elegante, que vestía los suyos con oricalco, y en su ausencia araba en su mujer.
Probaron todos a subir a la columna, y no era fácil, tan lisa y alta tres varas, pero Eumón lo logró, quitándose la pierna de madera, y utilizando la infantil como de faja de despuntador de cipreses.
Habían discurrido pasar la noche en las ruinas del faro, que fuera el de aquella costa tan famoso como el de Alejandría o el de Malta, y era fama que había sido construido metiendo de cimiento, con la primera piedra, el cadáver de un tritón adulto con su bocina. El faro estaba situado en el extremo de una larga punta de roca oscura, y quedaban de él la alta torre y una sala de columnas. El mar rompía sonoro, y las gaviotas hacían y deshacían en el aire un techo de alas.
Preguntó Eumón al siríaco si perturbaría la navegación el encender en las luminarias más altas una hoguera, a lo que contestó Ragel que no, que por lo que él sabía el faro seguía en las cartas, aunque dado de ciego por avería, y se ofreció a subir por si funcionaban las tapaderas de los deslumbres, que son unas piezas de latón que se manejan desde abajo con cuerdas, como quien toca campanas. Subió Ragel ágil el caracol de la escalera, y regresó con la nueva de que las tapaderas funcionaban, y que bastaría con aceitar el eje, y que anudando las cuerdas del petate de las piernas postizas de Eumón a los cabos que colgaban, restos del uso pasado, él se comprometía a armar el juego. Leña había bastante en el entresuelo. Los viajeros se acomodaron en la sala de columnas, al abrigo del vendaval, habiendo uno de los ayudantes de pompa fabricado una escoba con unas ramas y barrido un rincón, y el oficial de inventario ayudó a Ragel a engrasar el eje de las tapaderas con el aceite refinado que llevaba en sus alforjas en una alcuza, que siempre desayunaba con pan remojado en óleo.
Читать дальше