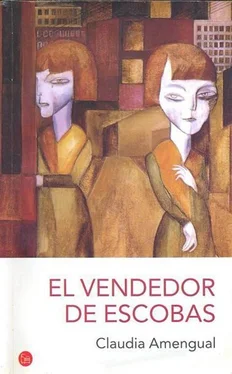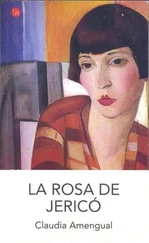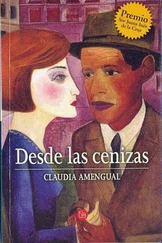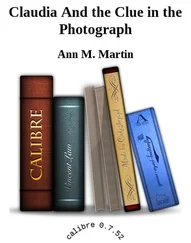Nada había mejor que un domingo de lluvia en la casa. Mamá descansaba ese día. Un descanso a medias quebrado cada tanto por algún pedido de la señora al que accedía haciéndole notar que era domingo. La señora pedía disculpas y agregaba que, por favor, no se olvidara del edulcorante para su té. Las gemelas dormían hasta el mediodía, una costumbre de la que mamá me preservó celosamente porque, decía, "para dormir hasta tarde hay que tener plata, m'hijita, los pobres nos levantamos temprano". Apenas se despertaban, ya tenían alguna invitación y partían a los gritos. La cuestión era estar poco en la casa. Criadas en aquel medio hostil a la cuestión familiar donde cada cual hacía lo suyo sin preocuparse en qué andaba el otro, y la mayor manifestación de cariño consistía en no meterse en la vida de los demás, parecían ahogarse en su propio aire cuando no conseguían programa. Aquellos episodios de histeria claustrofóbica terminaban, generalmente, con un libró deshojado a los tirones, los estantes de ropa vaciados salvajemente o alguna muñeca destripada. Por eso la señora procuraba que no faltara actividad para el domingo, de manera tal que era sólo cuestión de levantarlas, meterlas en el auto y depositarlas donde cuadrara, no fuera que le estropearan su preciada libertad.
Nos venía entonces una oleada de fantasía que nos permitía jugar por unas horas a ser los dueños de casa. Jamás traspasábamos los límites de la cocina, pero subíamos el volumen de la voz y nos sorprendíamos de las risotadas que cada tanto se nos escapaban como nacidas exclusivamente para los domingos. Franco se sentaba a la cabecera de la mesa mientras mamá preparaba las tortas fritas con una mezcla de harina y agua a la que agregaba un ingrediente secreto que las volvía únicas. Prometió contármelo cuando estuviera en edad de formar familia, pero las circunstancias de su muerte fueron tan terribles que nos envolvieron en un vértigo demoledor que no fue hasta el primer domingo de lluvia sin ella que recordé que se había ido sin darme el secreto.
Franco encendía su mirada con mil colores y un brillo que aumentaba o decrecía según el interés que quería dar a su historia. Era cuestión de concentrarse en sus ojos, seguir con atención el movimiento de aquellas pupilas oscuras, las arruguitas finas que se le formaban bajo los párpados, el pestañeo a veces frenético o la mirada fija en algún punto que sólo él conocía. Aquellos ojos hablaban, pero no hablaban para mí. Franco Palma parecía interesado solamente en que mamá captara cada detalle de su relato. La inquiría con una mirada desesperada cuando creía que no había entendido algo y le devolvía en mil sonrisas de agradecimiento la atención amorosa que ella ponía mientras hundía sus manos en la harina y amasaba de memoria.
Felipe no quería saber nada de historias de mares rojos, hormigas asadas, bailes tribales o jaurías que aúllan a la luna. Todo lo despreciaba como si fuera lo más común del mundo, insistía en la dificultad para entender al mundo y se escabullía en nuestra pieza. De esa época, creo, le nació el gusto por el trabajo manual. Vivía armando barcos de madera que llenaba con una tripulación de muñequitos hechos en plastilina. Tenía una verdadera flota y organizaba batallas navales en plena bañera. Era una diversión algo infantil para su edad, pero mi hermano ha sido un tipo algo raro, como de otro mundo o de otro tiempo. Una tarde lo descubrí mandando un barco a pique. Lo tenía fuertemente asido y sumergía su brazo hasta el codo de manera tal que el naufragio tuviera éxito. Me llamó la atención que mirara fijamente su reloj mientras mantenía el barco bajo el agua.
– ¿Qué estás haciendo?
Mi voz lo sobresaltó pero mantuvo el brazo y no se dignó a contestar. Insistí. Nada. Me acerqué para ver de qué se trataba y vi que el barco solamente llevaba un tripulante con los brazos en alto.
– Felipe. ¿Qué es eso?
Me hizo un gesto furioso sin apartar la mirada del reloj.
– ¿Cuánto hace falta para que una persona se ahogue?
– No sé, tres, cuatro minutos -contesté sin entender. Volvió a su silencio. Al rato sacó el barco del agua con gesto de satisfacción. El muñeco estaba bastante estropeado; un brazo se le había desprendido. Felipe parecía haber olvidado que yo estaba ahí. Emitió un gruñido y lo decapitó.
– Por las dudas -dijo.
Me pareció tan monstruoso que mi hermano se dedicara a asesinar muñecos que corrí a la cocina a contárselo a mamá. Franco Palma seguía atentamente mis labios. Cuando terminé de hablar, mamá y él se dedicaron una mirada profunda, de entendimiento. Para mí fue una mirada de amor.
El espejo es un objeto que me llena de odio cada vez que me enfrenta con mi imagen. Fea, fea, me digo y caigo en una depresión profunda de la que salgo a duras penas refugiada en el pobre consuelo de una barra de chocolate. También odio el chocolate; lo odio porque no puedo con él, porque lo amo a pesar del daño que me hace. Y entonces me detesto por ser tan floja de voluntad, una pobre obesa que ha perdido su lugar en este mundo hecho para flacos.
Tuve una pesadilla peor que la del espejo: mi hermana gemela. La única vez que Dolores habló de nuestro nacimiento fue para recordar el trabajo que dimos, el agotamiento intolerable y aquel detalle que me puso desde el comienzo a la retaguardia: nací en segundo lugar. Viola era una beba preciosa, pura carne rosada, daban ganas de morderla, decía Dolores haciendo un gesto con los dientes apretados; una gordita de lo más adorable que, supongo, dejaba pocas ganas de andar prestándole atención a aquel otro gusano que se había deslizado detrás. Dolores siempre hablaba de Viola cuando estaba con sus amigas; a mí casi nunca me mencionaba, como si hubiera querido olvidar que existo. Pero, ¿qué podría esperar? No ha sabido más que preocuparse por el color del pelo, el largo de las uñas, la perfecta combinación de su vestuario, las amigas tan huecas como ella, sus sesiones de gimnasia, los amantes, aquel amante… Dolores es mi madre, pero sus amigas la llaman Lola.
Volver. Volver mañana. Después de tanto. ¿Qué encontraré? Seguirá siendo una casa demasiado grande: cuartos vacíos, muebles restaurados, retratos de bisabuelos ilustres, todos con dos o tres apellidos, todos por el lado de papá que fue el que puso brillo a la extraña pareja que conformaban con Dolores. Nada entre ellos era tan auténtico como la mentira en que vivían. En que vivíamos, porque Viola y yo somos producto de aquella farsa. A veces siento que mi vida es el resultado de un error de cálculo o de una obligación impuesta por el estado del matrimonio. Ni siquiera estoy segura de que se hayan amado un instante, un mínimo instante en que él haya sentido que Dolores era la mujer creada para hacerlo feliz. Es imposible que Dolores pueda hacer feliz a alguien que no sea ella; nació mirándose el ombligo y así morirá, preocupada porque su cabellera eternamente rubia esté bien peinada hasta en el momento del último suspiro. No puede ir más allá de la cárcel de su cuerpo, no tiene alas en la mente ni se tomó el tiempo para pensar si a sus hijas les hacía falta algo más que un juguete caro.
Viola siempre me echaba en cara mi crueldad con Dolores. Decía que no tengo corazón y ponía cara de circunstancia. Cuando la sorprendía a punto de ponerse mojigata, la mandaba a pasear o fingía escucharla mientras mi mente volaba lejos. Pero, claro, con Viola fue distinto. Dolores la prefirió desde el principio. Era una beba linda y podía exhibirla con orgullo. Nunca ocultó su predilección por mi hermana. No es una mujer de sutilezas; podrá andar enfundada en sedas, pero lo que tiene de burra no se lo quita nadie. No recuerdo haberla visto tocar un libro más que para tirárselo a papá por la cabeza. Su literatura estaba reducida a revistas del corazón o de interiores, pero no creo que pueda seguir el argumento de una novela más allá de las primeras diez páginas. Por otra parte, siempre andaba agotada. ¿De qué?, me pregunto.
Читать дальше