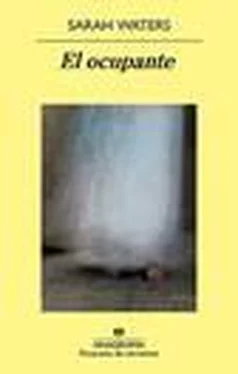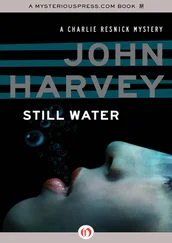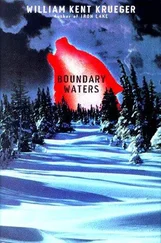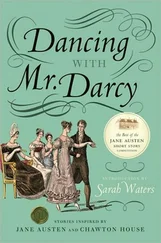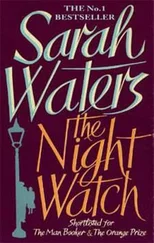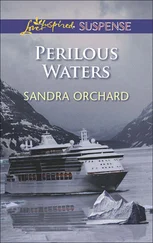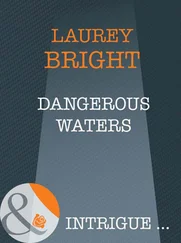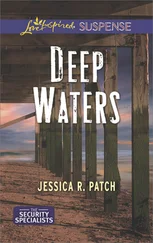– Rod, tiene que comprender que estamos preocupadísimos. Esto no puede seguir así.
– No quiero hablar de eso -dijo, firmemente-. Es inútil.
– Creo de verdad que está enfermo, Rod. Debemos descubrir qué enfermedad es para poder curarla.
– ¡Lo que me enferma es usted y su intromisión! Si me dejara tranquilo, si los dos me dejaran en paz… Pero al parecer siempre se confabulan contra mí. Toda aquella estupidez sobre mi pierna, cuando decía que yo le estaba haciendo un favor al hospital.
– ¿Cómo puedes decir eso, después de lo amable que ha sido el doctor Faraday? -dijo Caroline.
– ¿Te parece que ahora lo es?
– Rod, por favor.
– Ya lo he dicho, ¿no? ¡No quiero hablar de eso!
Se volvió para abrir la vieja y pesada puerta y salió de la biblioteca. Y al salir dio tal portazo que una hilera de polvo descendió como un velo de una grieta en el techo, y dos de las sábanas se deslizaron de las librerías y aterrizaron en el suelo como un montículo de moho.
Caroline y yo intercambiamos una mirada de impotencia y después lentamente recogimos las sábanas y las dejamos en su sitio.
– ¿Qué podemos hacer? -preguntó ella, mientras las volvíamos a colocar-. Si de verdad está tan mal como usted dice, y si no nos permite ayudarle…
– No lo sé -respondí-. La verdad es que no lo sé. Como he dicho antes, sólo podemos vigilarle y esperar que recupere la confianza en sí mismo. Me temo que esta tarea recaerá en gran parte sobre usted.
Ella asintió y me miró a la cara. Y tras una ligera vacilación preguntó:
– ¿Está seguro? ¿Seguro de lo que él le contó? Parece tan… tan cuerdo.
– Sí, lo sé. Si le hubiera visto ayer no pensaría lo mismo; y, sin embargo, también ayer hablaba tan razonablemente… Se lo juro, es la mezcla más extraña de cordura y delirio que he visto nunca.
– ¿Y no cree…, no podría haber, en realidad, alguna verdad en lo que él dice?
De nuevo me sorprendió que pudiera pensar eso.
– Lo siento, Caroline -dije-. Es muy penoso que a un ser querido le suceda algo así.
– Sí, me figuro.
Lo dijo dubitativa y luego juntó las manos y se pasó el pulgar de una de ellas por los nudillos de la otra, y la vi estremecerse.
– Tiene frío -dije.
Pero ella negó con la cabeza.
– No es frío…, es miedo.
Con un movimiento inseguro, le puse mis manos encima de las suyas. Al instante, sus dedos, agradecidos, vinieron al encuentro de los míos.
– No quería asustarla -dije-. Lamento mucho cargarla con todo esto. -Miré alrededor-. ¡Esta casa es lúgubre, un día como hoy! Seguramente influye en el trastorno de Rod. ¡Ojalá él no hubiera dejado que las cosas llegaran tan lejos! Y ahora…, maldita sea. -Contrariado, había visto la hora que era-. Tengo que irme. ¿Estará usted bien? Y si hay algún cambio, ¿me lo dirá?
Me prometió que lo haría.
– Buena chica -dije, apretándole los dedos.
Sus manos permanecieron otro segundo en las mías y luego se retiraron. Fuimos hacia la salita.
– ¡Han tardado siglos! -dijo la señora Ayres cuando entramos-. ¿Y qué demonios ha sido ese estrépito? ¡Betty y yo pensábamos que se caía el techo!
Betty estaba a su lado; debía de haberla retenido cuando la chica fue a retirar la bandeja del té, o quizá la había llamado a propósito; le estaba enseñando las fotos estropeadas -había extendido media docena de fotos de Caroline y Roderick cuando eran niños- y ahora empezó a recogerlas con impaciencia.
– Perdona, madre -dijo Caroline-. He dado un portazo. Creo que ahora hay polvo en el suelo de la biblioteca. Betty, tendrás que ocuparte.
Betty bajó la cabeza e hizo una reverencia.
– Sí, señorita -dijo, marchándose.
Como no podía entretenerme, me despedí educada pero velozmente -topé con la mirada de Caroline y procuré infundir a mi semblante toda la comprensión y el apoyo que pude- y salí casi pisándole los talones a Betty. Gané el vestíbulo, eché un vistazo a través de la puerta abierta de la biblioteca y la vi arrodillada con un recogedor y un cepillo, raspando sin entusiasmo la alfombra raída. Y hasta que vi cómo se alzaban y se hundían sus hombros estrechos no recordé aquel extraño arranque que tuvo la mañana en que sacrifiqué a Gyp. Parecía una extraña coincidencia que su afirmación de que en Hundreds había «algo malo» hubiera hallado un eco en las alucinaciones de Roderick… Me acerqué a ella y le pregunté en voz baja si había dicho algo que pudiera haber metido en la cabeza de Rod el germen de una idea.
Juró que no había dicho nada.
– Me dijo usted que no hablara, ¿no? ¡Pues no he dicho una palabra!
– ¿Ni siquiera en broma?
– ¡No!
Lo dijo con una gran seriedad, pero también, pensé, con un levísimo asomo de deleite. Recordé de repente lo buena actriz que era: la miré a los ojos grises, superficiales, y por primera vez no supe con certeza si su mirada era astuta o candorosa.
– ¿Estás completamente segura? -dije-. ¿No has dicho ni has hecho nada? ¿Sólo para animar un poco? ¿No has cambiado cosas de sitio? ¿No las has puesto donde no tienen que estar?
– ¡Yo no he hecho nada ni he dicho nada! -dijo ella-. De todos modos, no me gustar pensar en esa cosa. Me quedo helada si pienso en ella cuando bajo sola. Esa cosa no es mía; es lo que dice la señora Bazeley. Dice que si yo no la molesto, ella tampoco me molestará a mí.
Y tuve que conformarme con esto. Ella siguió recogiendo el polvo. Me la quedé observando otro momento y después abandoné la casa.
Una o dos semanas más tarde hablé con Caroline varias veces. Me dijo que no había habido grandes cambios, que Rod estaba tan hermético como siempre, pero muy racional, aparte de esto; y en mi visita siguiente, cuando llamé a la puerta de su habitación, él mismo vino a abrirla exclusivamente para comunicarme con un tono sobrio que «no tenía nada que decirme, y que sólo quería que le dejase en paz». Después, de una forma sumamente categórica, me cerró la puerta en las narices. Mi intromisión, en otras palabras, había tenido por efecto precisamente lo que más temía. Estaba descartado seguir tratándole la pierna: terminé de escribir el informe del caso y lo envié, y sin este motivo para ir a la casa mis visitas se fueron espaciando. Descubrí sorprendido que las añoraba enormemente. Echaba de menos a la familia; echaba de menos el propio Hundreds. Me preocupaba la pobre y agobiada señora Ayres y pensaba a menudo en Caroline, me preguntaba cómo se las arreglaría en una situación tan difícil; evocaba la tarde en la biblioteca y recordaba con qué cansancio y qué a regañadientes ella había separado sus manos de las mías.
Llegó diciembre y el clima se tornó más invernal. Hubo un brote de gripe en la comarca: el primero de la estación. Murieron dos de mis pacientes ancianos y algunos otros sufrieron graves contagios. El propio Graham contrajo la enfermedad; nuestro suplente, Wise, asumió la mayor parte de su carga de trabajo, pero el resto de sus rondas se sumaron a las mías y pronto empecé a trabajar todas las horas que tenía libres. A primeros del mes, lo más cerca que estuve del Hall fue la granja de Hundreds, donde la mujer y la hija de Makins estaban postradas en cama, y su ausencia se notaba en las labores de ordeño. Makins, a su vez, se mostraba gruñón y agrio, y hablaba de dejarlo todo en la estacada. Me dijo que a Roderick Ayres no le había visto el pelo desde hacía tres o cuatro semanas, desde el día en que fue a cobrar el dinero del arrendamiento.
– Eso es lo que se llama un hacendado -dijo-. Cuando brilla el sol, todo va sobre ruedas. En cuanto aparecen los primeros nubarrones, se queda en su casa tumbado a la bartola.
Читать дальше