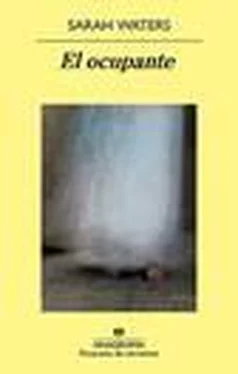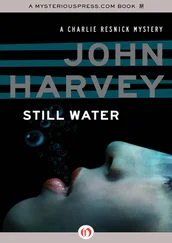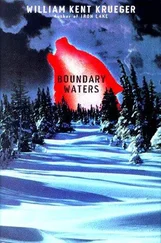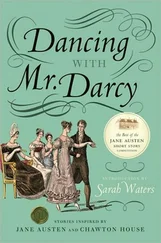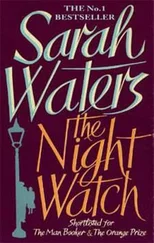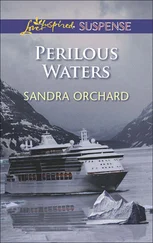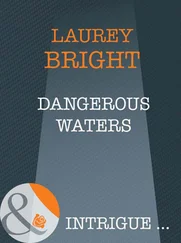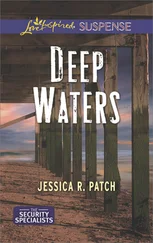Habría seguido rezongando de este modo, pero yo no tenía tiempo para pararme a escucharle. Tampoco lo tuve para acercarme al Hall, como habría hecho en otra época. Pero me inquietó lo que me había dicho Makins, y aquella noche telefoneé a la casa. Contestó la señora Ayres, con la voz fatigada:
– Oh, doctor Faraday -dijo-, ¡qué agradable oírle! Hace siglos que no nos visita nadie. Este tiempo lo hace todo tan penoso. La casa, ahora mismo, no es nada confortable.
– Pero ¿están todos bien? -pregunté-. ¿Todos? ¿Caroline? ¿Rod?
– Estamos… bien.
– He hablado con Makins…
Había interferencias en la línea.
– ¡Tiene que venir a vernos! -gritó, a través de los parásitos-. ¿Vendrá? ¡Venga a cenar! Le haremos una auténtica cena a la antigua. ¿Le apetecería?
Respondí que sí, que mucho. La línea funcionaba tan mal que no pudimos seguir. Fijamos una fecha, entre el chisporroteo, para dos o tres noches más tarde.
En este breve plazo, el clima no hizo más que empeorar. La noche en que volví a Hundreds llovía y soplaba el viento, no había luna ni estrellas. No sé si sería culpa de la oscuridad y la humedad, o si, al no haberla visto durante una temporada, había olvidado lo destartalada y descuidada que estaba en realidad la casa, pero cuando entré en el vestíbulo percibí de inmediato su tristeza. Algunas de las bombillas de los apliques se habían fundido y la escalera se adentraba en las sombras, al igual que la noche de la fiesta; el efecto ahora desmoralizaba extrañamente, como si la inclemencia de la noche hubiera encontrado un modo de filtrarse por las junturas del enladrillado y se hubiera congregado para gravitar como humo o moho en el corazón mismo de la casa. El frío también era cortante. Algunos radiadores antiguos borboteaban encendidos, pero su calor se perdía tan pronto como se elevaba. Recorrí el pasillo pavimentado de mármol y encontré a la familia reunida en la salita, con las butacas directamente colocadas delante del fuego, a fin de mantenerse calientes, y unos atuendos excéntricos: Caroline con una capa corta de piel de foca pelada encima del vestido; la señora Ayres, con uno rígido de seda y un collar de esmeraldas y anillos y dos mantones alrededor de los hombros, de unos colores que desentonaban entre sí, y la mantilla negra en la cabeza; y Roderick con un chaleco de lana de color hueso debajo de su chaqueta de etiqueta, y un par de mitones en las manos.
– Perdónenos, doctor -dijo la señora Ayres, saliendo a recibirme-. ¡Me avergüenza pensar en nuestro aspecto!
Pero lo dijo con ligereza, y de su porte deduje que, de hecho, no se hacía una idea del aspecto realmente estrafalario que ella y sus hijos tenían. Esto me incomodó un poco. Supongo que les veía igual que como había visto la casa, igual que lo haría un desconocido.
Miré más de cerca a Rod; y lo que vi me consternó no poco. Cuando su madre y su hermana vinieron a recibirme, él, deliberadamente, se abstuvo de hacerlo. Y aunque al final me estrechó la mano, la sentí flácida y no dijo nada, y apenas alzó la mirada hacia mis ojos, por lo que pude ver que se limitaba a realizar los meros gestos de recibimiento, quizá en atención a su madre. Pero todo esto ya me lo esperaba. Había algo más, que me turbó mucho. Su actitud había cambiado totalmente. A diferencia de antes, en que se comportaba de esa manera tensa y acosada de quien se arma de valor contra el desastre, ahora parecía repantigado, como si le trajera sin cuidado que ocurriese o no una desgracia. Mientras la señora Ayres, Caroline y yo, tratando de aparentar normalidad, charlábamos de asuntos del condado y de habladurías locales, él permaneció todo el tiempo sentado, observándonos por debajo de las cejas, pero sin decir nada. Se levantó una sola vez y fue para ir a la mesa de bebidas y llenarse su vaso de ginebra. Y por la forma en que manejaba las botellas, y por el fuerte cóctel que se preparó, comprendí que debía de llevar algún tiempo bebiendo asiduamente.
Era un espectáculo horrible. Poco después Betty vino a anunciarnos que la cena estaba lista, y en el movimiento que siguió me acerqué a Caroline y le murmuré: «¿Todo bien?».
Ella miró a su madre y a su hermano y luego sacudió con energía la cabeza. Entramos en el pasillo y ella se ciñó el cuello de la capa para protegerse del frío que parecía elevarse del suelo de mármol.
Íbamos a cenar en el comedor, y la señora Ayres, supongo que para cumplir su promesa de «una auténtica cena a la antigua», había ordenado a Betty que preparase la mesa primorosamente, con porcelana china a juego con el empapelado oriental de la habitación, y con cubertería de plata antigua. Los candelabros de similor estaban encendidos y la corriente de las ventanas inclinaba alarmantemente las llamas de sus velas. Caroline y yo nos sentamos frente a frente, y la señora Ayres tomó asiento en un extremo de la mesa; Roderick se dirigió a la silla del dueño en la cabecera: supongo que la antigua silla de su padre. Nada más sentarse se sirvió una copa de vino, y cuando Betty llevó la botella al otro extremo de la mesa y se le acercó con la sopera, él cubrió el plato con la mano.
– ¡Oh, llévate esa sopa asquerosa! ¡No quiero sopa esta noche! -dijo, con una voz crispada y estúpida. Y después añadió-: ¿Sabes lo que le pasaba al niño travieso en aquel poema, Betty?
– No, señor -dijo ella, insegura.
– No, zeñor -repitió él, imitando su acento-. Pues se abrasó en un incendio.
– No fue así -dijo Caroline, intentando sonreír-. Se consumió. Que es lo que harás tú, Rod, si no tienes cuidado. Aunque bien sabe Dios que no creo que nos importara. Toma un poco de sopa.
– ¡Te he dicho que hoy no quiero sopa! -contestó él, poniendo otra vez una voz idiota-. Pero tráeme ese vino, por favor, Betty. Gracias.
Se llenó la copa. Lo hizo torpemente, y el cuello de la botella chocó contra el vidrio y produjo un tintineo. Era un hermoso cristal estilo Regencia, sacado de algún trastero, me imagino, junto con la porcelana y la plata, y al oír el pequeño impacto la sonrisa de Caroline se le borró de los labios y miró de repente a su hermano con un auténtico fastidio, tanto que casi me asustó el destello de desagrado en sus ojos. Conservó la mirada severa durante el testo de la cena, y me pareció una lástima, porque la luz de las velas suavizaba sus facciones toscas y estaba más atractiva que nunca, y los pliegues de su capa le ocultaban las líneas angulosas de las clavículas y los hombros.
También a la señora Ayres le favorecía aquella luz artificial. No dijo nada a su hijo, pero mantuvo una conversación ligera y fluida conmigo, al igual que había hecho en la salita. Al principio consideré que era sólo un signo de buena educación; supuse que le avergonzaba la conducta de Rod y que hacía lo posible por encubrirla. Sin embargo, poco a poco fui captando cierta crispación en su tono y recordé lo que Caroline me había dicho aquella vez en la biblioteca de que su madre y su hermano habían «empezado a pelearse». Y empecé a pensar -lo que no recordaba haber pensado nunca en Hundreds-, empecé a pensar que ojalá no hubiera ido, y a desear que la cena terminara. Pensé que la casa no merecía sus malas vibraciones, y yo tampoco. Poco después, la señora Ayres y yo trabamos conversación sobre un paciente al que yo había atendido poco antes, un viejo arrendatario de Hundreds que vivía a medio kilómetro de las verjas del oeste. Dije que para mí era una suerte poder atravesar la carretera del parque para ir a su casa; que el atajo era muy beneficioso para mi ronda. Ella asintió y luego añadió, crípticamente:
– Espero realmente que siga siendo así.
– ¿Sí? -pregunté, sorprendido-. Bueno, ¿acaso ha cambiado algo?
Читать дальше