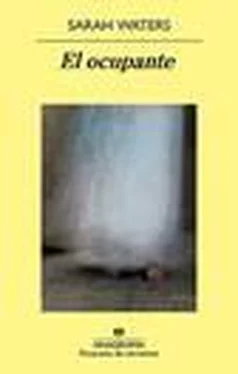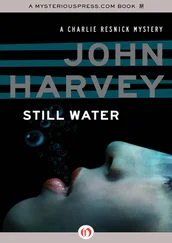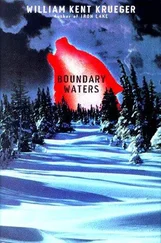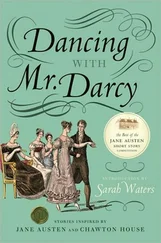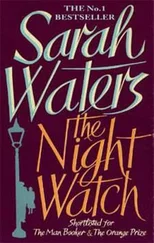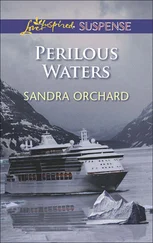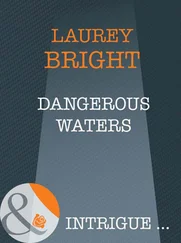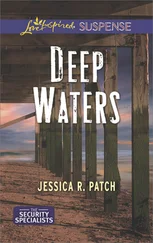– ¿Puedo quedarme un momento?
– ¿Qué cree usted? Ya ve lo ocupadísimo que estoy… ¡No, no encienda la luz! Me duele la cabeza. -Le oí posar un vaso y adelantar el cuerpo-. Mejor avivar esto. Hace un frío que pela.
Cogió un par de leños del cesto junto a la chimenea y los arrojó torpemente a las llamas. Volaron chispas hacia el tiro y saltaron cenizas desde la rejilla, y por unos instantes la leña añadida humedeció el fuego y oscureció aún más la habitación. Cuando llegué a su lado y acerqué la otra butaca, las llamas empezaban a lamer y crepitar alrededor del leño húmedo, y vi a Rod claramente. Se había arrellanado en la butaca y estirado las piernas. Aún vestía la ropa de la cena, el chaleco de lana y los mitones, pero se había aflojado la corbata y soltado un botón del cuello, de tal forma que por un lado se erguía como el de un borracho de comedia.
Era la primera vez que visitaba su cuarto desde que me contó aquella historia fantástica en mi consulta, y ya sentado empecé a mirar alrededor, inquieto. Lejos de la lumbre, las sombras eran tan espesas y cambiantes que casi resultaban impenetrables, pero pude vislumbrar las mantas arrugadas de la cama, con el tocador al lado y, junto a él, el lavabo con repisa de mármol. Del espejo de afeitar -que yo había visto la última vez sobre la repisa, junto con la navaja, el jabón y la brocha- no había rastro.
Cuando volví a mirarle, Roderick ya había empezado a manipular papeles y tabaco sobre las rodillas para liarse un cigarro. Incluso al resplandor oscilante del fuego vi que tenía la cara acalorada e hinchada por la bebida. Empecé a hablar, como era mi intención, sobre la venta del terreno, inclinado hacia delante, con un tono seno y procurando hacerle entrar en razón. Pero él volvió la cabeza y no me escuchaba. Al final desistí. Me recosté en la butaca y dije:
– Tiene un aspecto horrible, Rod.
Esto le hizo reír.
– ¡Ja! Espero que no sea una opinión profesional. Me temo que no podemos costearla.
– ¿Por qué se castiga así? La finca se cae a pedazos, ¡y mírese! Ha tomado ginebra, vermut, vino y… -Señalé con un gesto su vaso, posado sobre un revoltijo de papeles en la mesa, a su lado-. ¿Qué hay ahí dentro? ¿Más ginebra?
Él maldijo en voz baja.
– ¡Dios! ¿Y qué? ¿No puede un hombre entonarse de vez en cuando?
– No un hombre en su situación -dije.
– ¿A qué situación se refiere? ¿A la de señor de la casa?
– Sí, si quiere expresarlo así.
Lamió la goma del papel de liar, con aire adusto.
– Está pensando en mi madre.
– Su madre sufriría si le viera en este estado -dije.
– Hágame un favor, compadre, ¿quiere? No se lo diga. -Se puso el cigarro entre los labios y lo encendió con un periódico que había escapado del fuego-. De todos modos -dijo, recostándose-, es un poco tarde para que ella se ponga a hacer de matrona abnegada. Con veinticuatro años de retraso, para ser exacto. Veintiséis, en el caso de Caroline.
– Su madre le quiere mucho. No sea estúpido.
– Usted lo sabe todo al respecto, por supuesto.
– Sé lo que me ha dicho ella.
– Sí, ustedes dos son grandes amigos, ¿no? ¿Qué le ha contado ella? ¿La terrible decepción que le he causado? Sabrá que nunca me ha perdonado que derribaran mi avión y me quedase lisiado. Mi hermana y yo la hemos estado decepcionando toda nuestra vida. Creo que la decepcionamos simplemente naciendo.
No respondí y él guardó silencio un rato, contemplando el fuego. Y cuando volvió a hablar adoptó un tono ligero, casi indiferente. Dijo:
– ¿Sabe que me escapé de la escuela cuando era niño?
Parpadeé ante el cambio de tema.
– No -dije, a regañadientes-. No lo sabía.
– Oh, sí. Lo mantuvieron en secreto, pero me escapé dos veces. La primera sólo tenía ocho o nueve años; la segunda era más mayor, quizá unos trece. Me marché sin más, nadie me detuvo. Llegué hasta el bar de un hotel. Telefoneé a Morris, el chófer de mi padre, y vino a buscarme. Siempre fue mi compinche. Me pagó un bocadillo de jamón y un vaso de limonada, y nos sentamos a una mesa y hablamos largo y tendido… Yo lo tenía todo pensado. Sabía que él tenía un hermano que era dueño de un garaje, y yo tenía cincuenta libras ahorradas y pensé que podríamos ir a medias en el taller; vivir con el hermano y hacerme mecánico. La verdad es que yo sabía mucho de motores.
Aspiró del cigarrillo.
– Morris estuvo fantástico. Dijo: «Bueno, señor Roderick…». Tenía el más espantoso acento de Birmingham, exactamente así: «Bueno, señor Roderick, creo que sería un buen mecánico, y para mi hermano sería un honor tenerle, pero ¿no le parece que les partiría el corazón a sus padres, siendo como es el heredero de la finca?». Quería llevarme de vuelta al colegio, pero no le dejé. Como no sabía qué hacer conmigo, me trajo aquí y me entregó al cocinero, y el cocinero me llevó calladamente donde mi madre. Se imaginaban que ella me protegería y suavizaría la cuestión con el viejo, como hacen las madres en las películas y en el teatro. Pero no: se limitó a decirme que yo era una gran decepción y me mandó a ver a mi padre, para que yo mismo le explicara qué estaba haciendo en casa. El viejo, por supuesto, se puso hecho un basilisco y me dio una azotaina; me zurró justo al lado de la ventana abierta, donde todos los criados me veían desde fuera. -Se rió-. ¡Y yo que me había escapado sólo porque un chico me pegaba en el colegio! Era un chico brutal: Hugh Nash. Me llamaba «Ayres y Graces» [5]. Pero hasta él tenía la decencia de zurrarme en privado…
El cigarro se le estaba consumiendo entre los dedos, pero él no se movió y bajó la voz.
– Al final, Nash se alistó en la marina. Le mataron en Malaya. Y, ¿sabe?, cuando me enteré de su muerte sentí alivio. Yo estaba ya en la aviación y sentí alivio…, igual que si todavía estuviese en el colegio y otro chico me hubiera dicho que los padres de Nash le habían sacado del colegio… El pobre Morris también murió, creo. No sé si a su hermano le iría bien. -La voz se le tornó áspera-. Ojalá le hubiera comprado una parte del taller. Sería más feliz que ahora, que invierto todo lo que tengo en esta puñetera finca. ¿Por qué lo hago? Por el bien de la familia, va a decir usted, con esa maravillosa perspicacia suya. ¿Cree de verdad que vale la pena salvar a esta familia? ¡Mire a mi hermana! Esta casa le ha chupado la vida, como está chupándome la mía. Es lo que está haciendo. Quiere destruirnos a todos. Está muy bien afrontarlo, pero ¿hasta cuándo cree que puedo seguir así? Y cuando haya acabado conmigo…
– Basta, Rod -dije, porque de pronto había elevado la voz y se estaba agitando: al percatarse de que el cigarro se le había apagado, se inclinó para prender otra bola de papel de periódico en el fuego, y la arrojó con tanta violencia que rebotó en el guardafuego de mármol y siguió ardiendo en el borde de la alfombra.
La recogí y la tiré a la rejilla; luego, al ver el estado de Rod, extendí la mano hacia el borde de la pantalla -porque era una de esas chimeneas que tenían un fino protector de malla colgado de parte a parte, para proteger los dormitorios de los niños- y la cerré.
Se arrellanó en el asiento, con los brazos cruzados a la defensiva. Dio un par de caladas furtivas, luego ladeó la cabeza y empezó a pasear la mirada por la habitación, con unos ojos que parecían muy grandes en su cara delgada y pálida. Yo sabía lo que estaba buscando, y me sentí casi mareado de frustración y pena. Hasta entonces no había hecho mención alguna de la antigua visión; su comportamiento había sido turbador, desagradable, pero bastante racional. Ahora vi que nada había cambiado. Su mente seguía nublada. La bebida, quizá, sólo le servía para infundirle valor, y la truculencia era una forma desesperada de bravura.
Читать дальше