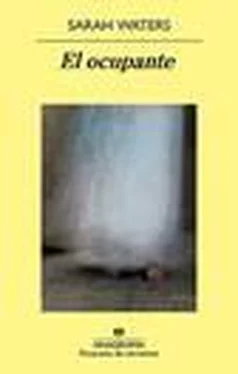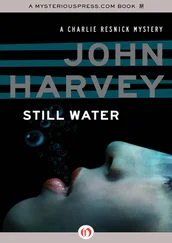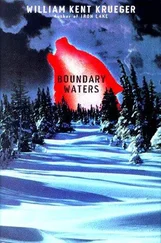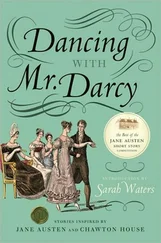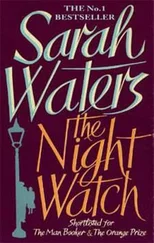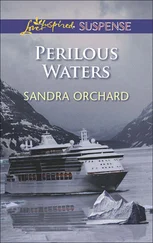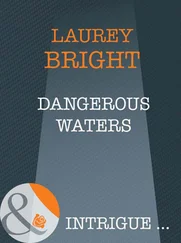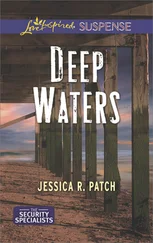Según parece, Roderick se mantuvo junto a la ventana abierta, aferrado al marco. Aún estaba muy borracho, pero además -y no era de extrañar, supongo, teniendo en cuenta lo que había vivido durante la guerra- se diría que la visión del fuego y el humo sofocante le paralizaban. Observó enloquecido pero impotente cómo su madre y su hermana salvaban la habitación; dejó que le ayudaran a ponerse a salvo, pero cuando le bajaron a la cocina y le sentaron a una mesa, envuelto en una manta, ya había empezado a comprender lo cerca que todos habían estado de una tragedia, y se agarró a la mano de su hermana.
– ¿Has visto lo que ha ocurrido, Caro? -le dijo-. ¿Ves lo que quiere? ¡Dios mío, es más listo de lo que yo creía! ¡Si no te hubieras despertado…! ¡Si no hubieras venido…!
– ¿Qué está diciendo? -preguntó la señora Ayres, sin comprender, y angustiada por el estado de Roderick-. Caroline, ¿de qué está hablando?
– De nada -respondió Caroline, sabiendo perfectamente a qué se refería Rod, pero queriendo proteger a su madre-. Todavía está bebido. Roddie, por favor.
Pero entonces, dijo Caroline, él empezó a comportarse «como un loco»; se llevó los pulpejos de las manos a los ojos, se tiró del pelo y después se miró horrorizado los dedos, porque tenía el pelo untado de aceite, que con el humo se había convertido en una especie de alquitrán arenoso. Se limpió las manos compulsivamente en la pechera ennegrecida. Empezó a toser, le costaba respirar y el esfuerzo por hacerlo le sumió en el pánico. Agarró de nuevo a Caroline.
– ¡Lo siento! -repitió, una y otra vez. Su aliento entrecortado olía a alcohol, tenía los ojos rojos, la cara cubierta de hollín y la camisa empapada de agua de lluvia. Aferró a su madre, con manos temblorosas-. ¡Lo siento, madre!
Después de la dura experiencia en la habitación incendiada, su conducta era inaceptable.
– ¡Cállate! -exclamó la madre, con la voz cascada-. ¡Oh, por el amor de Dios, cállate!
– Y, como él seguía balbuciendo y llorando, Caroline se le acercó, balanceó hacia atrás la mano y le abofeteó.
Dijo que sintió el escozor en la palma antes de darse cuenta de lo que había hecho; y después se tapó la boca con las manos, tan sobresaltada y asustada como si la hubieran golpeado a ella. Rod se calló bruscamente y se cubrió la cara. La señora Ayres le miraba, con los hombros temblorosos mientras recuperaba el resuello. Caroline dijo, con voz vacilante:
– Creo que todos estamos un poco enloquecidos. Estamos un poco locos… ¿Betty? ¿Estás ahí?
La chica se aproximó, con los ojos muy abiertos y la cara pálida y rayada, como un tigre, por unas franjas de hollín.
– ¿Estás bien? -dijo Caroline.
Betty asintió.
– ¿No te has quemado?
– No, señorita.
Lo dijo en un susurro, pero el sonido de su voz era sereno, y Caroline se tranquilizó.
– Buena chica. Te has portado muy bien, has sido muy valiente. Él… no está en sus cabales. Todos estamos desquiciados. ¿No hay agua caliente? Enciende la caldera, por favor, y pon unas ollas en el fogón, las suficientes para preparar el té y calentar tres o cuatro jofainas. Nos quitaremos la mugre más gruesa antes de subir al cuarto de baño. Madre, deberías sentarte.
La señora Ayres parecía distraída. Caroline rodeó la mesa para ayudarla a sentarse en una silla y la envolvió en una sábana de la cocina. Pero a ella también le temblaban los miembros, se sentía tan débil como si hubiera estado levantando unos pesos inmensos, y cuando su madre estuvo acomodada, cogió una silla y se desplomó en ella.
Durante los cinco o diez minutos siguientes, los únicos sonidos en la cocina fueron el rugido de la llama en el fogón, el borboteo creciente del agua que se calentaba y el tintineo de metal y loza mientras Betty trajinaba llenando palanganas y juntando toallas. Poco después, la chica llamó en voz baja a la señora Ayres y la ayudó a llegar al fregadero, donde se lavó las manos, la cara y los pies. Hizo lo mismo con Caroline; después miró dubitativa a Rod. Él, sin embargo, se había serenado lo suficiente para ver lo que querían que hiciera, y fue tambaleante al fregadero. Pero se movía como un sonámbulo cuando sumergió las manos en el agua, dejó que Betty se las enjabonara y las secara, y luego, con lasitud, observó cómo ella le limpiaba las manchas de la cara. Su pelo alquitranado resistió todas las tentativas que hizo Betty de lavarlo; optó por pasarle un peine para recoger los residuos de aceite entreverado con ceniza en una hoja de periódico e hizo luego una bola que depositó en el escurridero. Cuando Betty terminó, él se apartó en silencio para que ella tirase el agua sucia por el desagüe. Rod miró hacia el otro extremo de la cocina y vio los ojos de su hermana, y su expresión, dijo ella, era una mezcla tal de miedo y confusión que no pudo soportarlo. Se alejó de él y fue hacia su madre.
Entonces ocurrió una cosa muy extraña. Caroline acababa de dar un paso hacia la mesa cuando, por el rabillo del ojo, vio que su hermano hacía un movimiento, un gesto tan sencillo, pensó en aquel momento, como llevarse la mano a la cara para morderse una uña o frotarse la mejilla. En aquel momento, Betty también se movió: se apartó brevemente del fregadero para tirar una toalla dentro de un cubo que había en el suelo. Pero al volverse la chica lanzó un grito ahogado: Caroline miró con atención y, absolutamente atónita, vio más llamas por detrás de los hombros de su hermano. «¡Roddie!», gritó asustada. Él se volvió, vio lo que ella había visto y salió disparado. En el escurridor de madera, a unos centímetros de donde él había estado, ardía un pequeño revoltijo de fuego y humo. Era el periódico que Betty había utilizado para quitarle los rescoldos del pelo. Lo había convertido en una especie de paquete que ahora, de algún modo, increíblemente, había empezado a arder.
El fuego no era nada, por supuesto, comparado con el pequeño infierno aterrador que habían afrontado en la habitación de Roderick. Caroline cruzó rápidamente la cocina y tiró el paquete al fregadero. El papel llameó y no tardó en apagarse; el papel ennegrecido, similar a una telaraña, conservó su forma hasta un momento antes de deshacerse en pedazos. Lo pasmoso era cómo podía haberse originado aquel fuego. La señora Ayres y Caroline se miraron, nerviosísimas. «¿Qué has visto?», le preguntaron a Betty, y ella contestó, con ojos despavoridos:
– ¡No lo sé, señorita! ¡Nada! Sólo el humo y las llamas amarillas, que subían por detrás del señor Roderick.
Parecía tan desconcertada como los demás. Después de reflexionar, sólo llegaron a la conclusión incierta de que una de las carbonillas que Betty había retirado con el peine del pelo de Roderick todavía conservaba la llama, y el periódico seco le había hecho recobrar vida. Naturalmente, era una idea inquietante. Empezaron a mirar alrededor nerviosos, casi esperando que resurgiese el fuego. Roderick, en especial, estaba angustiado y aterrorizado. Cuando su madre dijo que quizá ella, Caroline y Betty deberían ir a su habitación para rastrillar de nuevo las cenizas, ¡gritó que no le dejaran solo! ¡Tenía miedo de quedarse solo! ¡No podía controlarlo! Se lo llevaron con ellas, sobre todo por miedo a que volviera a perder los estribos. Le buscaron una silla intacta y él se sentó con las piernas recogidas, las manos en la boca, los ojos desorbitados, mientras ellas examinaban con cautela una por una las superficies negras. Pero todo estaba frío, negro y muerto. Abandonaron la búsqueda justo antes del alba.
Desperté una o dos horas más tarde, bastante fatigado por mis malos sueños, pero felizmente ignorante de la catástrofe que había estado a punto de devorar Hundreds Hall por la noche; de hecho, no supe nada del incendio hasta que me lo dijo uno de mis pacientes de la tarde, a quien a su vez se lo había contado un comerciante que había estado en el Hall por la mañana. Al principio no di crédito a la historia. Me parecía imposible que la familia hubiera sufrido una calamidad semejante y no me lo hubieran notificado. Después, otro hombre me habló del incidente como si ya lo conociera todo el mundo. Todavía dudando, telefoneé a la señora Ayres, y para mi asombro confirmó el entero episodio. Parecía tan ronca y tan cansada que me maldije por no haberla llamado antes, cuando habría podido presentarme en la casa, porque desde hacía poco pasaba una noche a la semana en los pabellones del hospital del condado, y esa noche me tocaba el turno y no podía ausentarme. La señora Ayres me prometió que ella, Caroline y Roderick estaban sanos y salvos, pero fatigados. Dijo que el fuego les había dado a todos «un pequeño susto»: fue así como lo expresó, y quizá debido a estas palabras me imaginé que el percance había sido relativamente leve. Recordé con absoluta claridad el estado en que se encontraba Roderick cuando le dejé; recordé la terquedad con la que mezclaba bebidas, y que había tirado una astilla encendida que ardió sin ser vista sobre la alfombra. Supuse que había provocado un pequeño incendio con un cigarrillo… Pero sabía que hasta un fuego pequeño puede producir gran cantidad de humo. Sabía también que los peores efectos del humo inhalado se manifestaban con frecuencia uno o dos días después del incendio. Así que me acosté preocupado por la familia y pasé otra mala noche por su causa.
Читать дальше