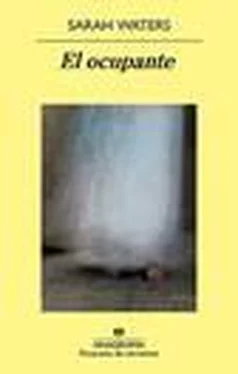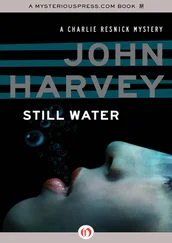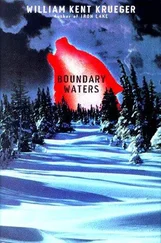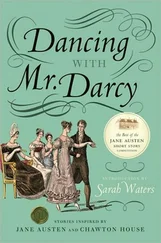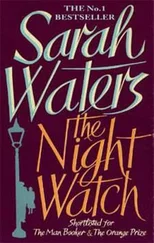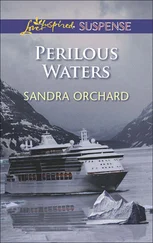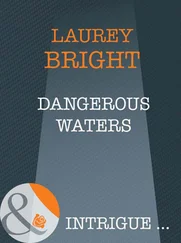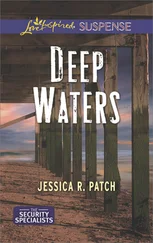– ¿Usted cree que Rod…? -dije, horrorizado.
Ella se apresuró a responder:
– No lo sé. La verdad, no lo sé. Pero he estado pensando en lo que le contó a usted aquel día en la consulta. Y esas marcas que descubrimos en las paredes de su cuarto… eran quemaduras, ¿no? Además, hay otra cosa.
Y entonces me contó el pequeño y extraño incidente en la cocina, cuando la bola de papel de periódico había ardido a espaldas de Rod. Como ya he explicado, en aquel momento todos lo atribuyeron a un rescoldo. Pero después Caroline había ido a echar otra ojeada al lugar del suceso y había encontrado una caja de cerillas en una estantería cercana. No lo creyó muy probable, pero le pareció posible que Roderick, sin que nadie le viera, hubiera cogido una cerilla y prendido el papel él mismo.
Aquello se me antojó excesivo. Dije:
– No quiero dudar de usted, Caroline. Pero todos han vivido una dura experiencia. No me sorprende que vieran más llamas.
– ¿Cree que el papel ardiendo fue imaginación nuestra? ¿De los cuatro?
– Pues…
– No fue nada imaginario, se lo prometo. Las llamas eran de verdad. Y si no las causó Roddie, entonces… ¿qué fue? Es lo que más me asusta. Por eso pienso que tiene que haber sido Rod.
Yo no veía del todo adonde iba a parar; pero estaba claramente muy asustada.
– Vamos a calmarnos -dije-. No hay ninguna prueba de que el fuego no fuera un accidente, ¿o sí?
– No estoy tan segura -dijo ella-. Me pregunto, por ejemplo, qué pensaría un policía. ¿Sabe que el empleado de Paget vino ayer a traer la carne? Olió el humo y dio una vuelta para asomarse a las ventanas antes de que yo pudiera impedírselo. Fue bombero en Coventry durante la guerra, ¿sabe? Le conté una mentira sobre un calentador de petróleo, pero le vi hacer una inspección a fondo y tomar nota de todo. Le vi en la cara que no me creía.
– ¡Pero lo que usted sugiere es monstruoso! -dije, en voz baja-. Pensar que Rod, fríamente, merodea por el cuarto…
– ¡Lo sé! ¡Sé que es horrible! Y no digo que lo hiciera adrede, doctor. No creo que quisiera hacer daño a nadie. Creería cualquier cosa antes que eso. Pero, bueno… -Contrajo la expresión en una mueca de tremenda desdicha-. ¿No puede la gente a veces cometer maldades sin ser consciente de ello?
No respondí. Paseé de nuevo la mirada por los muebles deshechos: la butaca, la mesa, el escritorio con el tablero calcinado y ceniciento, sobre el que tantas veces había visto a Rod enfrascado, en un estado muy próximo a la desesperación. Recordé cómo, pocas horas antes del incendio, había estado despotricando contra su padre, contra su madre, contra la finca entera. «Esta noche habrá movimiento», me había dicho, con un temor atroz; y yo aparté de él la mirada -¿no fue lo que hice?- y miré hacia las sombras de su habitación y vi las paredes del techo marcadas -¡casi infestadas!- con aquellas desconcertantes manchas negras.
Me pasé una mano por la cara.
– Oh, Caroline -dije-. Es una historia horrible. No puedo evitar sentirme responsable.
– ¿Qué quiere decir?
– ¡No debería haberle dejado solo! Le dejé en la estacada. A toda la familia… ¿Dónde está Rod ahora? ¿Qué dice?
Nuevamente me miró de un modo raro.
– Le hemos instalado arriba, en su antigua habitación. Pero no hemos conseguido sacarle nada razonable. Está…, está realmente decaído. Creemos que podemos confiar en Betty, pero no queremos que la señora Bazeley lo vea. No queremos que nadie lo vea, si podemos evitarlo. Los Rossiter vinieron ayer y tuve que despedirles, por si Rod armaba algún jaleo. No es un shock, es… otra cosa. Madre le ha quitado el tabaco y lo demás. Ella… -sus párpados aletearon y sus mejillas enrojecieron ligeramente- le ha encerrado con llave.
– ¿Encerrado?
No podía creerlo.
– Verá, mi madre ha estado pensando en el incendio, igual que yo. Al principio creyó que era un accidente; todos lo creímos. Después, por la forma en que Rod se comportaba y las cosas que decía, quedó claro que había algo más. Tuve que hablarle de esas otras cosas. Ahora ella tiene miedo de que él haga algo.
Se hizo a un lado y empezó a toser, y esta vez la tos no remitía. Había hablado demasiado y con excesiva vehemencia, y el día era glacial. Parecía cansadísima y enferma.
La llevé a la salita y allí la examiné. Después fui al piso de arriba para ver a su madre y a su hermano.
Primero vi a la señora Ayres. Estaba recostada en las almohadas, envuelta en chales y mañanitas, con el pelo largo y suelto sobre los hombros, que le daba a la cara una expresión pálida y doliente.
– Oh, doctor Faraday -dijo con voz ronca-. ¿Puede usted creer esta nueva calamidad? Empiezo a pensar que debe de haber una especie de maldición contra mi familia. No lo entiendo. ¿Qué hemos hecho? ¿A quién hemos ofendido? ¿Lo sabe usted?
Lo preguntaba con seriedad. Cogí una silla y, mientras empezaba a examinarla, dije:
– Sin duda, ya han tenido ustedes su ración de mala suerte. Lo lamento muchísimo.
Tosió, y se inclinó para hacerlo, y luego volvió a recostarse. Pero sostuvo mi mirada.
– ¿Ha visto la habitación de Roderick?
Yo estaba moviendo el estetoscopio.
– Sólo un segundo, por favor… Sí.
– ¿Ha visto el escritorio, la mesa?
– Procure no hablar durante un momento.
La incliné hacia delante para auscultarle la espalda. Después guardé el estetoscopio y, sintiendo que me miraba, asentí.
– Sí.
– ¿Y qué piensa al respecto?
– No lo sé.
– Yo creo que sí lo sabe. ¡Oh, doctor, nunca pensé que viviría para tener miedo de mi propio hijo! Pienso continuamente en lo que ha ocurrido. Cada vez que cierro los ojos veo llamas.
Le tembló la voz. Tuvo otro acceso de tos, más serio que el primero, y no pudo terminar. Le sujeté los hombros mientras temblaba y después le di un sorbo de agua y un pañuelo limpio para que se enjugase la boca y los ojos. Se dejó caer sobre las almohadas, acalorada y exhausta.
– No debe hablar tanto -dije.
Ella movió la cabeza.
– ¡Tengo que hablar! Sólo puedo hablar de esto con usted y con Caroline, y ella y yo nos hablamos con rodeos. Ayer me lo contó todo…, ¡cosas increíbles! ¡No podía creerlas! Me dijo que Roderick se estaba comportando casi como un loco. Que su habitación se quemó, antes del incendio. Que le enseñó a usted las mateas, ¿verdad?
Me removí, incómodo.
– Me enseñó algo, sí.
– ¿Por qué no me dijeron nada ninguno de los dos?
– No queríamos disgustarla. Queríamos ahorrárselo, si era posible. Naturalmente, si hubiera tenido indicios de que el estado de Roderick conduciría a algo semejante…
Su expresión se entristeció aún más.
– Su «estado», ha dicho. Luego sabía que estaba enfermo.
– Sabía que no estaba bien -dije-. Para ser sincero, sospechaba que distaba mucho de estar bien. Pero le hice una promesa.
– Fue a verle, creo, y le contó una historia sobre la casa. ¿Le dijo que aquí dentro había algo que deseaba su mal? ¿Es verdad eso?
Vacilé. Ella lo vio y dijo, con una seriedad humilde:
– Por favor, sea sincero conmigo, doctor.
– Sí, es verdad. Lo siento -le dije entonces. Y le conté todo lo que había sucedido: el ataque de pánico de Roderick en mi consulta, su extraño y aterrador relato, su malhumor y su furia desde entonces, las amenazas implícitas en algunas de sus palabras…
Ella escuchó en silencio; al cabo de un rato extendió la mano y cogió la mía a ciegas. Vi que tenía las uñas protuberantes y provectas, y todavía sucias de hollín. Unas ascuas que volaban por el aire le habían marcado los nudillos, y las cicatrices se asemejaban a las de su hijo. Me apretaba más fuerte a medida que se lo iba contando, y cuando terminé mi narración me miró como perpleja.
Читать дальше