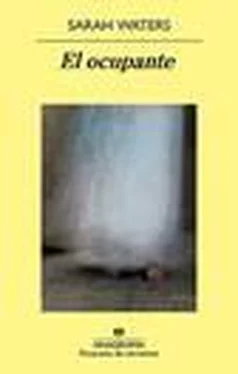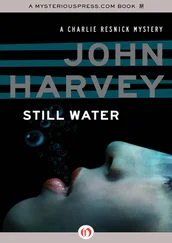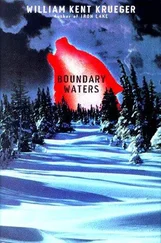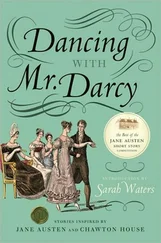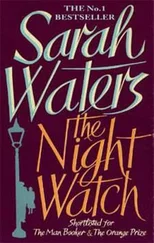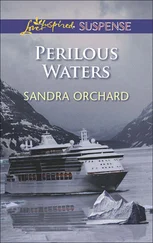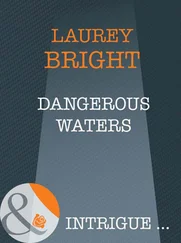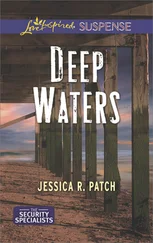Él reflexionó.
– Has pensado en la epilepsia, supongo.
– Fue mi primera idea. Sigo pensando que podría explicar parte del caso. El aura, que produce sensaciones extrañas…, auditivas, visuales y demás. El propio ataque, el cansancio subsiguiente; todo encaja, hasta cierto punto. Pero no creo que sea todo.
– ¿Y un mixedema?
– También lo pensé. Pero es muy difícil no verlo, ¿no? Y no hay señales.
– ¿No podría ser algo que interfiere con la función cerebral? ¿Un tumor, por ejemplo?
– ¡Dios, espero que no! Es posible, por supuesto. Pero no hay otros síntomas… No, tengo el presentimiento de que es puramente nervioso.
– Pues eso ya es bastante malo.
– Lo sé -dije-. Y su madre y su hermana no saben nada. ¿Crees que debería decírselo? Es lo que más me preocupa.
Movió la cabeza, inflando las mejillas.
– Ahora tú las conoces mejor que yo. Seguro que Roderick no te lo agradecerá. Por otra parte, podría empujarle a una crisis.
– O que se vuelva totalmente inaccesible.
– Es un riesgo, ciertamente. ¿Por qué no te tomas un día o dos para pensártelo?
– Y entretanto -dije, sombríamente- las cosas en Hundreds van paso a paso hacia el caos.
– Bueno, eso, al menos, no es tu problema -dijo Graham.
Lo dijo con bastante indiferencia: la recordaba de otras conversaciones nuestras sobre los Ayres, pero esta vez me irritó un poco. Terminé mi bebida y volví despacio a casa, agradecido de que me hubiera escuchado, aliviado por haber comunicado los detalles del caso, pero todavía sin saber qué hacer. Y cuando entré en la consulta oscura y vi las dos sillas delante de la salamandra, y me pareció volver a oír la voz entrecortada y desesperada de Rod, su relato recobró toda su fuerza y comprendí que era mi deber para con la familia darles al menos, y cuanto antes, algunos datos sobre su estado.
Pero el viaje que hice a la casa al día siguiente fue bastante deprimente. Se diría que mi relación con los Ayres se limitaba ahora a avisarles de algo o a hacer alguna tarea penosa en su lugar. Además, al llegar el nuevo día mi resolución había flaqueado un poco. Volví a pensar en la promesa que había hecho y conduje el coche como encogido y con desgana, si tal cosa es posible, esperando ante todo no encontrarme con Rod en el parque ni en la casa. Sólo hacía unos días de mi última visita, y no me esperaban ni la señora Ayres ni Caroline; las encontré en la salita, pero vi al instante que al presentarme así, sin avisar, las había desconcertado un poco.
– ¡Caramba, doctor, nos mantiene usted alerta! -dijo la señora Ayres, llevándose a la cara una mano sin anillos-. No me habría puesto la ropa de estar por casa si hubiera sabido que vendría a vernos. Caroline, ¿tenemos algo en la cocina para ofrecerle al doctor con el té? Creo que hay pan y mantequilla. Mejor que llames a Betty.
Yo no había querido telefonear antes por miedo a alarmar a Roderick, y estaba tan habituado a ir y venir de Hundreds que no se me había ocurrido pensar que mi visita pudiera importunarles. La señora Ayres habló educadamente, pero con un deje quejumbroso en su voz. Nunca la había visto tan descompuesta; era como si la hubiese sorprendido sin su amuleto, así como sin sus polvos y anillos. Pero el motivo de su arranque de mal humor se puso de manifiesto en otro momento, porque para sentarme tuve que retirar del sofá varias cajas planas y combadas: eran cajas con álbumes de fotos de la familia que Caroline acababa de desenterrar de un armario del cuarto donde pasaban las mañanas, y que una vez examinadas resultó que estaban manchadas de humedad, recubiertas de moho y prácticamente estropeadas.
– ¡Qué tragedia! -dijo la señora Ayres, mostrándome las hojas que se desmenuzaban-. Aquí debe de haber ochenta años de fotos, y no sólo de la familia del coronel, sino también de la mía, los Singleton y los Brooke. Y fíjese que llevo meses pidiendo a Caroline y a Roderick que buscaran estas fotografías para ver si estaban intactas. No sabía que estuviesen en el armario de ese cuarto; creía que estaban guardadas bajo llave en uno de los desvanes.
Miré a Caroline, que había vuelto después de salir corriendo en busca de Betty y pasaba las páginas de un libro con un aire distante y paciente. Sin levantar la vista de la página dijo:
– Me parece que no habrían estado más a salvo en los desvanes. La última vez que puse los pies allí fue para echar una ojeada a unas goteras. Había cestas de libros de cuando Roddie y yo éramos niños, todos comidos por el moho.
– Pues ojalá me lo hubieras dicho, Caroline.
– Estoy segura de que te lo dije en su momento, madre.
– Sé que tu hermano y tú tenéis muchas cosas en que pensar, pero esto es una decepción inmensa. Mire, doctor. -Me tendió una antigua carte de visite acartonada, con su pintoresco y descolorido motivo Victoriano, ya prácticamente oscurecido por manchas de color herrumbre-. Ésta es del padre del coronel cuando era joven. Yo pensaba que Roderick se le parecía mucho.
– Sí -dije, distraído. Pero aguardaba nervioso la ocasión de hablar-. A propósito, ¿dónde está Roderick?
– Oh, en su habitación, supongo. -Cogió otra foto-. Ésta también está estropeada… Y ésta… Recuerdo que esta otra…, ¡oh, qué horror! ¡Está destrozada! Mi familia, justo antes de la guerra. Aquí están todos mis hermanos, mire, apenas se les distingue: Charlie, Lionel, Mortimer, Frank; y mi hermana, Cissie. Yo llevaba casada un año y había vuelto a casa con el bebé, y entonces no lo sabíamos, pero la familia no volvería a reunirse nunca, porque seis meses después empezaron los combates y dos de los chicos perdieron la vida casi de inmediato.
Una nota de auténtica pena le empañó la voz, y esta vez Caroline alzó los ojos y nuestras miradas se cruzaron. Llegó Betty y le mandaron que trajera el té -que a mí no me apetecía, ni tenía tiempo para tomarlo-, y la señora Ayres continuó mirando fotos borrosas, con un semblante triste y ausente. Pensé en lo que había sufrido en los últimos tiempos y en la horrible noticia que había venido a darle; observé los movimientos nerviosos de sus manos, que sin los anillos parecían desnudas y de anchos nudillos. Y de repente la idea de abrumarla con una congoja más me pareció demasiado. Recordé la conversación que había tenido con Caroline la semana anterior sobre su hermano; se me ocurrió que quizá debería hablar con ella, al menos antes que con su madre. Pasé unos minutos intentando llamar su atención en vano; después, cuando Betty volvió con la bandeja del té, me levanté para ayudarla y le pasé su taza a Caroline mientras Betty le entregaba la suya a la señora Ayres. Y cuando Caroline me miró, algo sorprendida, al extender la mano para tomar el platillo, me incliné hacia ella y susurré:
– ¿Podemos hablar a solas?
Ella retrocedió, asustada por estas palabras, o simplemente por el soplo de mi aliento sobre su mejilla. Me miró a la cara, miró a su madre y me hizo una señal de asentimiento. Volví al sofá. Dejamos transcurrir cinco o diez minutos mientras tomábamos el té y las rebanadas delgadas y secas del bizcocho que lo acompañaban.
Luego se inclinó hacia delante, como si se le hubiera ocurrido una idea.
– Madre -dijo-, iba a decírtelo. He reunido algunos libros viejos para dárselos a la Cruz Roja. Quizá el doctor Faraday pueda llevarlos a Lidcote en su coche. No quiero pedírselo a Rod. Perdone que le moleste, doctor, pero ¿le importaría? Están en la biblioteca, embalados y listos.
Lo dijo sin un parpadeo de cohibición y sin la menor traza de rubor en la cara, pero debo confesar que a mí me latía fuertemente el corazón. La señora Ayres, a regañadientes, dijo que suponía que podría soportar nuestra ausencia durante unos minutos, y siguió revisando los álbumes mohosos.
Читать дальше