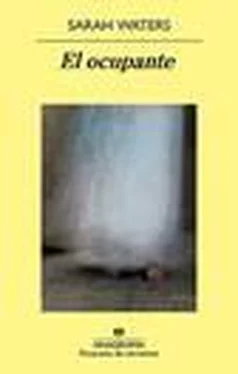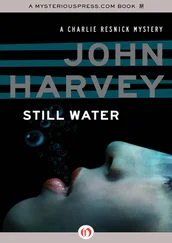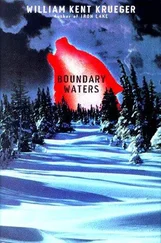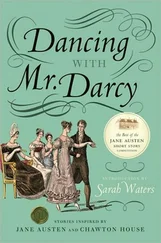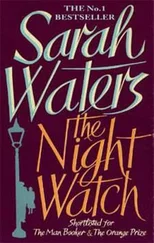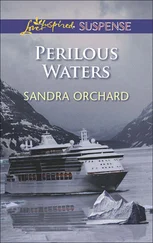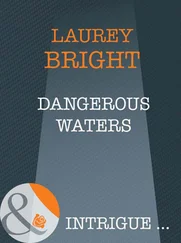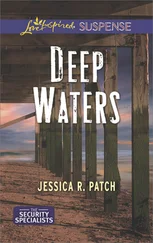– ¡No fue así! ¿No lo comprende? Dios, ojalá no hubiera dicho nada. Me ha pedido que se lo contara. Yo no quería, pero me ha obligado. ¡Ahora me lo lanza a la cara, como si yo fuese un chiflado!
– Si durmiera bien una noche entera…
– Se lo he dicho: si me duermo, la cosa volverá.
– No, Rod. Se lo prometo, sólo volverá si no duerme, porque es una alucinación…
– ¿Una alucinación ? ¿Es eso lo que piensa?
– Una alucinación alimentada por su propia fatiga. Creo que debería marcharse del Hall una temporada. Ahora mismo, tomarse unas vacaciones.
Se estaba poniendo el suéter y cuando su cara emergió del cuello me miró, incrédulo.
– ¿Irme? ¿No ha oído absolutamente nada de lo que le he dicho? ¡Si me fuera, quién sabe lo que ocurriría! -Rápidamente se alisó el pelo y empezó a ponerse el abrigo. Había mirado el reloj-. He estado fuera demasiado tiempo. Por su culpa, también. Tengo que volver.
– Al menos déjeme que le dé un poco de Luminal.
– ¿Una medicina? -dijo-. ¿Cree que me servirá de algo? -Y acto seguido, con un tono crispado, al ver que yo me dirigía a una estantería y cogía un tubo de comprimidos, dijo-: No. En serio. Me atiborraron de esas pastillas después del accidente. No las quiero. No me las dé, las tiraré.
– Quizá cambie de opinión.
– No cambiaré.
Rodeé el mostrador con las manos vacías.
– Rod, por favor, escúcheme. Verá, si no puedo convencerle de que abandone la casa, conozco a un hombre, un buen médico. Tiene una clínica en Birmingham para casos como el suyo. Permítame que le pida que hable con usted; que le escuche. Es lo único que hará: escucharle mientras usted habla con él como acaba de hablar conmigo.
Se le endureció el semblante.
– Un médico mental, quiere decir. Un psiquiatra o un psicólogo, o como diablos les llame. No es mi problema. No es mi problema en absoluto. El problema está en Hundreds. ¿No lo ve? No necesito un médico ni tampoco un… -buscó una palabra- párroco o algo parecido. Si ha pensado que lo necesito…
Dije, en un impulso:
– ¡Déjeme que le acompañe, entonces! ¡Déjeme que pase un rato en su habitación para ver si eso aparece!
El vaciló, pensándolo; y el hecho de que lo pensara, como si la idea le pareciese posible, sensata, razonable, fue casi más perturbador que todo lo demás. Pero movió la cabeza y recobró el tono frío.
– No, no puedo arriesgarme. No probaré. A eso no le gustaría. -Se puso la gorra-. Tengo que irme. Perdone, siento habérselo contado. Debería haber sabido que no lo entendería.
– Escúcheme, por favor, Rod. -Ahora la idea de que se marchara era espantosa-. ¡No puedo dejarle en este estado de ánimo! ¿Ha olvidado cómo estaba ahora mismo? ¿Se ha olvidado de ese pánico atroz? ¿Y si vuelve a sentirlo?
– No lo haré -dijo-. Usted me ha pillado desprevenido, eso es todo. Para empezar, no debería haber venido. Me necesitan en casa.
– Por lo menos hable con su madre. O déjeme que hable yo con ella.
– No -dijo ásperamente. Estaba ya en la puerta pero se volvió hacia mí y, como en otra ocasión anterior, me desconcertó la auténtica ira que vi en sus ojos-. No tiene que saber nada. Ni tampoco mi hermana. No debe decírselo. Ha dicho que no se lo diría. Me ha dado su palabra, y me he fiado de ella. Tampoco hable con ese médico amigo. Dice que me estoy volviendo loco. Muy bien, siga creyéndolo, si así se siente mejor, si es demasiado cobarde para afrontar la verdad. Pero al menos tenga la decencia de dejarme enloquecer solo.
Su tono fue duro y ecuánime, y parecía absurdamente racional. Se colgó del hombro la correa de la cartera y se cerró las solapas del abrigo, y sólo la palidez de su rostro y los ojos ligeramente enrojecidos delataban el fantástico delirio de que era víctima; por lo demás, tenía el mismo aspecto de antes, el de un joven hacendado. Supe que no podría retenerle. Se había dirigido a la puerta de la consulta, pero como era evidente, por los sonidos que llegaban del otro lado, que estaban llegando mis primeros pacientes de la tarde, me indicó con un gesto impaciente la habitación de mi despacho y le conduje a ella para que saliera por el jardín. Pero lo hice con el corazón encogido y un sentimiento de frustración terrible, y en cuanto se cerró la puerta volví a la ventana de la consulta y me aposté junto al visillo polvoriento para verle reaparecer en la esquina de la casa y cojear hacia el coche velozmente por la calle mayor.
¿Qué iba a hacer yo? Estaba claro -horriblemente claro- que en las últimas semanas Rod había sufrido alucinaciones muy poderosas. En cierto sentido no era de extrañar, a causa de la tremenda serie de cuitas que recientemente había tenido que soportar. A todas luces, la tensión y la sensación de amenaza habían sobrepasado la capacidad de su cerebro, hasta el punto de creer que las «cosas corrientes», como él repetía, se sublevaban contra él. No era quizá una sorpresa que la enajenación se hubiera presentado por primera vez la noche en que debía ejercer de anfitrión en una fiesta para su vecino más afortunado; y también consideré tristemente significativo que la peor experiencia se hubiese centrado en un espejo… que, antes de haber emprendido «su paseo», había reflejado las cicatrices de su cara y había terminado hecho añicos. Todo esto, como digo, ya era suficientemente horrible, pero cabía explicarlo como el producto del estrés y la tensión nerviosa. Más perturbador e inquietante era, a mi entender, el hecho de que siguiese totalmente convencido de la idea delirante generada por aquel temor, en apariencia lógico, de que a su madre y su hermana las «infectara», si él no estaba allí para evitarlo, la cosa diabólica que supuestamente había invadido su habitación.
Pasé las horas siguientes dando vueltas al estado de Rod. Mientras atendía a los demás pacientes, en parte seguía con él, escuchando con horror y desolación la atroz historia que me contaba. No creo que hubiese habido en toda mi vida profesional un momento de mayor indecisión sobre la conducta que debía adoptar. Sin duda mi relación con su familia interfería en mi juicio. Probablemente debería haber pasado de inmediato el caso a otro médico. Pero ¿en qué sentido era un caso? Roderick no había venido a mi casa aquel día a solicitar consejo médico. Como él mismo había señalado, se resistía a confiar en mí. Y desde luego estaba excluido que a mí o a cualquier otro facultativo nos pagara para prestarle ayuda o consejo. En aquel momento no sospechaba que fuese un peligro para sí mismo o para otros. Se me antojaba mucho más probable que su alucinación fuese cobrando fuerza gradualmente hasta acabar consumiéndole: dicho de otro modo, que acabaría sumiéndole en una crisis mental absoluta.
Mi mayor dilema era qué decirles -si les decía algo- a la señora Ayres y a Caroline. Había dado mi palabra a Rod de que no les diría nada, y si bien sólo hablaba en serio a medias cuando me comparé con un cura, ningún médico se toma a la ligera la promesa de guardar un secreto. Pasé una noche muy agitado, decidiendo ahora una cosa y después otra… Por fin, poco antes de las diez, corrí a la casa de los Graham para comentar el caso con ellos. Por entonces les visitaba menos y a Graham le sorprendió verme. Dijo que Anne estaba arriba -uno de los niños estaba ligeramente indispuesto-, pero me llevó al cuarto de estar y escuchó todo mi relato.
Le conmocionó tanto como a mí.
– ¿Cómo es posible que las cosas hayan llegado tan lejos? ¿No hubo indicios?
– Sabía que algo no andaba bien, pero no tanto -dije.
– ¿Qué vas a hacer ahora?
– Intento decidirlo. Ni siquiera tengo un diagnóstico firme.
Читать дальше