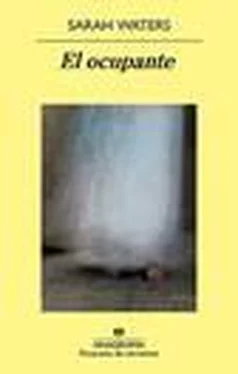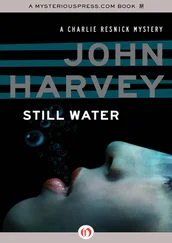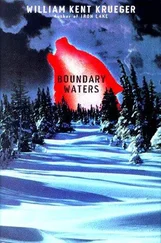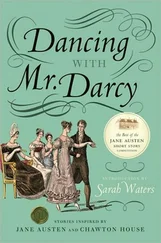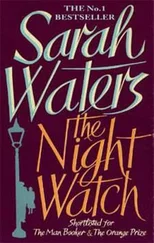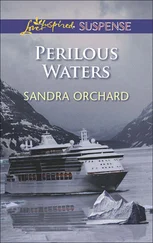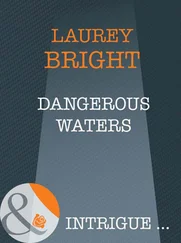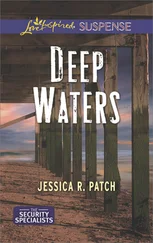– No son como ésta.
– Vaya, ¿cómo es ésta?
Bajó la mirada.
– Es… algo sucio.
Lo dijo con una expresión y un gesto de asco; y la combinación concreta de palabras -«infección», «sucio»- me inspiró una idea embrionaria sobre la naturaleza de su dolencia. Yo estaba tan sorprendido y consternado y a la vez tan aliviado de que su problema fuese tan prosaico, que casi sonreí.
– ¿Es eso, Rod? Dios santo, ¿por qué no vino a verme antes?
Me miró sin comprender, y cuando expresé más claramente lo que quería decir, soltó una risa espantosa.
– Dios mío -dijo, enjugándose la cara-. ¡Si fuera tan sencillo como eso! Y si le digo mis síntomas… -Su semblante se tornó sombrío-. Si se los digo no me creerá.
– Inténtelo, por favor -le apremié.
– ¡Ya le he dicho que quiero hacerlo!
– Bueno, ¿cuándo aparecieron esos síntomas?
– ¿Cuándo? ¿Cuándo cree? La noche de aquella maldita fiesta.
Yo ya lo había intuido.
– Su madre dijo que le dolía la cabeza. ¿Así empezó?
– El dolor de cabeza no fue nada. Sólo lo dije para ocultar lo otro, lo verdadero.
Yo veía sus esfuerzos. Dije:
– Dígamelo, Rod.
Se llevó una mano a la boca, para empujarse el labio entre los dientes.
– Si se supiera…
Lo malinterpreté.
– Le doy mi palabra de que no se lo diré a nadie.
Esto le alarmó.
– ¡No, no debe hacerlo! ¡No debe decírselo a mi madre ni a mi hermana!
– No, si usted no quiere.
– Ha dicho que usted era como un cura, ¿se acuerda? Un cura guarda secretos, ¿no? ¡Prométamelo!
– Se lo prometo, Rod.
– ¿Lo dice en serio?
– Por supuesto.
Apartó la mirada y se tocó otra vez el labio, y guardó silencio durante tanto rato que pensé que se había ensimismado y estaba ausente. Pero después dio una calada vacilante del cigarrillo e hizo un gesto con la copa.
– Muy bien. Dios sabe que será un alivio compartirlo con alguien. Pero antes tiene que darme otro jerez. No puedo decírselo sobrio.
Le escancié una buena cantidad -las manos le temblaban todavía demasiado para servirse la bebida él solo-, la apuró de un golpe y me pidió otra copa. Y cuando se la hubo bebido empezó, despacio y titubeando, a contarme exactamente lo que le había sucedido la noche en que Gyp atacó a la hija de los Baker-Hyde.
Como yo ya sabía, él había dudado desde el principio en asistir a la fiesta. Dijo que no le caían bien los Baker-Hyde; le molestaba la idea de hacer de «anfitrión» y se sintió ridículo al vestir ropa de gala que no se había puesto desde hacía unos tres años. Pero había accedido por Caroline y por complacer a su madre. Era verdad que la noche en cuestión se había retrasado en la granja, aunque sabía que todos supondrían que «simplemente se había estado entreteniendo». Le retuvo una pieza de una maquinaria que fallaba, porque tal como Makins llevaba semanas prediciendo, la bomba de Hundreds estaba finalmente a punto de reventar, y era imposible solucionar sin ayuda el problema de la granja. Rod sabía tanto de aquellas cosas como un mecánico, gracias a haber servido en la RAF; él y el hijo de Makins repararon la bomba y siguieron trabajando, pero terminaron bastante después de las ocho. Cuando cruzó el parque y entraba deprisa en el Hall por la puerta del jardín, los Baker-Hyde y el señor Morley ya estaban llegando a la casa. Rod vestía todavía la ropa de la granja y estaba sucio de polvo y grasa. Pensó que no le daría tiempo a subir a lavarse debidamente al cuarto de baño de la familia; pensó que bastaría con sumergir la cabeza en el agua caliente de su lavabo. Llamó a Betty, pero estaba en el salón, atendiendo a los invitados. Aguardó y volvió a pulsar el timbre; finalmente bajó a la cocina en busca del agua.
Dijo que entonces ocurrió la primera cosa extraña. La ropa de la fiesta estaba extendida y lista encima de su cama. Como muchos ex soldados, era ordenado y pulcro con la ropa, y ese día temprano él mismo había cepillado las prendas y las había preparado. Cuando volvió de la cocina, se lavó rápidamente y se puso el pantalón y la camisa, y luego buscó el cuello… y no lo encontró. Levantó la chaqueta y miró debajo. Miró debajo de la cama -buscó en todas partes, en cada lugar probable e improbable-, y el condenado cuello no aparecía por ningún lado. Era tanto más exasperante porque el cuello era, por supuesto, el que debía acompañar a la camisa que se había puesto. Era uno de los pocos sin remendar ni voltear que le quedaban, así que no podía ir al cajón y sacar otro.
– Parece una estupidez, ¿verdad? -me dijo, abatido-. Ya entonces sabía que lo era. En primer lugar, no quería ir a la puñetera fiesta, pero yo, el supuesto anfitrión, el amo de Hundreds, ¡estaba haciendo esperar a todo el mundo, revolviendo todo el cuarto como un imbécil porque sólo tenía un cuello alto decente!
Fue en aquel momento cuando llegó Betty, enviada por la señora Ayres para averiguar la causa del retraso. Él le explicó lo que ocurría y le preguntó si ella había cambiado el cuello de sitio; ella le dijo que no lo había visto desde la mañana, cuando se lo llevó a su cuarto con las demás prendas lavadas. Él dijo: «Bueno, por lo que más quieras, ayúdame a buscarlo», y ella estuvo un minuto buscando, mirando en todos los lugares donde él ya había mirado, y no lo encontró, hasta que Rod se sintió tan frustrado por aquel contratiempo que le dijo, «creo que de malos modos», que no buscara más y que volviera con la madre. Cuando ella se fue abandonó la búsqueda. Fue al cajón para intentar improvisar un cuello de noche con uno de los cotidianos. No se habría preocupado tanto si hubiera sabido que los Baker-Hyde habían llegado informalmente vestidos. Así las cosas, lo único en que pensaba era en la cara de decepción que pondría su madre si se presentaba en el salón «vestido como un puñetero colegial astroso».
Entonces sucedió algo mucho más extraño. Mientras revolvía furioso en los cajones, oyó un sonido a su espalda, en la habitación vacía. Era una salpicadura, suave pero inequívoca, por lo que supuso en el acto que algo en la repisa del lavabo había caído de algún modo en la pila. Se volvió para mirar… y no dio crédito a sus ojos. Lo que había caído en el agua era el cuello perdido.
Automáticamente corrió a rescatarlo; luego se quedó con el cuello en la mano, intentando entender cómo habría ocurrido una cosa semejante. Estaba segurísimo de que el cuello no estaba en la repisa. No había cerca ninguna otra superficie de la que pudiera haber resbalado… y ningún motivo, de todos modos, para que resbalase. No había nada encima del lavabo donde podría haber estado antes de caerse -ni un aplique de luz ni ningún tipo de gancho-, aun suponiendo, de entrada, que algo como un cuello blanco rígido hubiera podido colgarse, inadvertido, de una luz o un gancho. Dijo que lo único que había era «una especie de mancha pequeñísima» en el yeso del techo, encima de su cabeza.
En aquel momento se quedó desconcertado, pero no estaba nervioso. El cuello goteaba agua con jabón, pero un cuello mojado le pareció mejor que ninguno, y lo secó lo mejor que pudo y luego, delante del espejo del tocador, lo prendió a la camisa y se hizo el nudo de la corbata. A continuación sólo le faltaba atarse los puños, engominarse el pelo y peinarlo. Abrió el estuche de marfil donde guardaba sus gemelos de etiqueta; y estaba vacío.
Aquello era tan absurdo y desquiciante, dijo, que se rió. No había visto los gemelos aquel día con sus propios ojos, pero por la mañana sus dedos habían chocado casualmente con el estuche y recordaba claramente el tintineo del metal dentro. Desde entonces no había tocado el estuche. No era verosímil que Betty o la señora Bazeley hubieran sacado los gemelos, ni que Caroline o su madre hubieran entrado a llevárselos. ¿Para qué iban a hacerlo? Meneó la cabeza, miró alrededor y dirigió la palabra a la habitación: a las «Parcas» o «espíritus» o cualquier otra cosa que estuviera jugando con él esa noche. «¿No queréis que vaya a la fiesta?», dijo. «Pues mirad: yo tampoco. Pero a la fuerza ahorcan. Así que devolvedme los pu… gemelos, ¿de acuerdo?»
Читать дальше