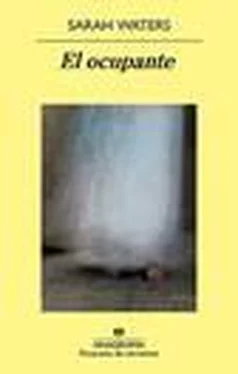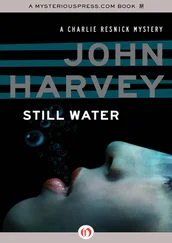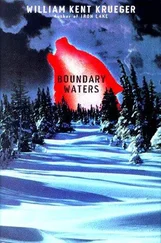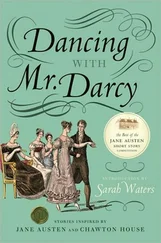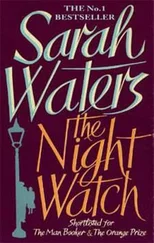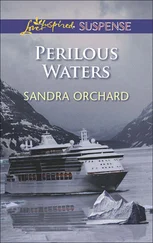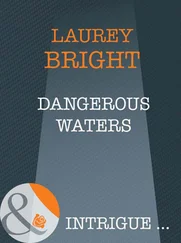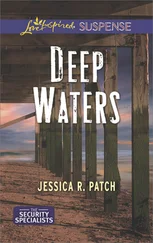– Así que ha venido lo antes posible.
– He ido a ver a una paciente -dije-. ¿Y no es mejor hacerlo ahora, Caroline, que esperar y correr el riesgo de que la policía les mande a alguien? No preferirá a un extraño, ¿verdad?
Ella volvió por fin la cabeza hacia mí y vi su semblante espectral, el pelo despeinado, la cara blanca, los ojos rojos e hinchados por las lágrimas o la vigilia. Dijo:
– ¿Por qué todos hablan de esto como si fuera algo normal, algo razonable que debe hacerse?
– Vamos, Caroline. Usted sabe que hay que hacerlo.
– ¡Sólo porque todo el mundo lo dice! Es como ir a la guerra. ¿Por qué tendría que ir yo? No es mi guerra.
– Caroline, esa niña…
– Podríamos haber ido a juicio y podríamos haber ganado. El señor Hepton lo dijo. Mi madre no le dejó intentarlo.
– ¡Pero un juicio! Sólo piense en lo que cuesta.
– Habría encontrado el dinero en algún sitio.
– Entonces piense en la publicidad que le darían. Piense en el cariz que presenta el caso. ¡Tratar de defenderse con esa chica tan malherida! No sería decoroso.
Hizo un gesto de impaciencia.
– ¿Qué importa la publicidad? Eso sólo le importa a mi madre. Y lo único que teme es que la gente vea lo pobres que somos. En cuanto a decoro…, a nadie le preocupan ya esas cosas.
– Su familia ya ha sufrido demasiado. Su hermano…
– Oh, sí -dijo-, ¡mi hermano! Que todos pensemos en él, ¿no? Como si hiciéramos otra cosa. Él podría haberse enfrentado a nuestra madre en este asunto. ¡Pero no ha hecho nada, absolutamente nada!
Hasta entonces nunca la había oído criticar a Roderick, excepto en broma, y me sobresaltó su dureza. Pero al mismo tiempo los ojos se le estaban poniendo más rojos y la voz se le estaba debilitando, y creo que ella sabía que no había más remedio. Volvió de nuevo la mirada hacia la ventana. Me quedé observándola en silencio y dije suavemente:
– Tiene que ser valiente, Caroline. Lo siento… ¿Puedo hacerlo ya?
– Dios -dijo ella, cerrando los ojos.
– Caroline, es viejo.
– ¿Eso cambia las cosas?
– Le doy mi palabra de que no sufrirá.
Se quedó tensa un momento; luego dejó caer los hombros, respiró y toda la amargura pareció abandonarla. Dijo:
– Oh, hágalo. Todo lo demás ha desaparecido, ¿por qué no también él? Estoy harta de luchar.
Lo dijo con un tono tan desolado que finalmente vi a través de su obstinación otras pérdidas y congojas, y pensé que la había juzgado mal. Mientras hablaba puso una mano en la cabeza del perro y el animal, comprendiendo que estaba hablando de él, pero también percibiendo la angustia de su tono, alzó hacia ella una mirada confiada y a la vez inquieta y después se incorporó sobre las patas delanteras y avanzó el hocico hacia la cara de su ama.
– ¡Perro idiota! -dijo ella, dejándole que la lamiera. Luego lo apartó-. ¿No ves que te reclama el doctor Faraday?
– ¿Lo hago aquí? -dije.
– No. Aquí no. No quiero verlo. Lléveselo a algún sitio, abajo. Vete, Gyp.
Y le empujó hacia mí casi con rudeza, de tal forma que el perro cayó trastabillando de la otomana al suelo.
– Vete -repitió ella, y como él vaciló, dijo-: ¡Estúpido! Te he dicho que el doctor Faraday te llama. ¡Vete!
Entonces Gyp se me acercó fielmente y, tras dirigir una última mirada a Caroline, lo saqué de la habitación y cerré la puerta sin hacer ruido. Me siguió por la casa hasta la cocina, le llevé a la trascocina y le hice tumbarse en una alfombra vieja. Él sabía que aquello era algo inusual, porque Caroline era muy estricta en sus costumbres; con todo, debía de intuir que había un trastorno en la casa y quizá hasta intuía que él era la causa. Me pregunté qué ideas se le estarían pasando por la cabeza: qué recuerdos de la fiesta, y si era consciente de lo que había hecho y se sentía culpable o avergonzado. Pero cuando le miré a los ojos vi que en ellos sólo había confusión; y después de haber abierto mi maletín y sacado lo que necesitaba, le toqué la cabeza y le dije, como le había dicho otra vez: «La que has armado, Gyp. Pero ya no importa. Eres un buen perro». Y seguí murmurando tonterías parecidas, le coloqué el brazo debajo del espinazo, para que cuando la inyección hiciera efecto cayera sobre mi mano, y sentí cómo se le debilitaba el corazón contra mi palma y a continuación noté que se paraba.
La señora Ayres me había dicho que Barrett lo enterraría y por tanto lo cubrí con la alfombra, me lavé las manos y volví a la cocina. Allí encontré a la señora Bazeley: acababa de llegar y se estaba atando el delantal. Cuando le dije lo que había hecho sacudió la cabeza, consternada.
– ¿No es una pena? -dijo-. La casa no parecerá la misma sin ese viejo animal. ¿Lo comprende, doctor? Lo he visto por aquí toda su vida, y declararía bajo juramento que no había más maldad en él que en los pelos de mi cabeza. Le habría confiado a mi propio nieto.
– Y yo también, si tuviera uno, señora Bazeley -respondí, compungido.
Pero la mesa de la cocina estaba allí para recordarme aquella horrible noche. Y también estaba Betty: hasta entonces no la había visto. Estaba medio escondida por una puerta que llevaba a los corredores de la cocina; tenía un montón de trapos recién secados y los estaba plegando. Pero se movía con extrañas sacudidas, como si sus hombros delgados le diesen tirones, y al cabo de unos segundos comprendí que estaba llorando. Volvió la cabeza y al ver que la observaba arreció su llanto. Dijo, con una violencia que me asombró:
– ¡Ese pobre perro viejo, doctor Faraday! ¡Todo el mundo le culpa, pero no fue él! ¡No es justo!
La voz se le quebró y la señora Bazeley se le acercó y la estrechó en sus brazos.
– Vamos, vamos -dijo, dando torpes palmadas en la espalda de Betty-. ¿Ve cómo nos ha afectado esto, doctor? No hacemos nada a derechas. Betty tiene una idea en la cabeza… No sé. -Parecía azorada-. Cree que hubo algo raro en el mordisco a esa niña.
– ¿Algo raro? -dije-. ¿A qué se refiere?
Betty levantó la cabeza del hombro de la señora Bazeley y dijo:
– ¡Hay algo malo en esta casa, eso es lo que pasa! ¡Hay algo malo que hace que ocurran desgracias!
La miré atentamente un momento y después levanté la mano para frotarme la cara.
– Oh, Betty.
– ¡Es verdad! ¡Lo he notado!
Miró a la señora Bazeley. Sus ojos grises estaban muy abiertos y tiritaba ligeramente. Pero yo presentía, como había presentido en otras ocasiones, que en el fondo disfrutaba del alboroto y la atención. Dije, con menos paciencia:
– Muy bien. Todos estamos cansados y todos estamos tristes.
– ¡No es cansancio!
– ¡Muy bien! -dije, alzando la voz-. Esto es una pura estupidez y tú lo sabes. Esta casa es grande y solitaria, pero creí que ya te habías acostumbrado.
– ¡Estoy acostumbrada! No es sólo eso.
– No es nada. No hay nada malo aquí, ningún fantasma. Lo que pasó con Gyp y esa pobre niña fue un accidente horrible, nada más.
– ¡No fue un accidente! Fue la cosa mala que le susurró algo a Gyp o… o le pellizcó.
– ¿Tú oíste un susurro?
– No -admitió, de mala gana.
– No. Y yo tampoco. Y nadie lo oyó, de todas las personas que había en la fiesta. Señora Bazeley, ¿ha visto usted algún indicio de esa «cosa mala» que dice Betty?
La asistenta negó con la cabeza.
– No, doctor. Nunca he visto nada raro aquí.
– ¿Y desde cuándo viene a esta casa?
– Pues desde hace casi diez años.
– Ya ves -le dije a Betty-. ¿No te tranquiliza eso?
– ¡No! -contestó ella-. ¡Que ella no lo haya visto no significa que no sea verdad! Podría ser… algo nuevo.
Читать дальше