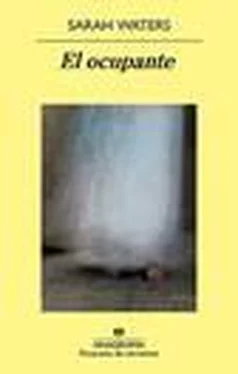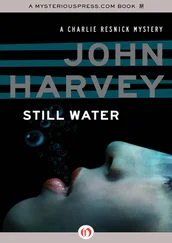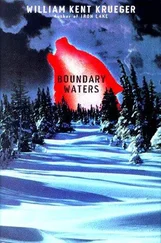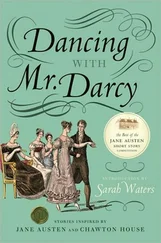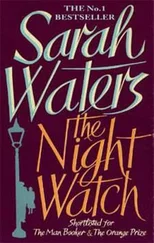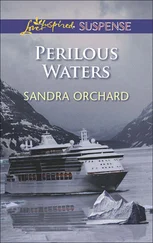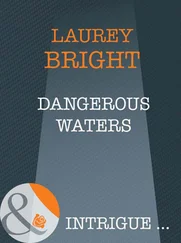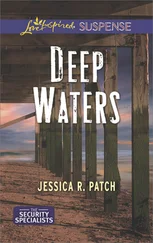– Estaba preocupada por usted.
– ¡Dios! ¡Simplemente no me apetecía presentarme en una estúpida fiesta! Me estallaba la cabeza. Bebí algo, sentado en mi cuarto. Luego me acosté. ¿Acaso es un delito?
– Rod, por supuesto que no. Es sólo que el modo en que ella lo contó…
– Por el amor de Dios. ¡Exagera! ¡Se imagina cosas continuamente! Pero lo que tiene delante de las narices… Oh, olvídelo. Si ella piensa que me estoy volviendo loco, que lo piense. No sabe nada. Nadie de aquí sabe nada. Si alguien supiera…
Se tragó sus palabras. Desconcertado por su vehemencia, dije:
– ¿Si supiéramos qué?
Se quedó rígido un momento, claramente luchando consigo mismo.
– Oh, olvídelo -repitió. Y adelantó bruscamente el cuerpo, agarró los cables que le recorrían la pierna hasta la bobina y los soltó-. Olvide también esto. Estoy harto. Este chisme no sirve para nada.
Los electrodos se desprendieron de las sujeciones y cayeron al suelo. Rod se desprendió de las gomas, se puso de pie torpemente y, descalzo y con el pantalón todavía remangado, me volvió la espalda.
Desistí del tratamiento aquel día y dejé a Rod con su rabia. La semana siguiente se disculpó y el proceso siguió su curso normal; parecía ya totalmente tranquilo. Sin embargo, en mi siguiente visita, algo nuevo había surgido. Al llegar a la casa le encontré con un corte en el puente de la nariz y un ojo completamente morado.
– No, no me mire así -dijo, al verme la cara-. He tenido a Caroline encima toda la mañana, empeñada en pegarme pedazos de beicon y no sé qué más cosas.
Miré a su hermana -estaba sentada con él en su habitación; creo que me había estado esperando- y luego me acerqué a Rod, le cogí la cabeza entre las manos y le volví la cara hacia la luz de la ventana.
– ¿Qué demonios ha ocurrido?
– Una verdadera estupidez -dijo él, zafándose irritado-, y casi me da vergüenza contarlo. Simplemente me he despertado por la noche y he salido al cuarto de baño dando tumbos, y algún imbécil, es decir, yo, había dejado la puerta abierta de par en par y me he dado de narices contra el canto.
– Perdió el conocimiento -dijo Caroline-. Gracias a Betty no se ha…, no sé, tragado la lengua.
– No seas tonta -dijo su hermano-. No perdí el conocimiento.
– ¡Sí lo perdiste! Estaba tirado en el suelo, doctor. Y gritó tan fuerte que Betty se despertó abajo. Pobre chica, creo que pensó que eran ladrones. Subió con mucho cuidado y le vio tumbado ahí, y tuvo la sensatez de venir a despertarme. Cuando llegué, todavía estaba inconsciente.
Rod torció el gesto.
– No le haga caso, doctor. Está exagerando.
– No exagero, créame -dijo Caroline-. Tuvimos que arrojarle agua en la cara para que volviera en sí, y cuando lo hizo estuvo de lo más ingrato y nos dijo con muy malas palabras que le dejáramos en paz…
– Muy bien -dijo su hermano-. Parece que ya hemos demostrado que soy un cretino. Aunque creo que esto ya te lo había dicho yo mismo. ¿Podemos dejarlo ya?
Lo dijo con acritud. Caroline pareció desconcertada por un momento y luego encontró el modo de cambiar de conversación. Él, no obstante, se mantuvo al margen y guardó un silencio malhumorado mientras ella y yo charlábamos, y por primera vez, cuando me dispuse a iniciar el tratamiento, se negó en redondo a permitírmelo, repitiendo que «estaba harto» y que «no servía para nada».
Su hermana le miró asombrada.
– ¡Oh, Rod, sabes que no es cierto!
Él contestó, de mal genio:
– Es mi pierna, ¿no?
– Pero que el doctor Faraday se haya tomado tantas molestias…
– Pues si el doctor quiere molestarse por personas a las que apenas conoce, es su problema -dijo-. ¡Se lo he dicho, estoy harto de pellizcos y tirones! ¿O es que mis piernas son propiedad de la finca, como todo lo demás que hay por aquí? Hay que repararlas, tienen que durar un poco más; da igual que las esté reduciendo a muñones. ¿Es eso lo que piensa?
– ¡Rod! ¡Eres injusto!
– De acuerdo -dije, en voz baja-. Rod no tiene por qué seguir el tratamiento si no quiere. Tampoco es como si lo estuviera pagando.
– Pero su informe… -dijo Caroline, como si no me hubiera oído.
– Ya lo tengo prácticamente escrito. Y, como creo que Rod sabe, el máximo efecto ya se ha alcanzado. Lo único que hago es mantener el músculo activo.
Rod, por su parte, se había alejado y no nos hablaba. Al final le dejamos solo y fuimos a reunimos en la salita con la señora Ayres para un té taciturno. Pero antes de marcharme bajé sigilosamente al sótano para hablar con Betty y ella me confirmó lo que Caroline me había dicho de la noche anterior. Estaba profundamente dormida, dijo Betty, y la había despertado un grito; aturdida de sueño, pensó que alguno de la familia la llamaba, y había subido al piso adormilada. Encontró abierta la puerta de Rod y a él tendido en el suelo, la cara ensangrentada, tan inmóvil y blanco que por un segundo creyó que estaba muerto, y «poco me faltó para gritar». Se repuso y corrió a buscar a Caroline, y entre las dos le hicieron volver en sí. Rod había despertado «maldiciendo y diciendo cosas raras».
– ¿Qué tipo de cosas? -pregunté.
Ella hizo una mueca, tratando de recordar.
– Sólo cosas raras. Cosas sin sentido. Como cuando el dentista te pone gas.
Y esto fue todo lo que pudo decirme, y no tuve más remedio que olvidar el asunto.
Pero unos días más tarde -cuando el ojo amoratado había adquirido un tono precioso que Caroline describió como «un mostaza verdoso», pero mucho antes de que el color desapareciera- Rod se hirió otra vez levemente. Al parecer, había vuelto a despertarse de noche y había salido de su cuarto a trompicones. Esta vez había topado con una banqueta que misteriosamente había abandonado su lugar habitual para interponerse directamente en su camino, y él había tropezado y al caerse se había lastimado la muñeca. Ante mí intentó restarle importancia al incidente y me permitió que le vendase la muñeca con un aire formidable de «seguirle la corriente al viejo». Pero supe que el esguince era serio por el aspecto del brazo y por la reacción de Rod cuando se lo toqué, y su actitud me dejó pasmado.
Más tarde se lo conté a su madre. Ella se preocupó de inmediato y juntó las manos para darles vueltas a sus anillos anticuados.
– ¿Qué piensa usted, sinceramente? -me preguntó-. Él no quiere decirme nada; lo he intentado una y otra vez. Está claro que no duerme. Bueno, no es que ninguno de nosotros duerma bien últimamente… ¡Pero esos paseos nocturnos! No pueden ser sanos, ¿verdad?
– ¿Usted cree que tropezó, entonces?
– ¿Qué otra cosa iba a ser? Todavía tiene la pierna tan rígida como cuando está tumbado.
– Es cierto. Pero ¿la banqueta?
– Bueno, su habitación es una leonera. Siempre la ha tenido así.
– Pero ¿no la limpia Betty?
Captó la nota de inquietud en mi voz y la alarma le agudizó la mirada. Dijo:
– ¿No creerá que le ocurre algo grave? ¿Que habrá vuelto a tener aquellos dolores de cabeza?
Pero yo ya lo había pensado. Había interrogado a Rod sobre los dolores mientras le vendaba la muñeca, y él me había respondido que, aparte de las dos heridas leves, no sentía ninguna molestia física. Pareció decirlo con sinceridad, y aunque tenía un aspecto cansado no vi señales de una enfermedad real en él ni en sus ojos, su aspecto o su tez. Lo que seguía dejándome perplejo era aquel algo evasivo, tenue como un olor o una sombra. Su madre estaba tan preocupada que no quise apenarla más. Recordé sus lágrimas la noche en que fui a visitarles después de la fiesta. Le dije que probablemente no había motivo para que se inquietase: más bien le resté importancia, como hacía Rod.
Читать дальше