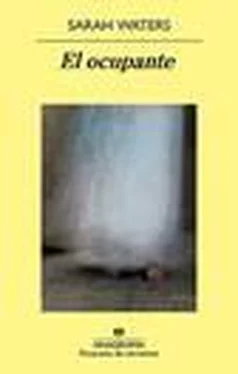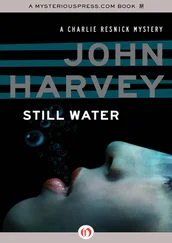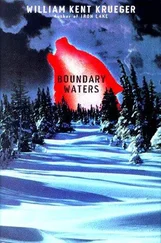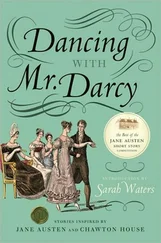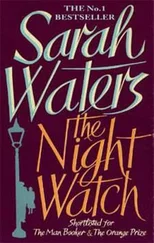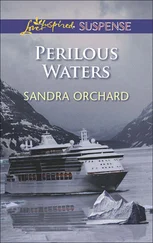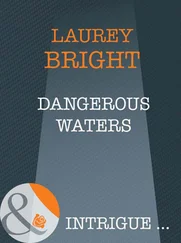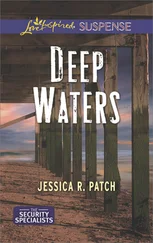Agachó la cabeza y empezó otra vez a dar vueltas a los anillos de los dedos.
– Nunca le he hablado de esto -dijo, sin mirarme a los ojos-. Su médico de entonces diagnosticó una depresión. Pero a mí me parecía algo más que eso. No pegaba ojo. Se enfurecía de pronto, o refunfuñaba. Su lenguaje era soez. Yo apenas le reconocía. ¡A mi propio hijo! Estuvo así durante muchos meses. Tuve que dejar de invitar a gente. ¡Me avergonzaba de él!
No sé muy bien si me sorprendió lo que me dijo. Al fin y al cabo, David Graham había mencionado el «trastorno nervioso» de Rod el verano anterior, y por lo que yo había visto desde entonces -la excesiva preocupación de Roderick por el trabajo, sus ocasionales arrebatos de irritación e impaciencia-, me parecía claro que el trastorno no había cesado por completo.
– Lo siento -dije-. Pobre Rod. ¡Y pobres usted y Caroline! Pero verá, he tratado a muchos heridos…
– Por supuesto -se apresuró a decir ella-. Sé que lo de Roderick podría haber sido mucho peor.
– No me refiero a eso -dije-. Estoy pensando en lo extraña que es la curación. Es un proceso distinto para cada paciente. No es sorprendente que la herida de Roderick le enfureciera, ¿no cree? A un joven sano como él. A la edad de Rod yo habría hecho lo mismo en una situación como la suya. Haber nacido con tanto y haber perdido tantísimo: la salud, la apariencia…, en cierto modo, la libertad.
Ella movió la cabeza, nada convencida.
– Era algo más que simple rabia. Era como si la propia guerra le hubiera cambiado y se hubiera vuelto un perfecto desconocido. Parecía que se odiaba a sí mismo y a todo el mundo a su alrededor. ¡Oh, cuando pienso en todos los chicos como él y en todas las atrocidades que les pedimos que hicieran en favor de la paz…!
Dije suavemente:
– Bueno, todo eso acabó ya. Todavía es joven. Se recuperará.
– ¡Pero usted no le vio anoche! -dijo ella-. Doctor, tengo miedo. ¿Qué ocurrirá si vuelve a enfermar? Ya hemos perdido muchas cosas. Mis hijos tratan de ocultarme las peores noticias, pero no soy tonta. Sé que la finca vive de su capital, y sé lo que eso significa… Pero tampoco es la única pérdida. Hemos perdido amigos; la costumbre de la relación social. Miro a Caroline: cada día está más descuidada y excéntrica. Por ella organicé la fiesta, ¿sabe? Fue un desastre, como todo lo demás… Cuando yo no esté, ella no tendrá nada. Y si además perdiera a su hermano… ¡Y pensar que esa gente quiere mandarnos a la policía! No sé…, ¡la verdad, sencillamente, es que no sé cómo voy a soportarlo!
Su voz había sido serena, pero dijo estas últimas palabras con un tono cada vez más vacilante. Se tapó los ojos con la mano, para ocultarme la cara.
Al pensarlo más tarde comprendí las desgracias que había sobrellevado durante tantos años: la muerte de la niña, la del marido, el estrés de la guerra, el accidente de su hijo, la pérdida de la finca… Pero había ocultado muy bien estas cuitas con un velo de buena educación y encanto, y para mí fue una conmoción verla perder el dominio de sí misma. Por un segundo permanecí sentado, casi paralizado; luego fui a acuclillarme al lado de su butaca y, tras un ligero titubeo, le cogí de la mano: se la tomé, simplemente, con suavidad y firmeza, como haría un médico. Apretó los dedos en torno a los míos y poco a poco se fue calmando. Le ofrecí mi pañuelo y ella se enjugó los ojos, avergonzada.
– ¡Si entrara ahora uno de mis hijos! -dijo, mirando con inquietud por encima del hombro-. ¡O Betty! No soportaría que me viesen así. Nunca vi llorar a mi madre; ella despreciaba a las mujeres que lloran. Perdóneme, doctor Faraday. Ya se lo he dicho, lo que pasa es que apenas he dormido esta noche, y el insomnio siempre me sienta muy mal… Y ahora debo de estar espantosa. Apague esa lámpara, ¿quiere?
Hice lo que me pedía y apagué la lamparilla de caireles sobre la mesa junto a su butaca. Cuando se difuminaron los contornos de la lámpara, dije:
– No tiene nada que temer de la luz, ¿sabe? No tiene por qué temerla.
Ella se estaba enjugando de nuevo la cara, pero me miró con una cansina sorpresa.
– No sabía que fuese tan galante, doctor.
Noté que me sonrojaba un poco. Pero antes de que pudiera responder, ella suspiró y siguió hablando.
– Oh, pero los hombres aprenden galantería del mismo modo que a las mujeres les salen arrugas. Mi marido era muy galante. Me alegro de que no esté vivo para verme como soy ahora. Su galantería se vería sometida a una dura prueba. Creo que envejecí diez años el invierno pasado. Seguramente éste envejeceré otros diez.
– Entonces aparentará unos cuarenta -dije, y ella se rió, como era propio, y me alegró que su cara recobrase la vida y el color.
Después hablamos de cosas corrientes. Me pidió que le sirviera una bebida y le llevase un cigarrillo. Y sólo cuando me levanté para marcharme intenté recordarle la causa de mi visita mencionando a Peter Baker-Hyde.
Su reacción fue levantar la mano, como exhausta por la idea.
– Hoy ese nombre ya se ha oído demasiadas veces en esta casa -dijo-. Si quiere hacernos daño, dejaremos que lo intente. No irá muy lejos. ¿Cómo iba a hacerlo?
– ¿De verdad cree eso?
– Lo sé. Este asunto horrible coleará dos o tres días y después se olvidará. Ya lo verá.
Parecía tan segura como su hija y no volví a abordar la cuestión.
Pero ella y Caroline se equivocaban. El asunto no quedó olvidado. El día siguiente mismo, Baker-Hyde fue en su coche al Hall para comunicar a la familia que se proponía informar del caso a la policía si no estaban dispuestos a sacrificar a Gyp. Se entrevistó con la señora Ayres y con Roderick durante media hora; al principio se mostró absolutamente razonable, me dijo más tarde la señora Ayres, y en consecuencia creyó por un momento que podría disuadirle.
– Nadie lamenta más que yo el accidente de su hija, señor Baker-Hyde -le dijo, con un sentimiento que él debió de considerar sincero-. Pero matar a Gyp no remediará la desgracia. En cuanto a la probabilidad de que el perro muerda a otro niño…, bueno, ya ve lo aislados que vivimos aquí. Simplemente no hay niños que le hagan rabiar.
Quizá fue una manera desafortunada de decirlo, y me imagino fácilmente que sus palabras debieron de endurecer la expresión y la actitud de Peter Baker-Hyde. Lo peor de todo fue que en aquel momento apareció Caroline, con Gyp pisándole los talones. Habían dado un paseo por el parque y supongo que estaban como yo les había visto muchas veces: Caroline acalorada, robusta, astrosa, y Gyp satisfecho y cubierto de barro, con la boca rosa abierta. Al verlos, Baker-Hyde debió de acordarse de su hija, desoladoramente postrada en su casa con la cara destrozada. Más tarde le dijo al doctor Seeley, quien a su vez me lo contó después a mí, que si en aquel momento hubiera tenido una escopeta en la mano habría «matado de un tiro al maldito perro y a toda la puñetera familia».
La visita pronto degeneró en maldiciones y amenazas, y Baker-Hyde se fue en su coche envuelto en un estrépito de gravilla. Caroline le miró marcharse con las manos en jarras; después, temblando de disgusto y de rabia, se dirigió a zancadas a uno de los edificios anexos y sacó unas cadenas y un par de candados viejos. Atravesó todo el parque, primero hasta una verja y después a la otra, y las cerró con llave.
Me lo contó mi ama de llaves; a ella se lo había contado un vecino que era primo de Barrett, el factótum de Hundreds. Del caso se hablaba todavía libremente en todos los pueblos de la comarca, y había gente que expresaba comprensión por los Ayres, pero la mayoría, al parecer, pensaba que la obcecación de la familia respecto a Gyp sólo servía para empeorar la situación. Vi a Bill Desmond el viernes, y parecía pensar que ya sólo era cuestión de tiempo el que los Ayres «hicieran lo decente» y mandasen sacrificar al pobre perro. Pero después hubo un par de días de silencio y realmente empecé a preguntarme si las aguas no estarían volviendo a su cauce. Luego, al principio de la semana siguiente, una paciente mía de Kenilworth me preguntó cómo estaba «esa pobrecilla niña Baker-Hyde»; lo preguntó como de pasada, pero con un tono de admiración en la voz, diciendo que se había enterado de mi intervención en el caso y de que prácticamente había salvado la vida de la niña. Cuando le pregunté asombrado quién le había dicho semejante cosa, me tendió el último número de un semanario de Coventry; lo abrí y encontré una crónica de todo el suceso. Los Baker-Hyde habían ingresado a su hija en un hospital de Birmingham para someterla a un nuevo tratamiento, y de allí habían sacado la historia. Decían que la niña había sufrido una «agresión salvaje», pero que estaba mejorando mucho. Los padres estaban decididos a lograr que sacrificasen al perro y habían pedido asesoramiento jurídico sobre el mejor modo de conseguirlo. Decían que era imposible obtener declaraciones de la viuda del coronel Ayres, su hijo Roderick y su hija Caroline, los dueños del animal.
Читать дальше