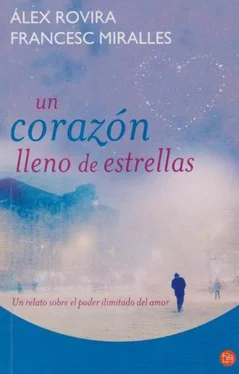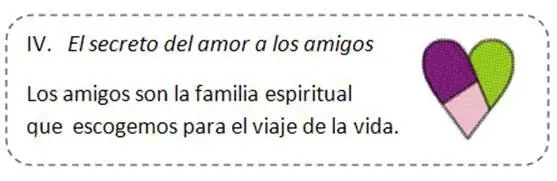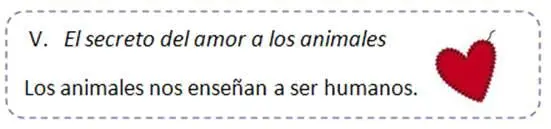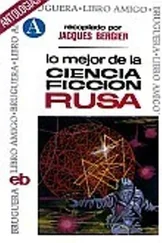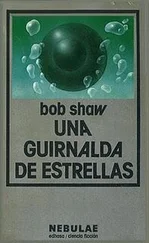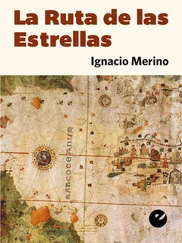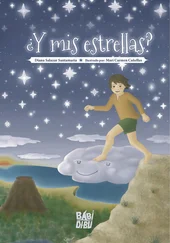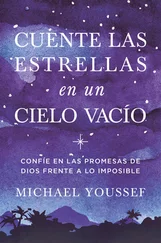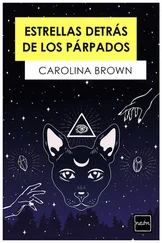– ¿Y eso por qué?
Una lágrima tembló en el ojo del soldado antes de responder:
– Dijo que yo tenía esposa y dos hijos en camino, mientras que a él no lo esperaba nadie. Por eso prefería arriesgarse en mi lugar por si las cosas se torcían… Y así fue. Antes de que abriera la puerta fue abatido de un tiro.
Entre ambos surgió un incómodo silencio, sólo quebrado por las primeras gotas de lluvia.
– Puesto que Vincent se sacrificó por mí -dijo recuperando el ánimo-, mis hijos tienen dos padres, porque yo les di la vida a ellos y Vincent me la dio a mí. ¿Entiendes?
Michel bajó la cabeza conmovido. El soldado concluyó:
– Por tanto, nunca te atrevas a decir que no tienes familia, porque eso es mentira. Hay vínculos más poderosos que los de la sangre.
– De acuerdo, nunca más lo diré. Pero, ya que la guerra ha terminado, ahora que has honrado a tu amigo, ¿puedo llevarme un trocito de tu uniforme?
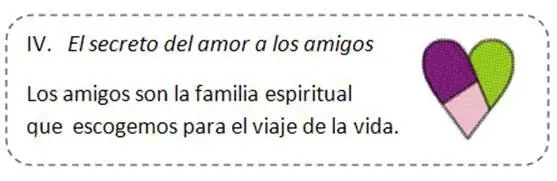
La dama y los vagabundos
El sábado Michel tenía permiso para dormir hasta pasadas las nueve, pero a las ocho de la mañana ya se puso en pie y bajó a la cocina. A aquella hora las monjas que se ocupaban del orfanato desayunaban y compartían las anécdotas del día anterior.
Quizá por eso notó un par de miradas de reprobación cuando se sirvió dos rebanadas de pan con un poco de mermelada y medio vaso de leche. Se sentó con su plato en un extremo de la mesa, a dos sillas de distancia de las religiosas.
No obstante, al advertir la mirada de la monja enfermera no pudo evitar preguntarle por su amiga.
– Todo igual -repuso la monja-. Bueno casi igual.
La voz de Michel tembló al preguntar:
– ¿Qué ha cambiado?
– Tiene el pulso muy irregular. Te prohíbo que vuelvas a acercarte al hospital hasta que yo te lo diga, ¿entendido? No te hará ningún bien verla… Ni a ella tampoco.
Las mejillas de Michel se encendieron de furia y desesperación. La enfermera zanjó el tema diciendo:
– Puedes darme otra rosa si quieres, la pondré en el vaso junto a la otra.
Como toda respuesta, el pequeño hundió la mirada en el vaso vació. Decidió que aquel día cosecharía dos estrellas en lugar de una. Y tres al día siguiente. Luego rezó en silencio para que Eri resistiera hasta el lunes, porque pese a lo que dijera la monja pensaba llegar con un corazón lleno de estrellas.
El resto de la mañana Michel se ofreció voluntario para trabajar en el jardín. Quería estar ocupado con algo hasta que se abriera la puerta, cosa que no sucedería hasta las tres, como de costumbre. Los niños del orfanato sólo podían abandonar el centro por la mañana cuando eran invitados oficialmente a algún acto. Por ejemplo, cuando el teatro municipal ofrecía una función infantil y reservaban un par de filas para los pobres.
Deseaba que el tiempo corriera más deprisa pero que el de Eri se detuviera. Nada nuevo debía suceder hasta que él pudiera llegar con el remedio del curandero, aunque empezaba a dudar de que sirviera para algo.
Torturado por estos pensamientos, arrancaba hierbajos al lado de la valla cuando vio pasar a una mujer de la cual tiraba seis perros. Los animales de diversas razas y tamaños parecían ganar la batalla a su sufrida paseadora.
Al percatarse de que Michel contemplaba la escena, se detuvo y le hablo con voz aflautada.
– ¿Me echas una mano? Desde que han olido el primer rayo de sol estos chicos tienen demasiado brío.
– Estaría encantado de ayudarte -repuso Michel-, pero no me dejan salir de aquí. Todavía no es la hora.
– Bueno, entonces ayúdame a atarlos. Necesito un descanso.
Con la mano libre le tendió a través de los barrotes del orfanato el extremo de una cuerda. Michel la ató al hierro con la pericia de marinero -siempre había sido bueno haciendo nudos- y luego hizo lo mismo con el resto de las cuerdas hasta que la familia canina quedó a buen recaudo.
Aliviada, la dama se apoyó en los barrotes entre un coro de ladridos de desaprobación. Los chicos querían proseguir su paseo.
– ¿Por qué lleva seis perros?
– Estaban abandonados, los pobrecitos. Los fueron trayendo a mi casa, donde entreno a perros para ciegos. Éstos son nuevos y están muy verdes todavía.
– Entonces, lo hace usted por amor a los ciegos.
– Bueno, también podría decirse que lo hago por amor a los perros. Necesitan pertenecer a alguien, como las personas.
Aquello era interesante, pensó Michel, convencido de que se hallaba ante la quinta clase de amor.
– ¿Y usted qué saca de eso? -preguntó a la instructora.
– Yo les enseño a conducir un ciego, y ellos me enseñan a mí a conducirme por la vida. Los perros me han adiestrado en el arte de vivir el presente. Me han enseñado a estar alegre sin motivo y a no perder las ganas de jugar. ¿Qué más puedo pedir?
La mujer acarició unas cuantas cabezas antes de seguir:
– Antes yo era una persona huraña que no mostraba nunca mis sentimientos. Gracias a los perros de la calle sé dar afecto incondicionalmente y no me separo de las personas que quiero. También sé defender lo que amo cuando es necesario. Y no hablo sólo de perros. Cuando amas a los animales, sin darte cuenta te vuelves más civilizado.
El discurso se interrumpió cuando tres perros empezaron a aullar porque sus cuerdas se habían enredado y no podían moverse. La instructora se agachó para deshacer el nido. Michel aprovecho para dar tijeretazo al trozo de blusa que colgaba fuera de la cazadora de la dama.
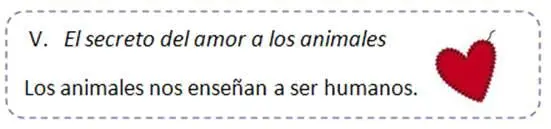
La dama y los vagabundos
Cuando Monsieur Lafitte acudió en persona a abrir la verja del orfanato, Michel ya sabía dónde buscar la sexta estrella.
Había encontrado dos ejemplos de amor (romántico y a largo plazo), también el secreto del amor a los hijos y la entrega a los amigos. Estas cuatro estrellas de tela acompañaban en su bolsillo, la del amor a los animales que la instructora de perros había argumentado con tanta sabiduría.
Hasta entonces los retales para tejer el corazón sólo habían estado relacionados con personas y animales. Pero ¿y los árboles que nos dan oxígeno? Por no hablar del agua que nos refresca o del mismo suelo que nos sustenta. Todo esto hizo pensar a Michel que era necesario subir una categoría más en la escalera del amor.
Tenía que buscar un ejemplo de amor a la naturaleza, y el lugar adecuado era el bosque que empezaba en los lindes de la ciudad, que los sábados era frecuentado por caminantes y excursionistas.
Necesitó una hora para dejar atrás las últimas casas de Selonsville. Dio gracias a que el día fuera relativamente templado cuando se internó en un bosque de abetos jóvenes.
Mientras tímidos rayos de sol se colaban entre el ramaje, Michel procuró no alejarse de los senderos más cercanos a la ciudad, ya que a fin de cuentas necesitaba un ejemplo humano de amor a la naturaleza.
Desestimó una pareja de leñadores que se llevaban el cadáver de un nogal, así como a dos amantes que había descubierto por casualidad sobre una cama de helechos, ya que los unía un amor diferente al que estaba buscando.
La luz del día empezaba a declinar cuando divisó a lo lejos la figura de un hombre mayor -estimó que tenía unos 70 años-, que paseaba parsimonioso bosque adentro. El buscador de estrellas decidió seguirlo para estudiar sus movimientos.
Pese a la edad el paseante se mantenía en buena forma y el chico tuvo que dar varias zancadas para darle alcance. Cuando llegó hasta él, los ojos del viejo lo miraron con curiosidad a través de unas gafas redondas. Un pajarillo se posó un instante sobre su hombro de paja, lo que acabó de convencerlo de que había dado con el hombre adecuado.
Читать дальше